Sobre la protección del medio ambiente en la nueva Constitución
- contactoreij
- 18 nov 2021
- 9 Min. de lectura
Bárbara Sepúlveda Sánchez
Estudiante de Derecho UC, cuarto año
I.- Introducción
Nuestra Constitución consagra en su artículo 19 Nº 8 que todas las personas tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, imponiendo al Estado el deber de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza [1]. Evidentemente, es imposible vivir en un ambiente sin contaminación pues la actividad humana trae aparejada un impacto, generalmente negativo, en la naturaleza. Por tanto, queda en manos del legislador establecer los límites de contaminación “tolerables” para estos efectos.
Esto ocurre con la ley 19.300 que establece los parámetros técnicos dentro de los cuales deben moverse los particulares, principalmente empresas estatales y privadas, para garantizar un medio ambiente libre de contaminación. En consecuencia, es posible advertir que la regulación es anacrónica para los tiempos que vivimos por una razón fundamental que será abordada en el trabajo: una redacción constitucional antropocéntrica.
El proceso constitucional chileno está teniendo lugar en un contexto radicalmente distinto al cual en que se redactó la Constitución de 1980. Si bien la preocupación por el medio ambiente es un tema latente desde hace mucho tiempo, en la década de 1970 se inició un incremento sostenido de la temperatura global y la concentración de CO2 en la atmósfera [2]. Por ello, se sostiene que en la redacción de esta nueva Constitución el medio ambiente debería adquirir la importancia que merece nuestro tiempo y la protección consiguiente.
En materia de protección medioambiental entonces hay dos posiciones opuestas por las que se puede optar. La primera es la visión antropocéntrica que adopta nuestra Carta de 1980, que ya fue reseñada y que resulta poco adecuada para el tiempo que vivimos pues no es suficiente para satisfacer las necesidades de este siglo en el tema. Una segunda opción puede ser definida como ecocéntrica, esto es, una visión “holística de lo humano, propone ampliar nuestras reflexiones sobre la comunidad moral, cuestionando la idea antropocéntrica del daño y, con ello, nuestra exclusividad como sujetos de derechos” [3]. Esta última es la que han adoptado las constituciones ecuatoriana (2008) y boliviana (2009), además de algunos fallos jurisprudenciales colombianos, y que ha sido elemento fundante de lo que algunos autores han llamado neoconstitucionalismo andino o latinoamericano [4].
Como consecuencia de esta segunda posición es que se ha optado en esas constituciones por consagrar a la naturaleza y al medio ambiente (pachamama en la constitución ecuatoriana) como sujetos de derecho, propuesta que será analizada en el presente trabajo.
II.- Problemas con la redacción actual
Esta redacción original de la Constitución de 1980 tiene un enfoque antropocéntrico, en tanto que sólo se protege al medio ambiente de forma consecuencial a la protección de la persona. Así, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, se entenderá vulnerado sólo cuando el entorno sea afectado por hechos o actos que ponen en riesgo la vida o la salud de las personas [5].
Es posible justificar esta posposición del cuidado del medio ambiente por el momento en que se redactó la Constitución, una época en que había otras prioridades ligadas al crecimiento económico y al orden público. En efecto, fue justamente a mediados de la década de 1970 cuando comenzó una marcada tendencia de aumento de temperatura y de concentración de CO2 en la atmósfera como se indica en el siguiente gráfico [6].

Fue solo con estas cifras que comenzaron las más importantes manifestaciones del calentamiento global y en 1972 se dictó la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, con lo cual la preocupación se hizo sentir en el ámbito internacional.
Los tiempos que vivimos actualmente instan a “un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta” [7] y por ello es pertinente consagrar una protección constitucional más robusta a este bien jurídico.
La actual Constitución entrega al legislador la tarea de “establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. Por ello, en 1994 se promulgó la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en adelante LBGMA) cuyo objetivo es dotar de contenido esta garantía. Naturalmente, es imposible entender cualquier actividad humana -sea esta económica o no- que no genere contaminación o algún impacto ambiental, por lo que esta ley establece que el medio ambiente libre de contaminación es “aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental” [8].
De este modo, el problema de nuestra actual regulación es que una afectación del medio ambiente sólo es jurídicamente relevante en dos escenarios: cuando se afecta la vida y la salud de las personas, y cuando supera los límites técnico jurídicos que señala la ley 19.300.
A mi juicio, el medio ambiente debe protegerse como un bien en sí mismo y no sólo como el sustento de la vida humana. De lo contrario, puede darse el caso de proyectos industriales que destruyan un determinado ecosistema pero que, al no afectar la vida humana, no serán objeto de recurso de protección.
III.- ¿Sujeto de derechos?
Es interesante la consagración de esta misma garantía que hacen las Constituciones de Ecuador y Bolivia pues incluyen la filosofía del buen vivir que supone “una visión holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye además de al ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales” [9].
Como consecuencia, la constitución ecuatoriana establece que la naturaleza “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza” [10]. Jurídicamente, la pachamama es un sujeto de derechos. Una situación muy similar ocurre en la constitución boliviana [11] y también en Colombia, pero solamente a nivel jurisprudencial [12].
Aunque se trate de una regulación que en la virtualidad supondría una solución al problema tal y como se ha planteado, la verdad es que las críticas han abundado. El hecho de que algo tenga personalidad jurídica implica que tiene derechos subjetivos que se entienden “no solo como una esfera de inmunidad, de protección o de no-hacer, sino también como un conjunto de facultades que el sujeto portador de los mismos, si lo desea, puede activar, promover y desarrollar” [13]. Por tanto, surge la pregunta ¿quién entonces va a ejercer las acciones en protección de la naturaleza cuando sus derechos se vean vulnerados? Cualquiera, o nadie.
Aquí, a mi parecer, radica el problema. La personalidad jurídica en el derecho civil se define como “una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente” [14], en el entendido de que se le otorga esta personalidad a conjuntos de personas. Por ejemplo, organizaciones, corporaciones, fundaciones o sociedades. Hablamos de grupos que, en mayor o menor medida, están estructurados. Son sujetos de derechos que contarán con un mecanismo ordenado para dirigir sus acciones judiciales y velar por el amparo de sus garantías.
Claramente, esto no ocurre en el supuesto de que la naturaleza tenga personalidad jurídica y así ha quedado en evidencia luego del caso colombiano en que “pese a que se considere a un elemento de la naturaleza -un río, un bosque o un ecosistema en particular- como sujeto de derechos se hace necesaria la puesta de marcha de acciones efectivas para su protección y conservación” [15]. Respecto del caso ecuatoriano, se ha señalado que “a lo largo del texto constitucional se pueden encontrar similares garantías, y quizá más efectivas para el cumplimiento de los objetivos perseguidos, como la que protege a las tierras indígenas y comunales” [16].
Si bien, el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos puede entregar una señal clara y firme de la importancia que le damos como sociedad a este elemento y a su protección, no asegura una mayor eficacia de los mecanismos de amparo. El hecho de que todas las personas puedan accionar en nombre de esta persona jurídica podría, incluso, ser contraproducente atendiendo al elemento diferenciador, a mi juicio, de las personalidades jurídicas del derecho civil: la estructura interna. Basta con imaginarse la cantidad de acciones judiciales que entablarían los particulares -organizados o no- para proteger los derechos de los glaciares ante su derretimiento o del ecosistema del estrecho de Humboldt a propósito del proyecto Dominga.
Además, el otorgamiento de esta calidad no es la única forma que tiene el derecho de proteger jurídicamente al medio ambiente. Por tanto, la solución debe ser intermedia. Abandonar el enfoque antropocéntrico que existe en nuestra constitución actual, pero sin caer en un constitución nominal cuyos contenidos satisfagan las exigencias sustantivas del constitucionalismo pero que, sin embargo, no tienen eficacia real [17].
IV.- Propuesta
La propuesta del presente trabajo consiste en una redacción distinta del artículo 19 Nº 8. Comparando la forma en que varias constituciones han consagrado esta misma garantía, se tomará como referente la que hace la Constitución de Finlandia (1999) en su sección 20:
“La naturaleza y su biodiversidad, el medio ambiente y la herencia nacional son de la responsabilidad de todos. Las autoridades públicas deberán esforzarse por garantizar que todos tengan derecho a un medio ambiente saludable y que todos tengan la posibilidad de influenciar las decisiones que incumban el medio ambiente en que viven” [18].
Esta redacción combina y decanta, a mi juicio, la tensión entre antropocentrismo y ecocentrismo que ha sido desarrollada en el presente trabajo. Por un lado, mantiene a la persona como el fundamento por el cual se debe proteger el medio ambiente, pero también contempla la protección de la biodiversidad y usa el término “saludable” de lo cual podemos desprender que se refiere a un equilibrio que sea beneficioso, tanto para animales humanos como no humanos.
Otro elemento relevante y diferenciador es el de la responsabilidad que pone en la autoridad pública pero también, y de forma subsidiaria, en el pueblo. Dicha responsabilidad parece extenderse más allá de mantener el ambiente libre de contaminación que impone una obligación de no hacer. Más bien, parece ser un llamado a que se generen los mecanismos de participación ciudadana activa con miras a proteger la herencia de las próximas generaciones.
Referencias [1] Constitución Política de la República de Chile (1980). [2] Caballero, Lozano y Ortega (2007), p. 6. [3] Montalán, D. (2020), p. 507. [4] Ver Ávila, R.(2011). El neoconstitucionalismo transformador – El estado y el derecho en la Constitución de 2008; Benavides, J. (2016). Neoconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo latinoamericano y procesos constituyentes en la región Andina; Gil Rendón, Raymundo. (2011). El neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales. [5] Aguilar, G. (2016), p. 366. [6] Caballero, Lozano y Ortega (2007), p. 6. [7] Papa Francisco (2015), p. 13. [8] Ley 19.300 de 1994. Artículo 3 letra m). [9] Pinto Irene y otros (2018), p. 159. [10] Constitución de la República del Ecuador (2009). [11] Constitución Política del Estado de Bolivia (2008). Artículo 10: Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. [12] La jurisprudencia de este país se ha inclinado en algunas famosas sentencias a reconocer los derechos de distintos elementos de la naturaleza, como lo fue el caso del río Atrato (Sentencia de la Corte Constitucional T-622 de 2016) y del río Cauca, con sus cuencas y afluentes (Sentencia del Tribunal Superior de Medellín T038 de 2019). [13] Viciano, R. (2019), p. 145. [14] Código Civil, Chile. Artículo 545. [15] Pinzón, N. (2019), p. 10. [16] Viciano, R. (2019), p. 145. [17] Lowenstein, C. (1986) en Zapata, P. (2015), p. 88. [18] Constitución de Finlandia (1999). Traducción libre de la autora. Texto original: Nature and its biodiversity, the environment and the national heritage are the responsibility of everyone. The public authorities shall endeavour to guarantee for everyone the right to a healthy environment and for everyone the possibility to influence the decisions that concern their own living environment.
Bibliografía citada
Aguilar, Gonzalo (2016): “Las deficiencias de la fórmula "Derecho a vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación" en la Constitución chilena y algunas propuestas para su revisión”. Revista de Estudios Constitucionales, 14 (2), pp. 365 - 419.
Caballero Margarita. Socorro Lozano y Beatriz Ortega (2007): “Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático: una perspectiva desde las ciencias de la tierra.” Revista Digital Universitaria. Vol. 8. Nº 10, pp. 1 - 12.
Montalván, Digno. (2020): “Antropocentrismo y ecocentrismo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales.manidades y Relaciones Internacionales. Vol. 23 Nº 46, pp. 505 - 527.
Papa Franscisco (2015). Laudato Si’. Santiago, Ediciones UC, primera edición.
Pinto Calaça, I. Z., Carneiro de Freitas, P. J. Da Silva, S. A. y Maluf, F. (2018): “La naturaleza como sujeto de derechos: análisis bioético de las Constituciones de Ecuador y Bolivia”. Revista Latinoamericana de Bioética, 18(1), pp. 155-171.
Pinzón, Néstor (2019): Los elementos de la naturaleza como entidades sujeto de derechos en el ordenamiento jurídico colombiano en el caso de amazonía colombiana: realidad o emblema. Trabajo para optar al título de Abogado en la Universidad Católica de Colombia.
Viciano Pastor, Roberto (2019): “La problemática constitucional del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución del Ecuador” en Estupiñan, Liliana, Storini, Claudia y Martínez, Rubén (edits. )La Naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático (Bogotá, Universidad Libre), pp. 137 - 154.
Zapata, Patricio (2015). La Casa de Todos y Todas. (Santiago, Ediciones UC, primera edición).
Normas citadas
Código Civil, Chile.
Constitución de Finlandia (1999).
Constitución Política de la República de Chile (1980).
Constitución de la República del Ecuador (2009).
Constitución Política del Estado de Bolivia (2008).
Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (1994).
Descargar el texto en formato PDF:

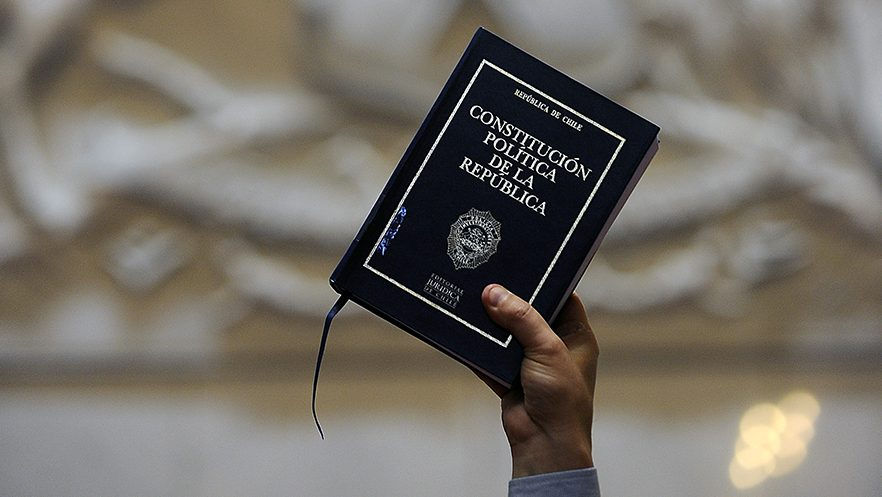


Comentarios