El matrimonio en Roma: del pragmatismo hasta la intelección
- contactoreij
- 17 ene 2024
- 11 Min. de lectura
Ensayo de Angela Masferrer
Estudiante de quinto año de Derecho UC
El matrimonio proviene de las raíces latinas matris y manus. Lo que en conjunto implica una carga o gravamen para la madre, en tanto los romanos consideraban que era responsabilidad de ella el cuidado de las criaturas que de ello deriva. Acorde con el sentido práctico, y a partir de la resolución de los casos sometidos a conocimiento de los juristas, se fueron desarrollando una suerte de conceptos de matrimonio. Esto fue variando especialmente a partir del desarrollo e introducción del cristianismo en el imperio. En general se configuran a partir de los requisitos y efectos, de forma de precisar los aspectos más relevantes en el diario vivir de los romanos.
Hasta de la llegada del cristianismo, los juristas romanos no veían en la institución del matrimonio más que cierta condición que provocaba efectos en derecho. A pesar de lo anterior, se le reconoce en múltiples documentos romanos, a decir, instituciones de gayo, instituciones de justiniano, digesto.
En general, el término nuptiae, y matrimonium se utilizaban de forma indistinta en Roma. Sin embargo, ciertos autores afirman que la primera hace referencia a los ritos religiosos y sociales con los cuales se inicia la vida conyugal, mientras que la segunda es el indicador de una situación jurídica nacida de la nupcia. Esto fue unificado por los emperadores cristianos, al desarrollar la institución y revestirla de un carácter independiente de sus elementos.
Modestino definía las nupcias en el Digesto como “la unión entre el varón y la hembra, y consorcio de vida, comunicación del derecho divino y humano”, lo que se desarrolla en la concepción de matrimonio del derecho canónico. En este sentido Modestino señala que “el matrimonio es la unión entre hombre y mujer con la intención de formar una unidad de vida indisoluble”.
De forma general, se puede definir el matrimonio clásico como el vínculo social y jurídico que se da cuando un hombre y mujer, romanos y libres, poseen la capacidad natural y jurídica para manifestar su voluntad en unirse de forma estable. De lo anterior se extraen las exigencias y efectos básicos del matrimonio en Roma.
En primer lugar, corresponde a la unión entre dos personas, que necesariamente debe ser un hombre y una mujer. Esta unión implica cierto ánimo, entendido como la affectio maritalis. Este requisito se mantiene en el derecho romano clásico y postclásico a través de la exigencia de la monogamia. Además, este ánimo de unirse debe encontrarse dirigido a una finalidad reproductiva. En segundo lugar, implica un consorcio de vida. Esto es, un estadio que implica todos los resortes del proyecto vital en común, más allá de meramente proveer las vituallas para subsistir. Además de manifestar la voluntad de mantenerse unidos. En último lugar, la unión debe encontrarse amparada por el derecho, es decir, los cónyuges deben contar el derecho a que su unión sea reconocida por el ordenamiento jurídico.
En el matrimonio romano clásico, se reconocen ciertos requisitos o situaciones, ya sea fácticas u orgánicas, que permiten el desarrollo de la justa nupcia o justium matrimonium. La primera hace referencia al conubium, las Reglas de Ulpiano lo conceptualizaban como la “capacidad de tomar jurídicamente a la esposa”. Sin embargo, el connubio no se predica exclusivamente del hombre. Por esto, se puede entender como la posibilidad de tomar a los esposos, es decir, la capacidad jurídica reconocida por el ordenamiento que permite constituir una relación conyugal legalmente válida. Naturalmente, esta capacidad jurídica válidamente reconocida se predicaba de los ciudadanos romanos, libres. A mayor profundización, en el tiempo en que regía la ley de las XII tablas, esta capacidad jurídica válidamente reconocida que se predicaba de los ciudadanos sólo se permitía entre ciudadanos paritas honestatis, es decir, se encontraba prohibido el matrimonio entre patricios y plebeyos. Sin embargo, esto fue derogado en el año 445 a.Cmediante la ley Canuleia.
Otro requisito hace referencia a la capacidad natural o capacidad física. Esta se plantea al momento en que desarrollen la facultad para procrear o tener hijos. Habitualmente, es señalado por la doctrina que la mujer romana debía tener 12 años para unirse en matrimonio. En los hombres, el criterio se fija con la llegada de la pubertad. Por ello, es habitual entre los autores señalar que este hecho se fija en el cambio de toga, desde la praetexta a la iurilis(de la toga púrpura a la blanca como símbolo de virilidad).
Finalmente, también se exige el consentimiento de las partes, lo que implica la voluntad duradera y efectiva, del hombre y la mujer, de unirse en matrimonio. Este requisito puede predicarse tanto de los contrayentes como del paterfamilias. Este concepto debe mantenerse en el tiempo, es decir, las partes deben respetar el honor matrimonii. De esta manera“el hombre debe tratar a su mujer como esposa legítima, tenía que manifestar afecto y respeto, y la mujer poseía el mismo rango social que su marido”. En definitiva, el honor matrimonii consiste en una objetivación del affectio maritalis, lo cual se expresa en el recíproco comportamiento del hombre y la mujer, a través de la habitual compostura de los esposos para obtener consideración social y respecto, la reverentia que cada uno le debía al otro y la participación de la mujer en la dignidad y rango social del marido.
En derecho romano antiguo, preclásico y clásico, el matrimonio se encontraba revestido de un carácter empírico, expresado en una relación de convivencia que permitía la prueba de existencia de este. Lo que se aleja bastante de la institución que se desarrolla en Roma en etapas posteriores y la que reconocemos actualmente.
Otra cosa diversa es el concubinato, que se destacaba en Roma por tratarse de relaciones extramatrimoniales o de hecho. Estas se daban cuando las partes no poseían affectio maritalis o tampoco con la intención de encontrarse vinculados de forma mutua y legal a través de la institución del matrimonio.
La affectio maritalis se caracteriza por ser un consentimiento continuo, independiente de la emisión del acto primero. Su expresión radica en la voluntad de consentir en sus efectos jurídicos de forma permanente. En este sentido, es la affectio maritalis la que constituye el matrimonio, en una concepción clásica del matrimonio romano. Se trata entonces de un contrato cuyo cumplimiento depende de la voluntad de los contrayentes.
El matrimonio romano se regulaba en las relaciones entre privados. Pero, a pesar de que no intervenía ningún magistrado de carácter público, si contaba con legislación de carácter público aplicable a todo aquel que quisiera casarse en Roma. Por ejemplo, no podía haber parentesco de cognación ni de afinidad cuando el matrimonio de que depende la afinidad está prohibido. Es decir, en el periodo clásico no se hacía público sino hasta la nupcia, la cual erauna ceremonia que integraba el derecho y la religión. De esta forma, por un lado, la ley acogía a la nueva familia, y por otro lado, la religión santificaba el matrimonio. Es en este momento en que quedaba establecido el consortium omnisvitae.
El Derecho Romano se caracteriza por un pragmatismo en su concepción clásica del matrimonio, que se resuelve de la siguiente forma: si una mujer, ante los rumores que su marido ausente había muerto (cosa muy común en Roma), se había casado y luego aparece su marido, implica una cuestión tanto de hecho como de derecho. Pues si contrae matrimonio sin cometer adulterio, en la legítima confianza de los hechos rumorados y creyendo que el vínculo anterior se había disuelto, esta mujer no puede considerarse digna de castigo: lo anterior es incompatible con la fingida muerte del marido, con la finalidad de burlar las instituciones romanas y las obligaciones que derivan del compromiso contraído.
A pesar del carácter eminente pragmático del derecho romano, desde su nacimiento hasta la época clásica, con posterioridad, las instituciones que nacieron para darle soluciones prácticas a las personas se fueron complejizando y dando un sentido y fundamento metafísico y natural. Este es el caso del matrimonio.
Ya en el período postclásico, el término de nupcia se asocia al matrimonio, entendiéndose como justa nupcia aquella sobre la cual recaen todos los requisitos y sobre la cual se producen los efectos civiles previstos para el matrimonio. En las Instituciones de Justiniano se definen como: “unión del hombre y de la mujer, formada con la intención de establecer entre ellos una comunidad indivisible de existencia, contraído según las reglas del derecho civil”.
Si bien el matrimonio conserva sus requisitos clásicos(pubertad, consentimiento y ius connubium) se le reviste de un fundamento metafísico, pues el sentido de formar una familia en Roma, dicho de otro modo, el sentido del matrimonio era procrear. En este ámbito, una consecuencia lógica es que se le reconozca una determinada posición en la sociedad a aquellos ciudadanos. Además, lo anterior conlleva la protección jurídica que implica el nacimiento de un ciudadano romano.
Con el avance del cristianismo y la llegada de los emperadores cristianos, la sociedad romana adopta una serie de cambios que permiten que la jurisprudencia adopte un espíritu de equidad y sabiduría, que se plasma en los códigos teodosiano y justinianeo. Esto permite que el derecho romano se consagre como el Derecho Común de la Europa cristiana. Su influencia permea de tal forma, que modifica la concepción de la familia y sus integrantes, del mismo modo, las instituciones del matrimonio y del divorcio.
De lo anterior se deriva las consideraciones de los hijos en Roma y sus consecuentes derechos. La Cristianización provocó una mayor protección al fruto de la familia en Roma. Un ejemplo de lo anterior fue el cambio introducido por Constantino, en tanto prohibió no dejar nada a los hijos naturales, en el contexto del concubinato. A pesar de ello, el concubinato seguía considerándose como una unión lícita y reconocida por el derecho, con el objeto de proteger a los ciudadanos romanos que nacen de ella. No fue sino hasta los tiempos de León el Filósofo que se abolió en oriente (siglo IX). Mientras, en Occidente, la institución se mantuvo mucho más tiempo, y se vuelve a encontrar en las leyes de los lombardos y los francos .
Otro ejemplo es la modificación introducida por Constantino al permitir la legitimación por subsiguiente matrimonio, la cual permitía que los hijos nacidos en concubinato, mediante el posterior matrimonio de los padres, adquirieran la condición legal y título de hijos legítimos. Este procedimiento también podía efectuarse por medio de la oblación a la curia, y tras las reformas de Justiniano se añadió el rescripto al príncipe.
Existen tres formas en las que un ciudadano romano casado puede perder este estado en el período postclásico: por la muerte, por la pérdida de la libertad, derechos civiles (ius connubium) o cautiverio, y por el divorcio. Hasta los tiempos de Constantino, la ausencia de affectio maritalis era causa para el cese de matrimonio, tanto de facto como de iure. Sin embargo, fue la influencia cristiana la que robusteció la institución y la dotó de un carácter ético y moral. Esto le permitió consecuenciar el objetivo prístino del matrimonio, con el efecto lógico que de ello deriva: la protección de los ciudadanos que nacen de una familia romana.
Constantino, influenciado por el cristianismo, restringió el divorcio en el año 331. Hasta ese momento, el matrimonio como una cuestión de hecho, solo requería de la pérdida de la affectio maritalis para disolverse. La reglamentación permitía que la mujer no repudiara a su marido por motivos fútiles, ni que el hombre despidiera a la mujer por razones de carácter trivial.
Las causales eran diversas en tanto las invocara el hombre o la mujer. Este podía legitimar el divorcio si probaba que su esposa cometía adulterio, envenenamiento o alcahuetería. Mientras que la segunda, a su vez, si probaba que su esposo era culpable de homicidio, violación de sepulcro o envenenamiento. Las consecuencias se radicaban principalmente en la obtención y posesión de la dote.
Posteriormente, los emperadores Honorio, Teodosio y Constancio restringieron aún más el divorcio. Esta vez a la existencia de una causa grave. Sin embargo, esta restricción se modificó por los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, quienes dispusieron que los matrimonios no podrían disolverse sin que hubieran enviado comunicación de este, además de ampliar el catálogo de justas causas asociadas al divorcio. Y en los casos en que mediaran hijos, la disolución sería tratada de forma diferenciada.
Ahora el divorcio no se entiende como el cese de la affectio maritalis, sino que implica la intención directa de cesar el vínculo del matrimonio. Esto significa un gran robustecimiento de la institución, pues le otorga la suficiente entidad como para entenderla por sí misma y en cuanto a sus elementos.
No es sino en las Novelas de Justiniano donde se encuentra con mayor precisión el influjo cristiano, y la protección a la institución del matrimonio. Pues su disolución se encontraba sujeta al sistema de justas causas. Por ello, aquel que no tuviera sustento en una de ellas, no se encontraba permitido y su realización conlleva penas para el ejecutante. Además, Justiniano prohíbe el divorcio consensual, estableciendo penas en caso de contravención
En la actualidad, recibimos las instituciones romanas cristianas. Puesto que constituyen las maneras más efectivas de proteger a los integrantes de la familia, el desarrollo y formación de esta. En el Código Civil chileno se define el matrimonio a partir de la unión actual e indisoluble, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Lo anterior dice relación con la Constitución, que en su primer artículo dispone que la familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad. Por ello, todo nuestro ordenamiento jurídico se basa en la idea de proteger a la familia y desarrollar instituciones que permitan cumplir con este objetivo.
En virtud del resguardo a una de las instituciones que desarrolla y ampara a la familia, la ley Nº 19.947, La Nueva Ley de Matrimonio Civil, desarrolla los requisitos y formalidades para contraerlo. Así mismo, contiene las formas taxativas para disolverlo. Tal como se desarrolló con los emperadores cristianos en Roma, nuestra legislación prevé una institución independiente, que da origen a un vínculo de facto y de iure entre dos personas, que tiene por finalidad proteger la relación y los frutos que de ello derivan.
Así como ocurrió con la cristianización de matrimonio en Roma, en Chile también se requiere de consentimiento expreso de cesar el vínculo, y ello no depende tan solo de la ausencia de uno de los elementos que le dio origen. En este contexto, las causales de disolución son taxativas, y tienden a proteger la estabilidad de la familia, como fundamento de la sociedad.
Ejemplo de lo anterior es la terminación en caso de no subsistir el affectio maritalis, lo que se expresa en la falta, imputable al cónyuge, que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio. Es decir, el ordenamiento jurídico chileno protege cierto tipo de vínculo, en este caso, aquel que se consagra como el núcleo fundamental de la sociedad. Así, se repudia aquel tipo de vínculo que degenera en otro distinto. Es importante destacar que esta causal fue fruto de una serie de discusiones, que permitieron proteger a los integrantes de la familia.
Con todo lo anterior, el matrimonio en Roma fue una institución que se adaptó a las necesidades de las personas, y que mediante el paso del tiempo, se revistió de un carácter ético y un fundamento metafísico. Con la introducción de cristianismo, el matrimonio significó la unión de dos personas, como consorcio de vida, de la cual nacerían ciudadanos romanos. De ahí la importancia de su correcta regulación y protección. Además, a lo largo del postclásico, los emperadores fueron cada vez propendiendo a la equidad entre los cónyuges, protegiendo a las partes involucradas, manifestando la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo.
Bibliografía citada
- Alarcón Palacio, Yadira (2005): “Régimen patrimonial del matrimonio desde Roma hasta la novísima compilación”, Revista de Derecho, Nº 24, pp. 2-31.
- Guía Legal sobre el divorcio. Biblioteca del Congreso Nacional. Disponible en: https://www.bcn.cl/portal/leyfacil/recurso/divorcio. Fecha de consulta: martes 15 de agosto de 2023.
- Lagrange, Eugene (1870): Manual del Derecho Romano o Explicación de las Instituciones de Justiniano por Preguntas y Respuestas (Madrid, Librería de Victoriano Suarez).
- Miguel García, Eduardo (2020): El divorcio en Roma. Tesis para optar al grado de Derecho por la Universidad de Valladolid.
- Muñoz Catalán, Elisa (2021): “La carencia de Affectio Maritalis en el concubinato como precedente de nuestra doctrina jurisprudencial sobre uniones de hecho”, Revista, Nº 24, pp. 239-265.
- Núñez Paz, María Isabel (1988): Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma (Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca).
- Parra Martín, María Dolores (2005): “Mujer y concubinato en la sociedad romana”, Anales de Derecho. Universidad de Murcía, Nº 23, pp. 239-248.
- Silva Sánchez, Antonio (2015): “El régimen económico en el matrimonio romano y su relación con el régimen contemplado en el fuero del Baylío”, Pensamiento jurídico, Nº 42, pp. 189-211.
- Sobre Ulpiano: “Dar a cada uno lo suyo”. Diario Constitucional. Disponible en: https://www.diarioconstitucional.cl/2018/08/16/sobre-ulpiano-dar-a-cada-uno-lo-suyo/. Fecha de consulta: sábado 19 de agosto de 2023.
- Tofiño Padrino, Alejandro (2021): Matrimonio, prohibiciones matrimoniales y concubinato en Derecho Romano (Madrid, Dykinson S.L)
- Vásquez de Marcos, Rodolfo (1981): El divorcio en Roma y en España. Tesis para optar al grado de Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Leyes e instrumentos citados
- Chile. Código Civil.
- Chile. Constitución Política de la República.
- Chile. Ley Nº 19.947.
- D. 48, 5, 12.
- Instituciones de Justiniano. Libro I.
- Institutas de Gayo. Libro I.
- Reglas de Ulpiano.

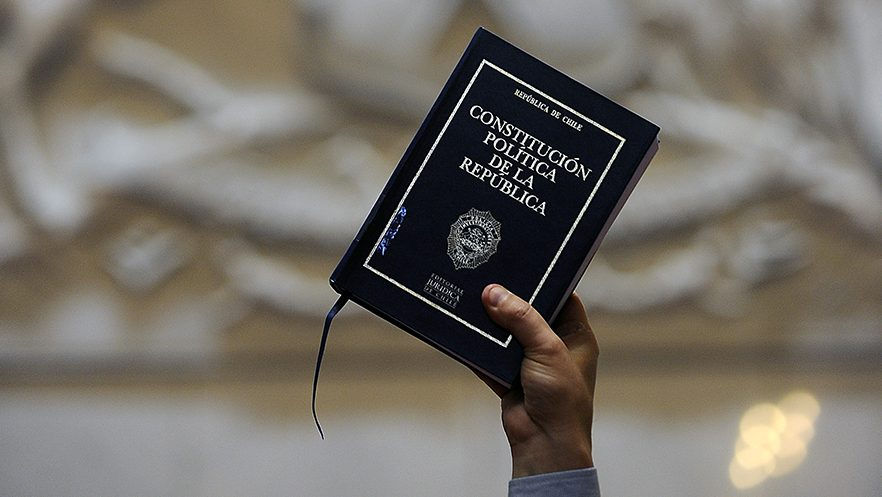


Comentarios