¿Por qué los jueces deben motivar sus sentencias? Una aproximación desde el debido proceso.
- contactoreij
- 12 ene 2021
- 5 Min. de lectura
Diego Ojeda Soto.
Estudiante de Derecho UC, cuarto año.
El 2 de marzo de 2020, conociendo de un recurso de nulidad, la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto la sentencia definitiva recaída en un procedimiento simplificado tramitado ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por la que se condenó a la imputada a una pena de ochenta horas de servicios en beneficio de la comunidad, en tanto autora de un delito de hurto simple.
La recurrente fundó su recurso en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, alegando que la sentencia impugnada habría vulnerado su derecho a un debido proceso, dado que esta no habría contenido ni la parte expositiva ni considerativa, sino solo la resolutiva. En efecto, en dicha resolución solo constaba la decisión condenatoria y la pena, mas no los razonamientos que llevaron al sentenciador a tal conclusión, pues este estimó que, estando aquellos contenidos en el registro de audio de la audiencia respectiva, se satisfaría el requisito que le impone el artículo 396.
La Corte Suprema acogió el recurso intentado después de realizar un análisis de las normas de procedimiento aplicables, en este caso el artículo 39, el ya mencionado artículo 396 y también el 389 en coordinación con el 342 letra c), siendo este último aquel que exige que las sentencias definitivas desarrollen los motivos que indujeron al tribunal a resolver en un sentido u otro. Así, el fallo anulatorio explica que, si bien podría entenderse que el Código autoriza a que las resoluciones sean dictadas en audiencia bastando con su registro, la reglamentación del procedimiento simplificado exige que la sentencia definitiva sea comunicada mediante “texto escrito” que contenga íntegramente la decisión del juzgador, lo que incluye su adecuada fundamentación.
Además, al referirse a sentencias anteriores [1], la Corte reconoce que su fallo se enmarca en una asentada línea jurisprudencial en la que se sostiene que, aun cuando el procedimiento simplificado esté inspirado por el principio de celeridad, aquel no puede desentenderse de las garantías del debido proceso, entre las que se incluye el derecho a una sentencia fundada [2]. Por ello, es necesario analizar el vínculo existente entre ambas instituciones procesales y explicar cómo aquella es una consecuencia de esta, o, en otras palabras, por qué un debido proceso exige que los jueces funden sus decisiones.
La motivación de las sentencias es una garantía de los justiciables que puede ser justificada tomando distintos derechos fundamentales como premisa. Así, es posible vincularla a la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder público, además de al debido proceso. En efecto, la expresión de los fundamentos permite que los intervinientes en el proceso puedan constatar el ejercicio lógico que siguió el juez, en el que se haya razonado considerando las normas jurídicas aplicables, de tal forma que la resolución sea fruto de un acto cognoscitivo y no de uno meramente potestativo del sujeto [3]. En otras palabras, la parte considerativa de los fallos garantiza que el sentenciador se ha sometido al ordenamiento jurídico vigente, y que sus decisiones no obedecen a su mero capricho, sino a una interpretación racional del Derecho [4].
Junto a lo anterior, es también posible fundar el deber de motivación de las sentencias en el derecho al debido proceso. Al respecto, es necesario tener presente que este ha sido entendido como una garantía paraguas [5], a partir de la cual se pueden desprender varios derechos asociados, tal como el derecho a la defensa que, en su vertiente material justifica el requisito de fundamentación de las sentencias judiciales. En efecto, este derecho permite que el interviniente pueda ser oído, formular alegaciones y rendir prueba, pero, la única forma en que se puede estar seguro de que el sentenciador ha realmente tenido en cuenta todas sus actuaciones procesales es exigirle que se haga cargo de ellas en la misma resolución en la que decide sobre ellas. De lo contrario, bien podría el tribunal dar un contenido meramente formal al derecho, esto es, permitir que se realicen las gestiones y luego ignorar todo lo obrado en razón de él.
Lo anterior es aun más relevante en el proceso penal, por cuanto la presunción de inocencia que ampara al imputado impone al sentenciador un elevado estándar de convicción. En este sentido, el juez no solo tiene el deber de fundar su fallo, sino que además, su fundamentación debe ser lo suficientemente persuasiva como para que los intervinientes en el proceso, y también los llamados a controlar esa decisión, los jueces de los tribunales superiores (control endoprocesal) y la ciudadanía en general (control exoprocesal o democrático), puedan aceptar esa decisión como jurídicamente vinculante, y en último término como legítima en un Estado de Derecho.
Si bien el legislador puede regular procedimientos simplificados en los que impere el principio de celeridad, en tanto también es un interés constitucionalmente legítimo lograr resolver casos en un tiempo razonable, las garantías del debido proceso reconocidas por el constituyente se erigen como un límite a dicha potestad normativa. Así debe entenderse el inciso sexto del artículo 19 N°3 de la Constitución cuando dice que se establecerán siempre las garantías de un justo y racional proceso. Exigencia que, por cierto, se extiende también a los jueces al fallar sus causas.
El registro de las audiencias es un material difícil de conseguir y revisar, lo suficiente como para hacer que el acceso a la fundamentación de la resolución en él contenido sea ilusorio para la mayoría de la ciudadanía, sin perjuicio de que impide que los jueces y las partes puedan escrutarla con la detención y prontitud necesarias. Por todo lo anterior, la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia así dictada en un procedimiento simplificado se ajusta a una adecuada interpretación de las normas legales a la luz del derecho a un debido proceso.
Referencias
[1] Al respecto, la Corte menciona las causas Rol N°10.748-2011, Rol N°11.641-2019 y Rol N°11.978-2019. [2] Palomo y Alarcón (2011) p. 315. [3] Romero (2005) p. 126. [4] Garrido (2009) p. 58. [5] Carbonell y Letelier (2020) pp. 357 y ss.
Bibliografía
Carbonell Bellolio, Flavia y Letelier Wartenberg, Raúl (2020): “Debido proceso y garantías jurisdiccionales”, en Contreras Vásquez, Pablo y Salgado Muñoz, Constanza (edits.), Curso de Derechos Fundamentales (Santiago, Tirant lo Blanch) pp. 347-378.
Garrido Gómez, María Isabel (2009): “La predecibilidad de las decisiones judiciales”, Revista Ius et Praxis, Año 15 N°1: pp. 55-72.
Palomo Vélez, Diego y Alarcón Corsi, Humberto (2011): “Fundamentación de la sentencia y contradicción, como materialización del derecho al recurso en materia procesal penal”, Revista Ius et Praxis, Año 17 N°1: pp. 291-320.
Romero Seguel, Alejandro (2005): “La fundamentación de la sentencia como elemento del debido proceso”, en Anuario de jurisprudencia. Sentencias Destacadas, una mirada desde las políticas públicas (Santiago, Libertad y Desarrollo) pp. 121-148.
Descargar texto en formato PDF:

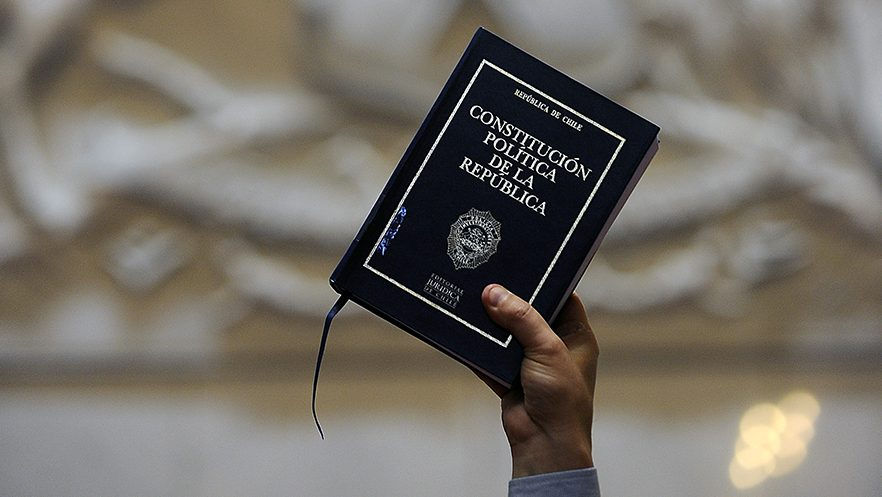


Comentarios