La interpretación teleológica como justificación de la inaplicación de normas caídas en desuso
- contactoreij
- 25 sept 2020
- 11 Min. de lectura
Actualizado: 19 nov 2020
Victoria Subiabre Chiong
Estudiante Derecho UC, tercer año
“No hay ley que no encierre un voto de perpetuidad”. Así lo señala una ordenanza francesa de 1731 [1] a propósito de una de las características principales de la ley positiva; su afán de permanencia frente al transcurso del tiempo. [2] Sin embargo, enfrentada la ley a cambios sustanciales de la sociedad que rige, requiere ser modificada de acuerdo a las necesidades imperantes o bien derogada. Dichos actos son producto de la voluntad del órgano legislativo y su procedimiento se encuentra regulado en el mismo ordenamiento jurídico [3]. Un problema distinto surge cuando la institución regulada por una determinada norma desaparece o por otra causa diversa deja de aplicarse, y esta situación simplemente no es atendida por el legislador. Luego, la norma cae en desuso.
La doctrina parece homogénea en cuanto a que una norma caída en desuso carece de eficacia, se vuelve obsoleta y por ello normalmente no se aplica. Las discrepancias reales surgen en el plano de lo práctico, en donde “resulta problemático determinar las condiciones y el momento en que se produce la pérdida de validez” [4], lo que la doctrina ha denominado desuetudo. En tal contexto, el presente ensayo propone el método de interpretación teleológica como herramienta clave para determinar si, atendiendo a las circunstancias temporales, es acorde a Derecho valerse de una norma particular para regular un caso concreto. Esto, para justificar, al menos desde el punto de vista teórico, que quien aplique deliberadamente normas que parecen disociadas de la realidad incurre en un acto ilegítimo, pese a que dicha norma no ha sido expulsada formalmente del ordenamiento jurídico, tal como, a juicio personal, lo realizó en nuestro país Eduardo Novoa durante el gobierno socialista de Salvador Allende.
El desuso de las normas jurídicas
Sobre el desuso o desuetudo se ha tenido diferentes nociones. Hans Kelsen, en su obra magna La Teoría Pura del Derecho de 1960 presenta una primera aproximación en base a la distinción fundamental entre validez y eficacia de las normas. La primera se configura como “la forma específica de existencia de la norma” [5], es decir, su concordancia orgánica y formal con la Constitución, mientras que la segunda es definida como “la correspondencia general entre este orden y los hechos a los cuales se aplica”, vale decir, que dicha norma sea aplicada por los jueces y acatada por los ciudadanos en la realidad [6]. En este sentido, la eficacia de una norma es un requisito de mantención de su validez, dado que debe permanecer en el transcurso del tiempo para que la norma “tenga fuerza obligatoria para aquellos a quienes se dirige” [7].
En cuanto al desuso, Kelsen postula que “la norma constitucional de origen consuetudinario permite la derogación de una ley por costumbre opuesta” [8], luego, la pérdida de validez de una norma mediante la carencia de su eficacia se produce por un conflicto normativo generado por la creación consuetudinaria de una nueva norma de mayor jerarquía, que deroga a la anterior. El desuso es sinónimo, bajo esta concepción kelseniana, de derogación por costumbre [9].
Posteriormente, Kelsen cambiará sustancialmente su noción de desuso. En su publicación Derogación de 1968 plantea la necesidad de establecer la diferencia entre la pérdida de validez por derogación y otras formas que tuviesen el mismo efecto, destacando que la “norma derogatoria no puede ser establecida por costumbre” [10]. Esta crearía, más bien, una nueva norma que es preferentemente aplicada y acatada frente a la anterior, lo que generaría la pérdida de eficacia de esta última que, de ser inaplicada por un considerable lapso de tiempo, llevaría al cese de su validez. En este sentido, el desuso no es producto de la derogación por otra norma como lo concebía anteriormente, sino de la pérdida de validez producto de la pérdida de eficacia [11].
Este último postulado kelseniano es más acorde al ordenamiento jurídico chileno toda vez que nuestro Código Civil en su artículo 2 señala que “la costumbre no constituye derecho salvo en los casos en que la ley se remita a ella”. En consecuencia, la regla general indica que, de caer una norma en desuso, pierde su eficacia, mas no por ello deja de existir en el mundo del Derecho.
Un reciente proyecto de ley que “modifica diversos cuerpos legales para eliminar normas jurídicas en desuso u obsolescencia” de enero del presente año manifiesta esta idea al señalar que el legislador entiende “que el desuso no es un factor que produzca por si sólo la derogación de una norma, y que por ende, se requiere que por la vía legal se les prive de vigencia” [12]. La derogación es, entonces, un acto jurídico posterior al cese de eficacia, y que requiere del “cambio deliberado de la voluntad normativa” [13] para expulsar formalmente una norma del ordenamiento jurídico. Dicho proyecto deroga expresamente, entre otras disposiciones de variada índole, “las referencias al dominio de las palomas que abandonan un palomar” [14], debido a la desaparición del sustento que le dio origen, vale decir, la comercialización de palomas.
La interpretación teleológica
Un tema que ha logrado fascinar a los juristas de las diferentes épocas lo constituye ciertamente la interpretación normativa, y en especial, la teleológica. La doctrina se ha encargado de destacar la vital importancia de esta última al interior del amplio conjunto de herramientas interpretativas, porque tal como lo señala Pablo Rodríguez Grez “(…) toda interpretación debe ser finalista” [15]. Asimismo, Giuseppe Maggiore y Luis Cousiño Mac Iver, ambos destacados juristas, entienden la interpretación teleológica como el único procedimiento aplicable para “hacer viva la ley” o bien “descubrir su querer” [16] porque esta se funde e incluye a todos los demás criterios interpretativos [17].
Si bien mucho se ha teorizado sobre la interpretación teleológica, el profesor Rodríguez nos entrega una noción básica ejemplar: esta “apunta a la finalidad de la ley, a la realización de su voluntad, a la ejecución de los valores que ella encierra y, en último término, a la defensa de los intereses que ella resguarda” [18]. La primera tarea del intérprete consistirá, entonces, en desentrañar la ratio legis específica de una determinada norma [19], para comprender adecuadamente sus fines que “no son los que en un momento histórico previó o inspiraron al legislador, sino los que están permanentemente adheridos a ella (…)” [20]. Luego, el intérprete posee, de hecho, cierta laxitud en cuanto a su interpretación, pero debe cuidarse de llevarla a cabo “hasta donde lo permita el tenor literal del precepto” [21] y no desviarla más allá del texto mismo de la norma, que si bien no se configura como el elemento más determinante para el hallazgo de los fines encerrados en ella [22], sí representa un límite para todo tipo de interpretación posible.
Es justamente en este punto en donde surge la mayor problemática porque, por un lado, dichos fines evolucionan ciertamente en conjunto con la norma [23] toda vez que esta debe ser capaz de responder a las cambiantes realidades sociales [24], mientras que, por el otro, debe el intérprete procurar manejar la interpretación teleológica respetando la valoración objetiva de la norma para no incurrir en el error de atribuirle una finalidad que más bien sea de su preferencia personal [25]. Al respecto, Pablo Rodríguez explica que este tipo de interpretación resulta de la combinación de dos elementos básicos: los esenciales o genéticos (aquellos que “justifican el poder regulador de la conducta humana” [26]) y los circunstanciales o fácticos referentes a la realidad que se busca reglar. Cuando los segundos, luego de ser incorporados por el intérprete, “desvirtúan, desnaturalizan o neutralizan a los primeros”, puede deducirse que la interpretación de la norma es errada y es urgente corregirla [27].
La práctica de Eduardo Novoa: los resquicios legales
Eduardo Novoa, a pesar de ser una figura que suscita opiniones muy diversas al interior del mundo jurídico y político, fue indudablemente un académico de alta gama cuya obra se perpetúa hasta el día de hoy. Nombrado como asesor jurídico ad-honorem en 1970 del entonces Presidente Salvador Allende, le encargó este la ardua tarea de concretar su programa de gobierno [28], al menos en el ámbito económico, consistente en la creación del Área de la Propiedad Social. Esta se formaría de las empresas que eran propiedad del Estado para ese entonces con aquellas que serían expropiadas, a fin de que el Estado manejara la producción económica al adquirir los medios de producción fundamentales [29], lo que, según planteaba la Unidad Popular, generaría un despegue económico importante y consecuentemente la erradicación de la pobreza generalizada que sufrían las clases obreras de la época [30].
Para la Unidad Popular era de suma importancia llevar a cabo su proyecto político, eminentemente socialista, por vía institucional, una idea “acorde con la reiterada y cuestionable tradición, conciencia o mentalidad legalista de nuestro país” [31]. Eduardo Novoa se encargó, bajo una noción jurídica considerada radicalmente positivista [32], de conciliar tanto los fines políticos de Allende con el respeto a la institucionalidad vigente. Se valió, para ello, de lo que él mismo denominó resquicios legales, que según la visión conservadora de Enrique Brahm eran “el recurso a normas legales existentes que usadas adecuadamente y en forma masiva debían transformarse en lo que hemos llamado medios indirectos para alcanzar la socialización” [33]. Luego, de existir una norma en desuso pero vigente al interior del ordenamiento jurídico por no haber sido esta aún derogada, puede, en la práctica y según el pensamiento de Novoa, seguir siendo perfectamente aplicada.
Un ejemplo claro de esta práctica legal pero ilegítima lo constituye el Decreto Ley 520, dictado en 1932 bajo el Gobierno Socialista de Carlos Dávila de tan sólo noventa días de duración. A grandes rasgos, este “permitía la expropiación de ciertos predios agrícolas y empresas declaradas de utilidad pública” [34] y que, “a pesar de ser una norma emanada de un gobierno de facto (…)” [35] y “tal vez poco conocida por el ciudadano común e incluso por los mismos abogados y juristas de la época” [36], ni los tribunales ni el legislador constitucional pudieron negarles valor [37], por ostentar la impronta de derecho vigente.
De esta manera, parece ser que desde la teoría, el actuar del asesor jurídico de Allende aparece completamente limpio y bajo el marco legal establecido, mas, llevado este a la práctica, es capaz de justificar actos ilegítimos por no conformarse con el ya mencionado fin perseguido por la ley. Una línea de pensamiento similar fue sostenida en la época por el diario El Mercurio, que acusó a aquellos preceptos de constituir una “interpretación arbitraria de la ley” [38], así como también por el profesor Alejandro Silva Bascuñán quien los considera textos de “contradictoria interpretación y procedencia espuria” [39]. La noción tenida sobre las prácticas de Eduardo Novoa es, luego, ampliamente discutible.
La interpretación teleológica como una forma de determinar la inaplicabilidad de una norma caída en desuso
Toda norma cobra sentido cuando es aplicada, y es, de hecho, precisamente dictada para ello. Aquella norma positiva que permanece únicamente en cuanto a texto legal al interior de los Códigos, pero no es utilizada para resolver conflictos o bien no es capaz de regular situación real alguna carece de sentido. El fin último perseguido por toda norma es, precisamente, su aplicación práctica.
Ahora: ¿cómo es posible determinar la inaplicabilidad de una norma perfectamente válida, pero que carece de eficacia? La doctrina, si bien ha discutido ampliamente sobre ello, no responde en relación a la perspectiva del intérprete, por lo cual considero pertinente entregar una solución a ello: mediante la interpretación teleológica. Esto, debido al avance vertiginoso de la sociedad en todos sus aspectos, que frecuentemente impacta en el Derecho concluyendo en su desadaptación [40]. Ante tal escenario, el intérprete se ve ciertamente tentado a valerse de normas caídas en desuso por haberse disociado de la realidad que regulan para satisfacer sus intereses o fines propios, que mucho pueden tener relación con implicancias sociales, y más aún, políticas.
El conflicto recae en lo siguiente: desde un punto de vista teórico, una norma caída en desuso no ha sido expulsada aun del ordenamiento jurídico y podría, por tanto, ser aplicada de existir (al menos en una mínima medida) los supuestos de hecho que le dieron origen. No obstante, desde la perspectiva del intérprete, dicha norma deviene en inaplicable al no armonizar sus fines con la realidad que regula y que ha sufrido radicales cambios. Los fines de la norma parecen ser obsoletos y debe ser esta, por tanto, inaplicada hasta que otra norma la reforme o, de resultar su existencia totalmente inarmónica con el resto del ordenamiento jurídico, la derogue. En el caso de la judicatura, el magistrado estará llamado a resolver el conflicto valiéndose de otra norma que, luego de un proceso interpretativo, concluya la pertinencia de su aplicación al caso concreto.
Conclusión
El análisis planteado presentó el desarrollo del pensamiento kelseniano en torno a la noción de desuso, que evolucionó de ser sinónimo de “derogación por costumbre opuesta” a “pérdida de validez por pérdida de eficacia”, el que armoniza de mejor manera con nuestro ordenamiento jurídico actual. Posteriormente, se precisó el concepto de interpretación teleológica y se destacó su importancia fundamental para el intérprete a la hora de discernir sobre la aplicación de una determinada norma; si los fines perseguidos por ella poseen escasa o nula aplicación real, no debe ser esta utilizada según los meros caprichos o concepciones arbitrarias de una persona o grupo particular. Eduardo Novoa, valiéndose de los denominados resquicios legales parece haber incurrido en esta práctica ilegítima.
Como consecuencia de lo anterior, considero pertinente señalar que el intérprete debe responsabilizarse, ante todo, de atenerse fielmente a la interpretación que desentrañe la ratio legis verdadera de la norma; de ser de cualquier otra manera, la comprensión de ella es capaz de generar consecuencias impensadas por el legislador. La acomodación antojadiza de una norma caída en desuso debe ser ciertamente desechada y repudiada por el ordenamiento jurídico porque, de ser aceptada, se produce el quiebre inminente de la institucionalidad que como país tanto apreciamos y protegemos. La norma es y siempre será un medio para un fin más elevado, y jamás un fin en sí misma capaz de sobreponerse a la realidad que regula.
Referencias [1] Novoa (1991) p. 33. [2] Parga (1997) p. 662. [3] Novoa (1991) p. 34. [4] Aguiló (1994) p. 416. [5] Kelsen (1960) p. 117. [6] Aguiló (1991) p. 226. [7] Peña (1999) p. 100. [8] Kelsen (1960) p. 118. [9] Aguiló (1991) p. 227. [10] Kelsen (1968) p. 262. [11] Ibidem p. 263. [12] Boletín n°12358-07 de 2019. [13] Aguiló (1994), p. 416. [14] Boletín n°12358-07 de 2019. [15] Rodríguez (1990) p. 110. [16] Ibidem p. 106. [17] Ibidem p. 107. [18] Ibidem p. 106. [19] Guastini (2015) p. 27. [20] Rodríguez (1990) p. 107. [21] Novoa (1991) p. 207. [22] Novoa (1991) p. 205. [23] Rodríguez (1990) p. 107. [24] Novoa (1991) p. 207. [25] Anchondo (2012) p. 50. [26] Rodríguez (1990) p. 98. [27] Ibidem p. 112. [28] Polanco (2013) p. 10. [29] Novoa (1992) p. 49. [30] Polanco (2013) p. 14 [31] Polanco (2013) p. 15. [32] Ibidem p. 12. [33] Brahm (1999) p. 337. [34] Polanco (2013) p. 18. [35] Brahm (1999) p. 337. [36] Polanco (2013) p. 2. [37] Ibidem p. 23. [38] Polanco (2013) p. 20. [39] Ibidem. [40] Carrasco (2017) p. 557
Bibliografía citada
Aguiló, Josep (1991): “La derogación de normas en la obra de Hans Kelsen”, Revista Filosofía de Derecho, vol. 10: pp. 223-258.
Aguiló, Josep (1994): “La derogación en pocas palabras”, Revista Filosofía del Derecho, vol. 11: pp. 407 – 418.
Anchondo, Vicente (2012): “Métodos de interpretación jurídica”, Revista Quid Iuris, vol. 16: pp. 16 – 58.
Brahm, Enrique (1999): “La perversión de la cultura jurídica chilena durante el gobierno de la Unidad Popular. “Resquicios legales” y el Derecho de Propiedad”, Revista Chilena de Historia del Derecho, vol. 18: pp. 335 – 349.
Carrasco, Edison (2017): “Relación cronológica entre la ley y la realidad social. Mención particular sobre la “elasticidad de la ley”, Revista Ius et Praxis, vol. 23, Nº 1: pp. 555 – 578.
Guastini, Rodrigo (2015): “Interpretación y construcción jurídica”, Revista Isonomía, N°43: pp. 11-48.
Kelsen, Hans (1968): “Derogación”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 21: pp. 259 – 274.
Kelsen, Hans (1960): Teoría Pura del Derecho (Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, cuarta edición).
Novoa, Eduardo (1991): El Derecho como obstáculo al cambio social (Santiago, Editorial Siglo Veintiuno, décima edición).
Novoa, Eduardo (1992): Los resquicios legales. Un ejercicio de lógica jurídica (Santiago, Editorial Bat, cuarta edición)
Parga, Milagros (1997): “Notas sobre la estabilidad en el ordenamiento jurídico”, Revista Filosofía del Derecho, vol. 14: pp. 621-635.
Peña, Antonio (1999): “Validez y vigencia de las normas: algunas precisiones conceptuales”, Revista Filosofía del Derecho, vol. 16: pp. 99-120.
Polanco, Alejandro (2013): “El difícil camino de la legalidad. Vigencia y validez de los resquicios legales y su aplicación en el programa económico de Salvador Allende. Chile, 1970-1973”, Revista Historia y Justicia, N°1: pp. 1-31.
Rodríguez, Pablo (1990): Teoría de la interpretación jurídica (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, primera edición)
Normas citadas
Artículo 2° del Código Civil de la República de Chile.
Boletín N°12358-07 (03/01/2019), Modifica diversos cuerpos legales para eliminar normas jurídicas en desuso u obsolescencia.
Decreto Ley N° 520 (30/08/1932), Crea el Comisariato General de Subsistencias y Precios.
Descargar texto en formato PDF:

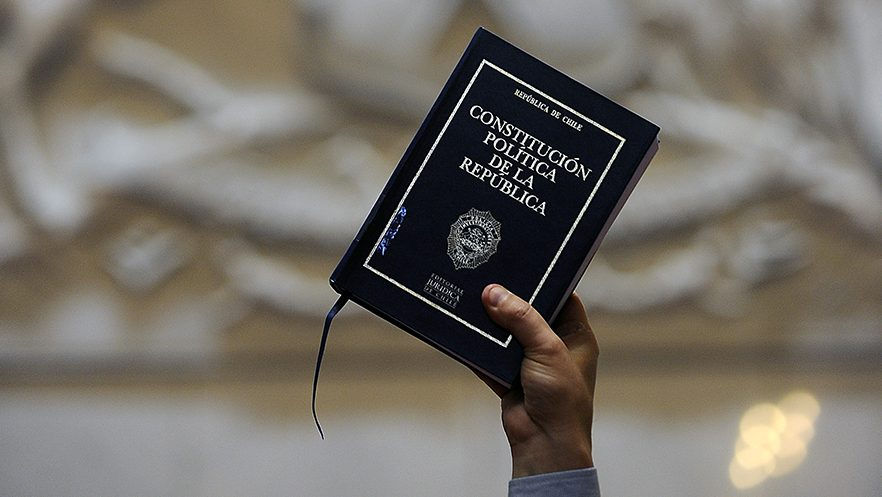


Comentarios