La efectividad de la tutela laboral en un sistema de negociación a nivel empresa
- contactoreij
- 3 nov 2020
- 5 Min. de lectura
Natalia Cárdenas.
Estudiante Derecho UC, cuarto año.
Introducción
La negociación colectiva, uno de los elementos centrales de la libertad sindical, es probablemente el más relevante desde el punto de vista de la representación del interés colectivo y de la organización sindical, ya que es la herramienta con la cual el sindicato persigue directamente el interés colectivo.
En el mundo del Derecho del Trabajo existen distintos modelos de negociación colectiva que buscan tutelar los intereses de los trabajadores, sea a nivel de empresa o supra empresa (Inter empresa, por profesión e incluso a nivel nacional), cada uno con sus pros y contras. En Europa, países como Alemania, Italia, España, Ucrania y Francia tienen una regulación que permite la convivencia de ambos tipos de negociación y que se ve reflejado en la práctica, pudiendo coexistir una gran cantidad de convenios y contratos colectivos de distintos niveles, teniendo las confederaciones y sindicatos inter empresas bastante poder de negociación.
Este fenómeno también se da en Latinoamérica, pero solamente en un par de países con una alta tasa de sindicalización, como lo son Uruguay y Argentina; países en los cuales existe una cultura sindical muy fuerte y la legislación laboral es bastante poca, dándole mayor autonomía a las organizaciones de trabajadores. Chile, por el contrario, con una regulación laboral excesiva, se acerca más a un modelo que prioriza la negociación a nivel de empresa, como lo sería el de Inglaterra o Perú, lo que ha derivado en una baja cobertura de los convenios colectivos y en desigualdad en varios sectores como lo es la minería.
El modelo de negociación por rama aparece como una forma de mejorar las condiciones de los trabajadores, y, por lo tanto, debiese ser implementado en Chile.
Eficacia y mayor cobertura de la negociación por rama
En primer lugar, la negociación por rama o profesión, incluso a nivel nacional, permite una mayor cobertura en la cantidad de trabajadores, por lo que es más eficiente y genera más igualdad entre trabajadores de una misma profesión. En casi todos los países pertenecientes a la OCDE con mayor igualdad salarial, predomina el sistema de negociación por profesión.
Uno de los problemas del actual modelo de negociación a nivel empresarial es que esta se hace posible mayoritariamente en sindicatos correspondientes a grandes empresas, y, por el contrario, se hace más difícil para sindicatos de empresas más pequeñas, lo que se traduce en una desigualdad de condiciones entre trabajadores que desempeñan las mismas labores [1].
La negociación por rama fija ayuda a fijar un piso mínimo de condiciones que se adecua a cada una de las profesiones en específico. Según Durán (2011), este sistema de negociación no solo influye en una igualdad salarial, sino que puede aumentar el grado de cobertura de los convenios colectivos en más de un 50%.
Fortalecimiento de las organizaciones sindicales
En segundo lugar, este tipo de negociación supra empresa promueve una mayor coordinación entre distintos sindicatos, aumentando el poder de las organizaciones colectivas, ya que evita que haya una segregación de sindicatos pequeños trabajando por sí solos.
Esto es especialmente relevante pues como se mencionó anteriormente, en Chile existe una gran desigualdad entre el poder de negociación de sindicatos de empresas pequeñas y de empresas grandes. Estos métodos supra empresas promueven la colaboración no solamente en el plano de la negociación, sino que en otros ámbitos como lo son el intercambio de maquinarias, por ejemplo.
Algunas críticas al modelo de negociación supra empresa
Ahora bien, mucho se ha hablado sobre que la negociación por rama podría perjudicar algo tan esencial de la actividad sindical como lo es la representatividad de las organizaciones colectivas. Esta postura se basa en que, al abarcar a una cantidad tan extensa de trabajadores, los intereses individuales y de cada sindicato empresa podrían ser contrarios a los perseguidos por las instituciones supra empresa.
Si bien esta crítica tiene algo de razón, este es un problema que puede solucionarse de distintas formas. Por ejemplo, permitiendo que aquellos sindicatos que no estén conformes puedan salirse del convenio marco. Otra forma más eficaz de lograr esto es que estas negociaciones inter empresa se hagan entre sindicatos de un mismo nivel productivo donde las necesidades probablemente sean similares.
También existen otros mecanismos para superar las fallas de la negociación ramal, lo que se denomina la negociación colectiva articulada y la negociación colectiva en cascada. La negociación articulada es una división y estructuración del proceso según materia; en la negociación a cascada, por otro lado, el piso mínimo se fija en la negociación ramal y las demandas más especificas se ver a nivel de empresa.
Otra crítica que se le hace es que afecta enormemente la productividad de los países, y es de hecho un argumento que se utilizó en la década de los 70 – 80 cuando se reestructuro por completo el modelo sindical del país.
Esto no puede ser menor cierto, en cuanto casi todos los países de la OCDE que utilizan el sistema de negociación ramal cuentan con una alta productividad [2].
Conclusión
La negociación por rama u profesión es un modelo con muchas garantías para los trabajadores, y que debiese promoverse. Sin embargo, este debe ser implementado no solo legislativamente, sino que promoviendo la sindicalización para que sea posible en la práctica que los sindicatos extiendan los beneficios a la mayor cantidad de trabajadores pertenecientes a dicha rama. Esto porque no basta solamente con plasmar en la legislación este modelo supra empresa, sino que es necesario que en la práctica los sindicatos tengan la posibilidad real de representar el interés colectivo de tantas realidades distintas.
Además, es importante también que todos los instrumentos colectivos de cualquier nivel puedan coexistir entre sí, y que existan mecanismos que eviten la coalición entre estos.
Referencias
[1] Durán (2011) [2] Durán (2011)
Bibliografía
Carillo, Martín (2015): “La mejora de la cobertura de la negociación colectiva en América Latina”, en: Revista Latinoamericana de Derecho Social, (Nº 21), pp. 3-29.
Durán, Gonzalo (2015): Negociación Colectiva por sector económico, productividad, empleo y desigualdad. Un análisis comparado (Santiago, Fundación Sol).
Ermida, Oscar (1991): Las relaciones del trabajo en América Latina (Lima, Crítica & Comunicación, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe).
Fita, Fernando (2014): “Los modelos de negociación colectiva en la Unión Europea”, en: La negociación colectiva en Chile (Irene Rojas coord., Santiago, CENTRASS, Librotecnia), pp. 9-38.
Gamonal, Sergio (2013): “Las dos almas del derecho del trabajo”, en: Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Volumen I, Nº 1, pp. 13-22.
Gamonal, Sergio (2018) “Negociación colectiva, autonomía y abstención legislativa” Ius et Praxis, vol. 24 no. 3.
Raso Delgue, Juan (2014): “Intervención y Autonomía en la Negociación Colectiva: una reflexión desde el modelo pluralista uruguayo de relaciones laborales”, en: Derecho a la Negociación Colectiva. Liber Amicorum Profesor Antonio Ojeda Avilés (Juan Gorelli Coordinador, Sevilla, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales), pp. 419-426.
Descargar texto en formato PDF:

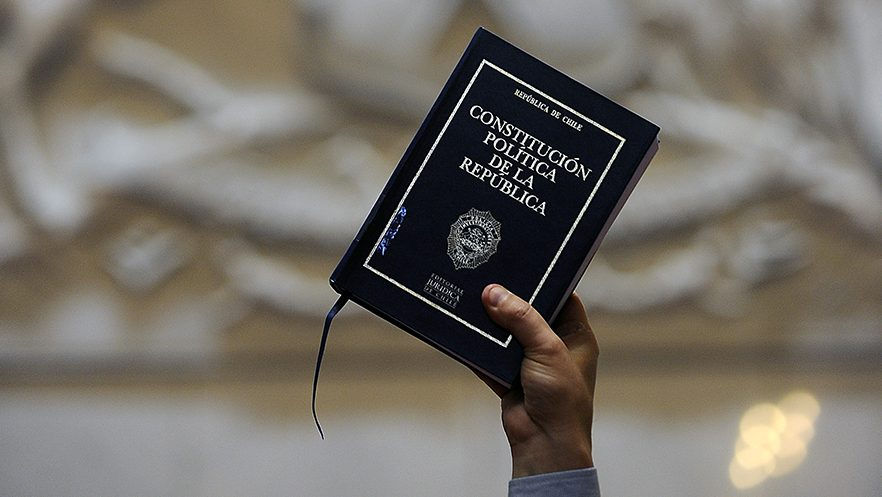


Comentarios