Hacinamiento en las cárceles y violación de D.D.H.H: el problema de todos que nadie soluciona
- contactoreij
- 4 oct 2020
- 20 Min. de lectura
Anónimo
“Que no se nos olvide que el único derecho que ellos (condenados) pierden, con una sentencia condenatoria, es la libertad. Los otros derechos, la dignidad como personas, esa no la pierden nunca. Y el aporte que nosotros estamos tratando de hacer es que esa dignidad nunca se pierda.”
- Francisco Tello
I. Introducción.
Desde las primeras descripciones de las cárceles realizadas en el siglo XVI en España, podemos ver autores denunciando malas condiciones de vida en los calabozos [1]. En este sentido, uno de los precursores del penitenciarismo, Bernardino de Sandoval, describe la cárcel como un “lugar triste, de suma fatiga por los ruidos, gemidos, clamores y voces de los presos que constantemente se oyen…por las mazmorras oscuras; por el hambre y la sed; y por la compañía entre gente arroja y facinerosa, lo cual indica el estado de hacinamiento, promiscuidad y falta de clasificación” [2].
Es lamentable darse cuenta que describir un recinto penitenciario en el siglo XXI no es tan distinto del siglo XVI. En relación con lo anterior, los problemas que causa el hacinamiento en los recintos carcelarios, como el hambre, sed, la tendencia a la violencia, están lejos de ser resueltos y es una realidad que atormenta a distintos Estados alrededor del mundo. Es más, hoy en día, el hacinamiento carcelario es uno de los índices más utilizados por los jueces y los medios de comunicación como un indicador de la gravedad de la crisis carcelaria [3].
La literatura sobre el hacinamiento en las cárceles es numerosa y diversa, puesto que la trascendencia de este fenómeno es enorme, alcanzando varios aspectos de la vida de los privados de libertad. Si el hacinamiento no es la causa directa sus problemas, es a lo menos, un factor que potencia las múltiples dificultades que emanan del solo hecho de estar privado de libertad. Así, podríamos dedicar planas y planas a tratar las consecuencias del hacinamiento carcelario en la vida de los internos. Sin embargo, en este trabajo nos enfocaremos en entregar, humildemente, ciertas propuestas que, a nuestro parecer, podrían ser útiles para suprimir, poco a poco, este problema.
Para poder lograr el objetivo mencionado en el párrafo anterior, analizaremos preliminarmente qué es el hacinamiento carcelario, su forma de medición y algunas cifras relacionadas (I), para luego exponer brevemente sobre algunos de los factores que inciden en el hacinamiento carcelario, (II) el impacto de la sobrepoblación en los D.D.H.H y cuáles son las medidas que se han tomado para enfrentar este problema tanto en nuestro país como en América Latina (III). Para finalizar, propondremos ciertos mecanismos para hacer frente a este problema (IV).
II. Hacinamiento Carcelario: Concepto, Medición y Cifras.
Entendiendo que en la cárcel se deben desarrollar varios aspectos de la vida, que van más allá de la ocupación de una celda, hemos optado por definir el hacinamiento en base a la densidad poblacional de los recintos penitenciarios, enfocándose en el espacio efectivamente disponible en un determinado establecimiento para cada privado de libertad [4], siendo este un indicador bastante claro sobre la cantidad de espacio efectivamente disponible, dirigiendo el análisis hacia una perspectiva mas amplia e integral de la vida en prisión, en la cual el espacio penitenciario se evalúa en términos de las condiciones mínimas que deben cumplirse para garantizar la dignidad humana [5].
Es menester preguntarse en base a qué cifras y estándares se basan las diversas naciones y estudios para calcular si efectivamente los privados de libertad viven o no en condiciones de hacinamiento. En este sentido, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las “Reglas Nelson Mandela”, son el instrumento internacional considerado actualmente como el estándar mínimo exigido por el Derecho Internacional; sin embargo, estas Reglas no establecen una normativa universal que defina cuantitativamente el “área de alojamiento en detención” [6], sino que señalan un catálogo de criterios mínimos bajo los cuales se deben regir los estándares de alojamiento. En virtud de lo anterior, los países pueden diseñar sus propios esquemas mínimos de alojamiento, siempre y cuando sean coherentes con las exigencias de las Reglas Nelson Mandela [7].
En línea con lo anterior, varias organizaciones internacionales y nacionales han implementado diferentes estándares de morada para el correcto funcionamiento de las cárceles que nos pueden servir de referencia para determinar cuándo los internos estarían viviendo en condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, la Cruz Roja a señalado que el espacio total de reclusión entre áreas privadas y comunes debe ser superior a 20 m² [8], señalando que la única razón para reducir dicho espacio a un mínimo de 2 m² por recluso es por perturbaciones graves del orden público [9]. A su vez, la American Correctional Association señala que en cada celda individual el mínimo de espacio libre en el suelo debe ser de 3,25 m² [10], mientras que el Comité Europeo Contra la Tortura señala que dicho espacio debe ser mínimo de 6 m² [11].
En lo que respecta al cálculo de la habitabilidad en las cárceles en nuestro país, el año 2013, mediante la Resolución Exenta Nº 2430, se aprobó el Instructivo que Fija la Metodología de Medición de las Capacidades de Diseño de dormitorios de internos en establecimientos del subsistema cerrado. Dicho instructivo tenía como finalidad contar con “una variable que permita la medición del hacinamiento y sobrepoblación penitenciarios” [12], siendo su principal parámetro de medición el sistema de plazas por interno, entendiendo por plaza una “litera doble de 80x200 centímetros, separada una de otra en a lo menos 70 a 80 centímetros.” [13] Como podemos ver, el criterio utilizado es bastante más impreciso que los mencionados anteriormente, en primer lugar, porque solamente considera como espacio de habitabilidad las literas donde duermen los privados de libertad, sin prestar atención al resto de las instalaciones que los centros penitenciarios deben de entregar a los internos. Así, bajo este sistema de medición, si se señala que no hay sobrepoblación en un centro penitenciario, solo puede significar que los privados de libertad tienen un lugar donde dormir, nada más. Por otro lado, al medir el hacinamiento y sobrepoblación por plazas, solamente se tiene en cuenta que la cárcel es un lugar donde “guardar” privados de libertad, sin hacer énfasis en la resocialización que tiene que llevar envuelta toda ejecución de pena, lo que nos habla mucho de las bases que estructuran el sistema penitenciario en nuestro país. Sumado a lo anterior, este sistema de medición da pie para que el problema del hacinamiento se “solucione” agregando más plazas en un mismo ambiente, sin preocuparse de cuánto es el espacio del cual efectivamente dispone un interno para llevar a cabo sus actividades diarias, respecto de este fenómeno ahondaremos más adelante en este trabajo.
Si se hace una revisión sistemática de los resultados de los informes que establecen la Capacidad por de Diseño de Gendarmería durante el último periodo [14] se puede señalar que el sistema penitenciario chileno efectivamente esta sobrepoblado [15]. La única excepción a lo anterior lo encontramos en el Informe del mes de abril de 2020, donde el índice de uso de capacidad por plazas es del 94,7% [16], lo cual es una consecuencia directa de la aplicación de la Ley Nº 21.228, que Concede el Indulto General Conmutativo a Causa de la Enfermedad COVID-19 en Chile y por el cual –en abril del año 2020– 1.842 personas hicieron abandono de los centros penitenciarios del subsistema cerrado [17].
Las cifras a nivel regional tampoco son tan alentadoras, según la última Lista sobre Población Carcelaria Mundial, publicada por el Institute for Criminal Policy Research (ICPR) en el año 2018, Brasil fue el tercer país con mayor tasa de encarcelamiento con 690 mil personas privadas de libertad [18]. En lo que respecta a las tasas de población carcelaria (presos por cada 100 mil personas de un determinado país), América del Sur alcanza 233 privados de libertad por cada 100 mil habitantes y América central 316, cuando el promedio mundial es de 150 personas privadas de libertad por cada 100.000 [19]. Por otro lado, según las cifras más actualizadas ofrecidas por la World Prison Brief, los únicos dos países en América del Sur que no han visto superada su capacidad carcelaria son Uruguay [20] y Suriname [21], en el resto de los países podemos ver un colapso del sistema, llegando en el caso de Bolivia a superar el 300% de su capacidad (363,9%) [22].
Las cifras presentadas no hacen más que confirmar que América Latina presenta una de las peores condiciones carcelarias alrededor del mundo [23].
III. Causas del Hacinamiento.
Es de suma importancia recalcar que la sobrepoblación carcelaria es un problema que ha existido desde los inicios de la era moderna del sistema penitenciario, pero ha ido adquiriendo cada vez más importancia durante el último tiempo debido al alza de la población penal en los últimos 30 años. En este sentido, no sería anormal sostener que la causa directa de la sobre congestión carcelaria es el aumento de los niveles de delincuencia; sin embargo, y en conformidad a lo señalado por el profesor Salinero, “las tasas de encarcelamiento no guardan relación con las tasas de victimización proveídas por las encuestas oficiales o por los delitos registrados a través de la denuncia a los organismos oficiales (Policías y Ministerio Público)” [24].
A nuestro entender, el hacinamiento es un problema multifocal, que responde a un sinnúmero de factores. En este trabajo nos gustaría tratar someramente dos puntos que nos parecen interesantes: el creciente populismo penal, sobre todo en América Latina, que va acompañado de la poca voluntad política de reformar el sistema de ejecución de penas, y el uso prácticamente ilimitado de la prisión preventiva a nivel mundial.
Populismo penal. El hacinamiento es una de las consecuencias más evidentes de la implementación de una política criminal reactiva y populista, que acude “irreflexivamente al uso generalizado de la prisión como principal respuesta a los conflictos sociales” [25]. En este sentido, en América Latina es posible encontrar un esfuerzo y apoyo político para encarcelar a un mayor número de infractores por periodos más prolongados, lo que se contrapone a una falta de voluntad política no solo para reformar las prisiones y cárceles (traducción propia) [26], sino que el sistema carcelario en general.
Lo anterior lleva a la constante promulgación de leyes que establecen, refuerzan y/o aumentan las penas carcelarias, sin que vayan de la mano de políticas estatales para mejorar las condiciones de la vida en las cárceles y recintos penitenciarios. Un claro ejemplo de lo anterior es la promulgación de la Ley de Agenda Corta en Chile, que tiene como finalidad facilitar “la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos”. A contrario sensu, y como una medida netamente administrativa, se trasladaron internos de Santiago a Valdivia para descongestionar [27]. Es claro que los esfuerzos estatales no están puestos en mejorar la vida de los internos, sino que en crear una falsa situación de seguridad para las personas.
Prisión Preventiva. A pesar de que en nuestro sistema la prisión preventiva tiene carácter excepcional y limitada, encontramos que, a la fecha de este ensayo, 12.543 [28] personas están privadas de libertad por prisión preventiva, alcanzando a ser casi 1/3 de la población penal que se encuentra en centros de sistema cerrado. Esta cifra no es solo consecuencia del populismo penal señalado anteriormente, sino que hace referencia a una aplicación de la ley que claramente no va en conformidad con el espíritu de la norma. A lo anterior se debe sumar que en muchas partes del mundo la prisión preventiva tiene carácter de regla general, por lo que mientras no puedan pagar fianza para salir en libertad, quienes están a la espera de su juicio, tienen que se seguir en la cárcel (traducción propia) [29].
IV. Impacto de la Sobrepoblación Carcelaria en los D.D.H.H. y Medidas Tomadas por los Diversos Estados
Las consecuencias de la sobrepoblación carcelaria podrán parecernos obvias, sin embargo, es importante recalcar que el efecto del hacinamiento en las cárceles es mucho más potente que el efecto en cualquier otro espacio. En este sentido, la sobrepoblación de los recintos penitenciarios no hace más que producir y/o potenciar los efectos nocivos que ya trae consigo la privación de libertad [30].
La saturación del acceso a servicios básicos, instalaciones dentro de la cárcel y de programas de reinserción [31] son solamente algunos de los efectos del hacinamiento en las prisiones y que implican la vulneración de diversos derechos de los privados de libertad, no solo consagrados a nivel legal –y en el caso de Chile a nivel reglamentario– sino que también una violación directa a los D.D.H.H.
Es muy vasta la extensión de los problemas que acarrea consigo la sobrepoblación, pero basta con mencionar el hecho de que los internos no puedan tener una cama, a veces ni siquiera un colchón [32], para poder darnos cuenta de la gravedad del estado en que viven los privados de libertad. Además, el impacto que tiene el hacinamiento en la alimentación de los internos es directo; en este sentido, el aumento de prisioneros generalmente no va acompañado de un aumento en el presupuesto de la administración carcelaria en comidas, lo que se traduce en disminuir la calidad nutricional de sus comidas y en casos extremos incluso implica que las raciones de comida no alcancen para todos los presos [33]. Por otro lado, el hacinamiento genera fuertes repercusiones en los problemas relacionados con el agua y el acceso a baños y duchas, lo cual, a su vez, influye directamente en la salud de los privados de libertad. Lo mencionado en este párrafo es solo un ápice de las consecuencias negativas, y muchas veces directas, que ocasiona el hacinamiento.
Vemos la vulneración de los derechos más básicos de las personas en estas condiciones [34], lo cual ha sido denunciado y condenado por distintas organizaciones tanto a nivel nacional como internacional. Los Estados se jactan de tomar medidas para tratar de solucionar estos problemas, pero nunca ha sido el objetivo central de ninguna política de Estado, o a lo menos un norte importante. En este sentido, en línea con lo señalado en el apartado anterior, los países, sobre todo a nivel regional (América Latina) y nacional, no han tomado medidas que tiendan a la eliminación y erradicación del problema, sino que tienden, sin resultados positivos, a mitigar la sobrepoblación. Para corroborar esta aseveración, dedicaremos un par de párrafos a analizar las medidas que se han tomado para enfrentar este problema a América Latina y Chile.
Finalmente, es importante recalcar que el hacinamiento ha tenido consecuencias devastadoras durante la pandemia sanitaria ocurrida el año 2020 debido al virus COVID-19. Las cárceles de por sí, por ser un lugar donde se aglomeran muchas personas, son un foco importante de contagios, si a ello se le suma la superpoblación en dichos recintos vemos que las consecuencias sanitarias son devastadoras, no solo para la población penal sino que para el sistema de salud en general. Por lo anterior, muchos países han implementado medidas para descongestionar los recintos carcelarios, lamentablemente muchas veces de forma tardía o ineficiente [35].
Medidas en América Latina. Latinoamérica es una región con las tasas más altas de hacinamiento, como por ejemplo Bolivia, Perú y Brasil. En este sentido, podemos ver que el año 2013 Evo Morales implementó una política que perdona a “delincuentes de bajo perfil” en prisión preventiva y las personas condenadas a menos de ocho años de prisión en Bolivia, sin embargo, dicha política no afectaba a los condenados por delitos relacionados con drogas [36], que al momento de la implementación de la reforma eran los delitos por los cuales la mayor cantidad de personas habían sido privados de libertad en dicho país. En Perú, por otro lado, el año 2011 se intentó la implementación de un plan de ampliación de la prisión en Cañete, la cual albergaba 3.200 personas, cuando tenía una capacidad solamente de 800 [37], medida que fue objeto de radicales protestas por los locales, que llevaron a la suspensión de la ejecución de la construcción [38].
Otra medida que nos parece interesante mencionar es la implementación por Consejo de Justicia Brasileño (CNJ) de los Mutiraos, compuestos por jueces, fiscales y abogados de diferentes áreas con la exclusiva finalidad de reexaminar los casos de prisión preventiva, así el año 2009 de los 83.808 casos que fueron examinados, 16.466 fueron dejados en libertad puesto que correspondían a personas que habían sido encarcelados de forma irregular [39]. Si bien el hacinamiento en Brasil está lejos de ser erradicado, creemos que la implementación de órganos de esta índole de la mano con políticas estatales centradas en una reforma al sistema penitenciario podría generar resultados positivos en la sobrepoblación carcelaria.
Medidas en Chile. Las políticas públicas en Chile para combatir el hacinamiento han tenido principalmente dos enfoques: la construcción de más centros penitenciarios y la reducción el espacio por interno en los recintos, instalando plazas adicionales.
Así, podemos ver que en la década de los 90’ las políticas carcelarias se tradujeron en planes para construir más prisiones y aplicar leyes más duras para la comisión de delitos. Desde ese momento las diversas organizaciones de la sociedad civil, académicas y académicos comenzaron a elaborar informes sobre el paupérrimo estado de las cárceles (traducción propia) [40]; esfuerzos que se materializaron en el comienzo de la implementación de la Reforma Procesal Penal, que tenía dentro de sus finalidades la aceleración de los procedimientos, lo cual afectaba la población de internos en lo relativo a los privados de libertad por prisión preventiva. La implementación de esta reforma fue de la mano de un plan de asociaciones público-privadas (entre los años 2000 y 2005) [41] que tuvieron como resultado la construcción de nuevos centros penitenciarios, administrados por privados. Contrario a lo esperado por las autoridades, dichos mecanismos no frenaron el alza de la población carcelaria, sino todo lo contrario (lo cual es un fenómeno bastante común al momento de aumentar el número de cárceles, puesto que el enfoque adquirido es “más cárceles, más espacio” y por ende aumentan las tasas de encarcelamiento [42]). Por otro lado, los contratos han sido objeto de múltiples renegociaciones lo que ha resultado en una implementación tardía e ineficiente de todas las instalaciones prometidas [43]. Es importante destacar que con la implementación de las cárceles concesionadas no se buscaba eliminar, sino solamente reducir el hacinamiento en un 15% [44].
Al ver que estos esfuerzos no rendían los frutos deseados, se decidió comenzar a agregar plazas adicionales en las cárceles, aumento que no iba de la mano con la construcción de más metros cuadrados, por lo tanto, era una medida artificial, ya que el hacinamiento seguía. A modo de ejemplo podemos señalar que el año 2013 se agregaron 4.439 plazas adicionales en las cárceles concesionadas [45] (o sea que se agregaron 4.439 nuevas literas en el mismo espacio que ya existía).
V. Propuestas.
Si bien no es nuestra intención menospreciar los esfuerzos de los diversos Estados por mitigar el hacinamiento, la experiencia ha demostrado que dichos esfuerzos no han sido suficientes. En parte creemos que se debe a la poca voluntad política que existe de legislar en estos temas, sobre todo en la región de América Latina, donde ha demostrado ser más popular optar por un sistema reaccionario que se inclina por la dureza de las penas y el aumento de las penas de cárcel que preocuparse por las condiciones en las cuales viven los privados de libertad, quienes por mandato constitucional solamente pierden la libertad ambulatoria, debiendo quedar el resto de sus derechos intactos.
Entendiendo que la sobrepoblación carcelaria no es un problema que se resuelva “de la noche a la mañana”, pero que a su vez, implica una violación inminente a los D.D.H.H de los privados de libertad, nos gustaría proponer ciertas medidas que a nuestro juicio podrían impactar directamente en el manejo del sistema carcelario como una unidad orgánica y así con el paso del tiempo, disminuir el hacinamiento. Estas medidas están enfocadas en la situación de nuestro país. En este sentido hacemos dos propuestas bastante concretas (pero en ningún caso creemos que son suficientes): reformar los estándares de medición de hacinamiento carcelario en nuestro país y promulgar una ley de establecimientos penitenciarios que contenga un procedimiento especial para que los privados de libertad puedan hacer reclamaciones frente a vulneraciones de sus derechos.
Reforma de los estándares de medición del hacinamiento. En conformidad con lo señalado anteriormente en este trabajo, en Chile el hacinamiento carcelario se mide en base a plazas por personas, lo que provoca que el resultado arrojado solo demuestre si los internos poseen un lugar donde dormir o no y solamente en las unidades penales bajo el subsistema cerrado. La forma de medición no solo es bastante escueta en comparación a los estándares de medición a nivel internacional (Cruz Roja, American Correctional Association, Comité Europeo Contra la Tortura, etc.), sino que tambien está lejos de cumplir con los estándares mínimos establecidos por las Reglas Nelson Mandela.
Sumado a lo anterior una medición basada en plazas no toma en cuenta al ser humano en su naturaleza, como ser que debe hacer uso de facilidades diversas (baños, comedores, áreas al aire libre, etc.) y no solo de literas. Lo anterior es bastante grave puesto que los números arrojados por la Capacidad de Diseño sirven de base para la planificación e implementación de políticas públicas destinadas a la mitigación de la sobrepoblación penal, y si estos números son imprecisos, cualquier mecanismo que se implemente teniéndolos como base, también lo será (como se ha demostrado en la práctica al tratar de reducir la sobrepoblación solamente aumentando las literas).
Así, proponemos un sistema de medición en base a los metros cuadrados efectivos a los cuales en total los internos tienen acceso, sumando todas las áreas comunes. Esto ayudaría a tener una comprensión más extensiva de los problemas reales que están afectando a los internos debido a la sobrepoblación en solo indicador y ayudaría a la creación de medidas que tengan en mente al interno como una persona que tiene que desarrollar todas sus actividades de la manera más parecida posible a la vida en libertad.
Creación de una ley de ejecución de las penas y judicialización de la resolución de conflictos dentro de la cárcel. Creemos que es de suma importancia y urgencia consagrar a nivel legal todos los derechos y obligaciones de los privados de libertad, si bien entendemos que la mayoría de ellos son una aplicación directa de los Derechos Fundamentales de los cuales gozan los internos y que están plasmados en la Constitución y diversos cuerpos normativos internacionales, la regulación específica y detallada, al quedar en manos de la administración, no hace más que reafirmar el poco compromiso de los Gobiernos con la población carcelaria. Esto tiene que ir de la mano con la implementación de un procedimiento estándar y de carácter general para la judicialización [46] de cualquier problema que tengan los privados de libertad durante la prisión preventiva o la ejecución de las penas, así la solución de dichos inconvenientes queda en manos de un tercero imparcial distinto del ejecutor.
Proponemos que en esta nueva ley no solo se establezcan los derechos y deberes de los internos, sino tambien los mecanismos para medir la Capacidad de Diseño y los estándares mínimos (acorde a la normativa internacional) de vida de los internos. Por otro lado, creemos que el control judicial de las penas va a aumentar la fiscalización al cumplimiento de las penas y al cumplimiento de los estándares mínimos de vida en las cárceles por parte del Estado.
Se pueden señalar muchas medidas más que afectan directamente en la disminución del hacinamiento y que impactan al sistema penitenciario como un todo, para entenderlo como un sistema que busca la resocialización de los privados de libertad como lo es la reducción de la implementación de la prisión preventiva, el uso de control telemático de la ejecución de las penas y el establecimiento de sanciones que tiendan cada vez más a la disminución del uso de las cárceles como mecanismo principal de penas.
VI. Conclusión.
A modo de conclusión podemos señalar que el hacinamiento es un problema que afecta a la mayoría de los sistemas penitenciarios en el mundo, sobre todo América Latina. Podemos ver que hay esfuerzos estatales para disminuir la sobrepoblación, sin embargo, hay una falta de voluntad política de mejorar el sistema carcelario, debido a la baja popularidad de estas medidas y la alta popularidad del uso de las cárceles. Es así como creemos que es importante, para poder generar mecanismos eficientes que tiendan a la erradicación del problema, mirar los indicadores del hacinamiento, los factores que cooperan a su aumento y las causas directas que lo producen, que tenga siempre en miras la calidad de ser humano de los privados de libertad.
Normas e instrumentos citados
Instrumentos
Comité Internacional de la Cruz Roja, Pier Giorgio Nembrini: “Agua, Saneamiento y Hábitat en las cárceles” (2012).
Consejo de Europa, Comité para la Prevención de la Tortura: “Living Space per Prisonerin in Prison Establishments”, (2015). Disponible en: http://www.refworld.org/docid/56e01b4d4.html
Organización de las Naciones Unidas, Oficina de Drogas y Crímen: “Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons”, (Octubre, 2013).
Normas
Resolución exenta Nº 2430 (20 de Marzo de 2013).
Referencias [1] del Pont (1979), p. 57. [2] del Pont (1979), p. 58. [3] Ariza y Torres (2019), p. 230. [4] Ariza y Torres (2019), p. 234. [5] Ariza y Torres (2019), p. 235. [6] Ariza y Torres (2019), p. 238. [7] Es menester recordar que estas Reglas no son vinculantes, sin embargo suelen ser adoptados por los diversos Estados por cristalizar las reglas generalmente aceptadas en nuestro tiempo sobre los elementos esenciales del sistema penitenciario internacional. [8] Comité Internacional de la Cruz Roja (2012). [9] Comité Internacional de la Cruz Roja (2012). [10] American Correctional Association (2010). [11] Comité para la prevención de la Tortura (2015). [12] Resolución Exenta Nº 2430 (2013). [13] Resolución Exenta Nº 2430 (2013). [14] Hasta el informe del mes de abril de 2020, que es el último informe emitido por Gendarmería de Chile. [15] Gendarmería de Chile (2019 y 2020). [16] Gendarmería de Chile (2020). [17]Gendarmería de Chile (2020a). [18] Institute for Criminal Policy Research (2018), p. 2 [19] Institute for Criminal Policy Research (2018), p. 2 [20] Institute for Criminal Policy Research (2020). [21] Institute for Criminal Policy Research (2020). [22] Institute for Criminal Policy Research (2020). [23] Tico Times (2014), p. 1 [24] Salinero (2012), p. 117. [25] Ariza y Torres (2019), p. 242. [26] Woods (2016), p. 555. [27] A este efecto, es interesante revisar la noticia “Internos de cárcel de Valdivia cosieron su boca para exigir traslado a Santiago” (2013), https://radio.uchile.cl/2013/06/03/internos-de-carcel-de-valdivia-cosieron-su-boca-para-exigir-traslado-a-santiago/. [28] Gendarmería de Chile (2020b). [29] Institute for Criminal Policy Research (2018a), p.134. [30] LEASUR (2019), p. 4. [31] LEASUR (2019), p. 4. [32] Organización de las Naciones Unidas (2013), p. 111 [33] Organización de las Naciones Unidas (2013), p. 111 [34] Algunas disposiciones vulneradas: Artículo 3 de la Declaración de D.D.H.H (derecho a la vida y a la seguridad de las personas). Artículo 5 del mismo instrumento (prohibición de ser sometido a tratos degradantes e inhumanos). Artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (derecho de la persona privada de libertad a vivir en condiciones acordes con su dignidad personal). Artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (derecho al tratamiento humano durante la privación de libertad). [35] Revisar el caso de Perú (20 muertos por protestar dentro de las cárceles tras la demora del Gobierno de implementar medidas sanitarias), el caso de las cárceles de El Salvador (donde se reunía a la población penal en filas en las áreas comunes, encadenados unos a otros), también es interesante remitirse al caso de Chile, donde las personas en prisión preventiva, y que por tanto son inocentes, no pudieron hacer abandono de los centros penitenciarios. [36] Woods (2016), p. 641. [37] Insight Crime (6/12/2011). [38] RPP Noticias (2/12/2011). [39] Matthews (2011), p. 3. [40] Ross y Barraza (2019), p. 66. [41] Ross y Barraza (2019), p. 68. [42] Human Rights Watch (2009): “A pesar de la apertura de seis nuevas prisiones privadas, el hacinamiento continua siendo un serio problema. Así́, por ejemplo, en 2008 el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, diseñado para una capacidad de 3.170 plazas, albergaba a 6.256 internos. En muchos de los establecimientos más antiguos su higiene y sanidad resultan pésimas. Los internos, en ocasiones, son recluidos en oscuras celdas sin ventilación y sin provisiones higiénicas y sanitarias por hasta10 días”. [43] Es interesante revisar el caso de la Cárcel de Talca. [44] Barberán (2012), p. 205. [45] LEASUR (2019), p. 5. [46] Entendemos que hoy en día el Juez de Garantía es el que tiene competencia para conocer de vulneraciones a los Derechos Fundamentales durante la ejecución de las penas (a través de una cautela de garantías), sin embargo, creemos que es necesario un procedimiento especializado dirigido a los privados de libertad que se adecúe más a su situación.
Bibliografía Citada
American Correctional Association (2010): “Core Jail Standards”. Disponible en: http://correction.org/core-jail-standards/. Fecha de consulta: 14 de junio de 2020.
Ariza Higuera, Libardo y Torres Gómez, Mario (2019): “Definiendo el hacinamiento. Estandares normativos y perspectivas judiciales sobre le espacio penitenciario”, Revista Socio-Jurídicos, vol. 21, Nº 2: pp.227-258.
Del Pont, Luis Marco (1979): “Precursores del Penitenciarismo”, Derecho Penal y Criminologia 2, Nº 5: pp. 57-69.
Institute for Criminal Policy Research at Birkbeck, University of London, Andrew Coyle y Helen Fair: “A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for prison staff (third edition)”, (2018).
Institute for Criminal Policy Research at Birkbeck, University of London (2020): “World Prison Brief Data”. Disponible en: https://www.prisonstudies.org/country/bolivia. Fecha de Consulta: 19 de junio de 2020.
Institute for Criminal Policy Research at Birkbeck, University of London (2020): “World Prison Brief Data”. Disponible en: https://www.prisonstudies.org/country/brazil. Fecha de Consulta: 19 de junio de 2020.
Institute for Criminal Policy Research at Birkbeck, University of London (2020): “World Prison Brief Data”. Disponible en: https://www.prisonstudies.org/country/uruguay. Fecha de Consulta: 19 de junio de 2020.
Institute for Criminal Policy Research at Birkbeck, University of London (2020): “World Prison Brief Data”. Disponible en: https://www.prisonstudies.org/country/peru. Fecha de Consulta: 19 de junio de 2020.
Institute for Criminal Policy Research at Birkbeck, University of London (2020): “World Prison Brief Data”. Disponible en: https://www.prisonstudies.org/country/suriname. Fecha de Consulta: 19 de junio de 2020.
Institute for Criminal Policy Research at Birkbeck, University of London, Roy Walmsley (2018): “World Prison Population List (twelth edition)”.
Matthews, Roger (2011): “Una propuesta realista de reforma para las prisiones de Lationamérica”, Política Criminal, vol. 6, Nº: pp. 296 - 338. Disponible en: http://www.politicacriminal.cl/Vol_06/n_12/Vol6N12A3.pdf. Fecha de consulta:19 de junio de 2020.
Salinero Echeverría, Sebastián (2012): “¿Por qué aumenta la población penal en Chile?”, Revista Ius et Praxis, Nº 1: pp. 113-150. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000100005. Fecha de Consulta: 13 de junio de 2020.
Woods, Cindy (2016): “Addressing prison overcrowding in Latin America: comparative analysis of the necessary precursors to reform”, ILSA Journal of International and Comparative Law, vol. 22, Nº3: pp. 533-562.
Ross, Jeffrey y Barraza, Bárbara (2019): “The Chilean Government’s Attempt to Reform and Close CárcelEx-Penitenciaría (CDP Santiago Sur): ¿Mientras más cambian las cosas, más se mantienen igual?”, International Criminal Justice Review, vol. 29, Nº 1: pp. 59-89.
Gendarmería de Chile (2019): “Población Recluida según Administración de Plazas Población 24 horas Diciembre 2019”. Disponible en: https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticas.html. Fecha de consulta: 14 de junio de 2020.
Gendarmería de Chile (2020): “Población Recluida según Administración de Plazas Población 24 horas Enero 2020”. Disponible en: https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticas.html. Fecha de consulta: 14 de junio de 2020.
Gendarmería de Chile (2020): “Población Recluida según Administración de Plazas Población 24 horas Febrero 2020”. Disponible en: https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticas.html. Fecha de consulta: 14 de junio de 2020.
Gendarmería de Chile (2020): “Población Recluida según Administración de Plazas Población 24 horas Marzo 2020”. Disponible en: https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticas.html. Fecha de consulta: 14 de junio de 2020.
Gendarmería de Chile (2020): “Estadística de población penal a cargo de gendarmería de Chile de Abril 2020”. Disponible en: https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticaspp.html. Fecha de consulta: 14 de junio de 2020.
Gendarmería de Chile (2020): “Población Recluida según Administración de Plazas al 30 de abril 2020”. Disponible en: https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/indice_%20adminstracion_abril2020.pdf. Fecha de consulta: 14 de junio de 2020.
Gendarmería de Chile (2020): “Población Recluida según Administración de Plazas Población 24 horas Abril 2020”. Disponible en: https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/capacidadyuso_abr2020.pdf. Fecha de consulta: 14 de junio de 2020.
Noticias citadas.
The Tico Times: “Latin America’s prisons in critical condition” (23/01/2015). Disponible en: http://www.ticotimes.net/2014/09/01/latin-americas-prisons-in-critical-condition. Fecha de Consulta: 13 de junio de 2020.
Insight Crime: “Peru protests against prison expansion, despite desperate overcrowding” (6/12/2011). Disponible en: https://www.insightcrime.org/news/brief/peru-protests-against-prison-expansion-despite-desperate-overcrowding/. Fecha de consulta: 20 de junio de 2020.
RPP: “Radicalizan protestas en rechazo a la ampliación del penal de Cañete” (2/12/2011). Disponible en: https://rpp.pe/peru/actualidad/radicalizan-protestas-en-rechazo-a-la-ampliacion-del-penal-de-canete-noticia-427861. Fecha de consulta: 14 de junio de 2020.
Descargar texto en formato PDF:

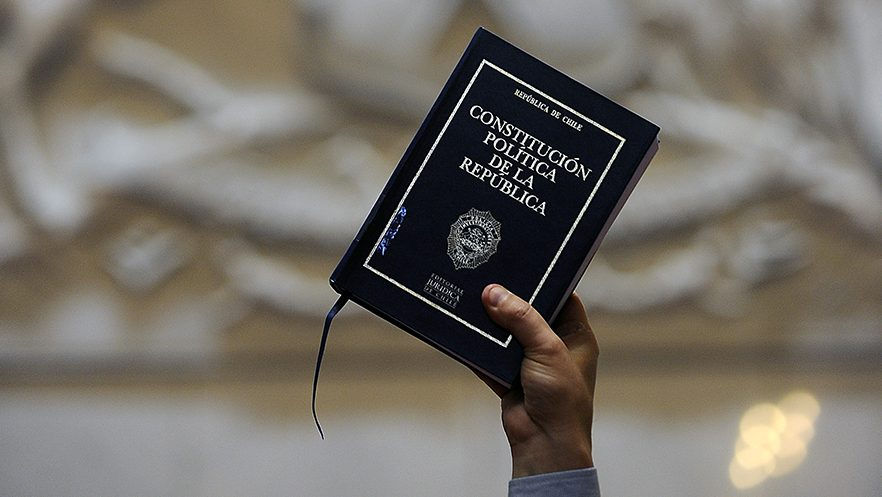


Comentarios