El tamaño de la cancha
- contactoreij
- 3 sept 2020
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 20 sept 2020
Matías Ulloa
Estudiante de Derecho UC, cuarto año
Hay que tener presente que una Nueva Constitución no va a solucionar los problemas económicos y sociales. Si la Nueva Constitución facilita el paso a un sistema previsional de reparto, aumentarán las pensiones actuales, pero disminuirán las futuras y/o aumentará la deuda pública. Si la Nueva Constitución permite a los parlamentarios subir el sueldo mínimo, ello no cambia que como consecuencia se van a producir desempleo y/o inflación (teniendo en cuenta que el salario mínimo ya es más de un 75% de la mediana de los salarios, lo que refleja un problema de productividad). En resumen, un cambio constitucional no va a mejorar la restricción presupuestaria de nuestra sociedad, ni la productividad ni el bienestar material de las personas. Por el contrario, implica enormes costos humanos y económicos: cerca de 200 personas con daño ocular permanente, decenas de muertos, la pérdida de casi 300.000 empleos (y ojo que en estos casos los deciles más pobres se llevan la mayor parte del desempleo) y un enorme daño al patrimonio histórico y a locales comerciales de pequeños y medianos empresarios.
Casi siempre es así: la Revolución Francesa se llevó más de 20.000 vidas y provocó la primera hiperinflación del mundo moderno, pero también acabó con el Antiguo Régimen. En tiempos de cambio, los vivos le debemos a los muertos hacer lo mejor posible y para hacerlo debemos ser conscientes de las lecciones del pasado.
La primera Constitución presidencialista del mundo fue la de Estados Unidos, aprobada por la Convención Constitucional de Filadelfia en 1787. Parte de la gran labor de propaganda a favor de la Constitución fue realizada por James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, quienes publicaron 85 artículos en diversos diarios que llegaron a conocerse como Federalist Papers o El federalista. Dicha obra es una piedra angular del constitucionalismo moderno, pues explica los diversos mecanismos de esa Constitución para limitar el poder tanto de la clase política sobre los ciudadanos como de las mayorías sobre las minorías, además de establecer la distinción entre República Representativa y Democracia Pura que tanta falta hace en nuestro debate político. El éxito del sistema presidencialista provocó que todos los países de Latinoamérica lo adoptasen tiempo después. Salvo por el periodo de 1891-1925 Chile siempre ha sido más presidencialista que quienes inventaron el presidencialismo. El emperador Pedro de Brasil llegó a decir, luego de leer la Constitución de 1833, que el presidente de Chile tenía un poder propio de un Emperador, mientras que en Brasil el emperador tenía un poder propio de un presidente. Las tres Constituciones duraderas en la historia de Chile fueron impuestas por la fuerza y dejaron al presidente con más poder del que tenía antes. Actualmente el presidente tiene iniciativa exclusiva para modificar los impuestos, la administración del Estado, el salario mínimo y presentar la ley de Presupuesto, entre otros. El presidente es un Gran Legislador, llegando a ser el poder ejecutivo más poderoso de cualquier república representativa que no esté en proceso de transformarse en dictadura.
Lo anterior impide que algún parlamentario pueda proponer un proyecto de ley en los temas claves que son de iniciativa exclusiva del presidente. Pero lo que relega al poder legislativo a una irrelevancia parcial son los quórums, es decir, proporción de legisladores que deben aprobar un proyecto de ley según la materia, regulados en los arts. 66 y 127 de la actual Constitución Política de la República (CPR).
Las reformas a los capítulos I, III, VIII, XI, XII y XIV de la CPR exigen ser aprobadas por 2/3 de los diputados (104 de 155) y senadores (29 de 43) en ejercicio. Estos capítulos regulan: las bases de la institucionalidad, los derechos y deberes constitucionales, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad y los mecanismos de reforma constitucional. Asimismo, las leyes que interpretan algún precepto constitucional requieren el mismo quorum, pero no se han aprobado por existir otros medios preferibles.
Las reformas a los demás capítulos de la CPPR deben ser aprobadas por 3/5 de los diputados (93 de 155) y senadores (26 de 43) en ejercicio. Las materias de estos capítulos: nacionalidad y ciudadanía, Gobierno, Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Servicio y Justicia Electoral, Contraloría, Banco Central y Administración regional, provincial y municipal.
Las leyes orgánicas constitucionales (LOC) deben aprobarse por 4/7 de los diputados (89 de 155) y senadores (25 de 43). La Constitución da a ciertas materias esta jerarquía, normalmente para regular en detalle un organismo público mencionado en la Constitución o algunos aspectos específicos de la administración estatal, por lo que existen alrededor de 50 LOC, gran parte de ellas dictadas poco antes de que Pinochet cediera el poder, con algunas sufriendo cambios mínimos.
Las leyes de quorum calificado deben aprobarse por la mayoría absoluta de los diputados (78 de 155) y senadores (22 de 43) en ejercicio. La Constitución también regula qué materias deben aprobarse por dicho quorum: los cambios en el sistema de AFP, la creación o modificación de empresas estatales, el CNTV, el control de armas y los límites a la libertad de expresión, los casos en que los funcionarios públicos deben guardar en reserva la información, la ley de terrorismo, limitaciones a la adquisición de algunos bienes y los casos en que procede la pena de muerte.
Las leyes simples que deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los diputados y senadores presentes en sala. Solo las leyes simples o de mayor jerarquía que pueden establecer límites a los derechos fundamentales del artículo 19, mientras no lo afecten en su esencia.
Si solo tomamos en cuenta la Constitución como tal, esta es mínima pues apenas tiene 129 artículos y por ello no debería ser un obstáculo a la disputa cívica. Pero incorporando todas las materias de quorum especial, termina regulando más de lo que parece. Algunos de estos quórums supra mayoritarios tienen sentido, pues hay órganos como el Banco Central, el Poder Judicial y el TRICEL cuya independencia debería protegerse de los incentivos perversos de la clase política. Sin embargo, el diablo está en los detalles, pues tanto la CPR como las LOC abarcan materias que deberían ser parte de la discusión contingente de políticas públicas. En el artículo 19 de la CPR se intercalan derechos abstractos que muchas veces no se respetan con especificaciones de política pública, por ejemplo, que "Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado". El proyecto de Constitución presentado por Bachelet tenía un vicio parecido, regulando parte del funcionamiento de las Universidades del Estado.
Por otro lado, hay materias de LOC que no tienen mucha justificación, como los requisitos mínimos para abrir un establecimiento educacional o las bases del sistema previsional de Carabineros y Fuerzas Armadas.
Mientras mayor sea el quorum, más difícil será lograr un cambio, generando una tendencia a la inercia en aquellas materias que son parte de las demandas ciudadanas. Sin embargo, con una Convención Constitucional que parte de una hoja en blanco, un quorum de 2/3 producirá un resultado contrario. Solo será parte de la Constitución aquello que sea considerado legitimo por 104 de los 155 miembros. Ello implica un consenso que vaya desde el PC hasta RN o desde el PS hasta la UDI. Tanto la derecha como la izquierda tendrán poder de veto, lo cual es mejor de lo que suena, porque toda materia vetada de la Constitución va a ser regulada en una ley simple. Buscar quórums menores para buscar constitucionalizar políticas públicas concretas o posiciones políticas específicas es hacer lo mismo que se le critica a Jaime Guzmán, restringir la cancha para que el adversario juegue en desventaja. El riesgo de esto es que la Constitución mantenga una orientación política distinta de la deseada por la población. Pero una cancha muy amplia también es problemática, permitiendo al Estado abusar de sus ciudadanos o a la clase política corromper la división de poderes. Las dos primeras constituciones en asegurar derechos sociales son prueba de ello. La Constitución de México de 1917 permitió que un partido político corrompiera el sistema y se mantuviera en el poder por 70 años y la Constitución de Weimar de 1919 no fue obstáculo para que un líder electo democráticamente violara los derechos humanos de millones de personas.
La Nueva Constitución debe facilitar el debate democrático de las políticas públicas que le importan a los chilenos, pero no se debe olvidar que el constitucionalismo tiene la misión de regular aquellos derechos y órganos públicos tan fundamentales que una mayoría circunstancial no debería alterarlas. En la palabra democracia, krátos significa poder absoluto, así que la democracia es un poder absoluto del pueblo. Si estamos de acuerdo en que los derechos humanos son inviolables, significa que el poder de ninguna institución o grupo puede ser absoluto, ni siquiera el poder del pueblo. Toda buena Constitución debería tener esa faceta contrademocrática, pues no se trata solo de que la cancha sea suficientemente amplia para permitir que los distintos proyectos políticos legítimos puedan formar parte de la disputa cívica en igualdad de condiciones, sino que también debe ser suficientemente estrecha para dejar fuera el abuso, la corrupción y el oportunismo en la mayor medida posible. Por otro lado, ampliar la cancha no garantiza nada, ni que la clase política sea más eficiente, ni que el sistema de pensiones mejore, ni que la dignidad se haga costumbre. El orden institucional que surja de la Nueva Constitución va a exigir más responsabilidad y virtud cívica por parte de todos, porque va a aumentar el margen para que haya nuevos aciertos políticos, pero también para que haya nuevos errores. Nadie nace con un derecho a tener un buen gobierno, sino que como ciudadanos debemos pagar el precio de la eterna vigilancia.
Descargar texto en formato PDF:

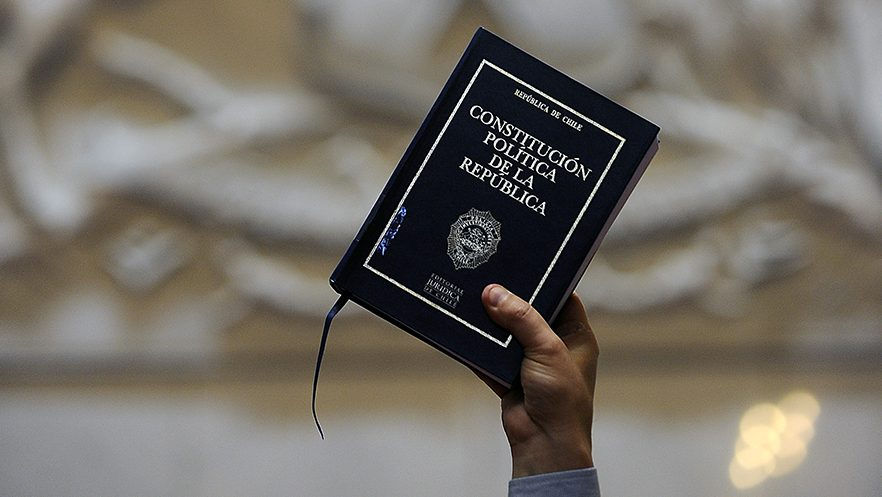


Comentarios