El necesario fomento de las ciencias en Chile: ¿un asunto de derechos humanos?
- contactoreij
- 11 nov 2021
- 10 Min. de lectura
Victoria Subiabre Chiong.
Estudiante de cuarto año, Derecho UC.
I.- Introducción.
La pandemia del COVID-19 y la crisis climática suponen de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual. Una eventual solución, al menos parcial, para ambos fenómenos proviene del campo de las ciencias experimentales, a las que se les exige cada vez más rápidos y mejores resultados. Ante tal escenario, es evidente la necesidad de procedimientos que permitan el desarrollo científico constante y sostenible en el tiempo.
Nuestro país, sin embargo, no parece responder satisfactoriamente a dicha necesidad. En efecto, para el 2019 la inversión pública en ciencia y tecnología correspondía a sólo 0,35% del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 2,38% [1]. Una deficiencia tal no sólo se materializa en la escasa posibilidad de desarrollo de productos científicos nacionales, sino también en la precaria situación laboral que deben enfrentar los científicos/as, ya que las entidades públicas que financian el trabajo investigativo en Chile (como CORFO [2] y ANID [3]) distribuyen los recursos en base a fondos concursables que sólo aseguran subvención estatal temporal, dejando a los científicos/as en la incertidumbre acerca de la continuidad de sus investigaciones a largo plazo. Muchos de ellos recurren, como es natural, a la inversión extranjera y privada. [4]
Ante tal situación, era de esperarse que el mencionado problema fuera incluido en el debate constituyente actual. Por un lado, la postura mayoritaria y que proviene precisamente desde el mundo científico postula que la ciencia debería estar consagrada en una eventual nueva Carta Magna como un derecho humano.[5] El llamado derecho a la ciencia sería un derecho de la familia de los derechos sociales o también denominados derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y de contenido amplio que contempla, entre otros aspectos, la libertad de la investigación científica y el acceso igualitario a los beneficios de la ciencia.[6] Por otro lado, se encuentran quienes postulan que el desarrollo de las ciencias debe ser materia de política pública,[7] lo que se encontraría contemplado en el mandato al Estado de “estimular la creación científica y tecnológica”, norma contenida en el artículo 19 nr°10 de la Constitución.
Enfrentadas posturas tan disímiles cabe preguntarse si el necesario fomento de las ciencias en Chile es una materia que debiera ser abordada en una eventual nueva Constitución como un derecho humano. En el presente análisis se argumentará a favor de que el desarrollo de las ciencias es un asunto que debe ser abordado como materia de política pública y no como derecho. Por ello, el actual mandato constitucional es adecuado, sin perjuicio de que es conveniente su perfeccionamiento en aras de dar mayores directrices al actuar gubernamental.
II.- Desarrollo.
A favor de la tesis planteada, se postula que la actual regulación constitucional referente a la estimulación por parte del Estado al rubro científico es adecuada, dado que se configura como un mandato al gobierno para la adopción de políticas públicas con miras a incentivar el desarrollo de este ámbito. Esta postura es coherente con la tesis del minimalismo constitucional, defendida por autores como García o Sunstein.
En este sentido, las necesidades consideradas como básicas por una sociedad determinada -como lo es el desarrollo de las ciencias- se satisfacen de manera más efectiva mediante la adopción por parte del poder ejecutivo de acciones concretas capaces de atender a la realidad específica del país en un momento determinado, considerando sus elementos fácticos tales como el presupuesto o la cultura del país. [8] Es precisamente el gobierno quien tiene la facultad y la función de determinar la mejor manera de conducir el devenir de una Nación, lo que contrasta con la inclusión en la Constitución de derechos sociales de contenido abstracto [9] y sobre el cual existe escaso desarrollo jurisprudencial y doctrinal, como lo es, precisamente, el derecho a la ciencia. [10]
Farida Shaheed, Relatora Especial de la ONU sobre derechos culturales, señala que el mencionado derecho incluye, entre otros aspectos un entorno favorable a la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia. [11] No parece claro el contenido normativo de este derecho, lo que dificulta su concreción. En este sentido, es clave que la Carta Magna “no intente especificar todo a lo que debe abocarse una sociedad decente, porque de lo contrario amenaza con volverse un mero trozo de papel”, como lo señala Sunstein. [12]
En esta materia es importante además estudiar la evidencia empírica. El incluir las necesidades socialmente relevantes en la Carga Magna en el formato de derechos no significa, en la práctica, una incremento en los niveles de satisfacción de ella. Así lo señala el profesor Soto en relación a la educación y la salud, necesidades básicas que fueron incluidas como derechos sociales en las Constituciones de 1925 y 1980, respectivamente. En ambos casos, fue el compromiso gubernamental y la dictación de nuevas leyes lo que generó una mejora en la cobertura de cada necesidad y no su consagración constitucional, [13] por lo que es de prever que en materia científica ocurra un efecto similar. Es más; al ser este un rubro cuyo desarrollo es menos exigido socialmente, lo central para su crecimiento es un fuerte compromiso político, principalmente en materia de inyección de recursos, que es independiente a las disposiciones constitucionales de contenido abstracto y genérico. En esta línea, el mandato al Estado contenido en el artículo 19 nr°10 de la Carta Magna implica la obligación del gobierno de adoptar las medidas que propendan a la estimulación científica, lo que se traduce de manera más patente en las políticas públicas.
En contra de la tesis planteada, se plantea la necesidad de la consagración de un derecho humano a la ciencia de contenido normativo amplio. Esta postura se enmarca en la vertiente del constitucionalismo de los derechos, término adoptado por Luis Prieto Sanchís, “cuya consecuencia más básica consiste en concebir a los derechos como normas supremas, efectiva y directamente vinculantes, que pueden y deben ser observadas en toda operación de interpretación y aplicación del Derecho”. [14]
El foco está en la diferencia en la manera de aproximación del Estado hacia una mera necesidad social y hacia un derecho humano. Mientras que las primeras pueden ser alcanzadas o satisfechas mediante la caridad o la ayuda estatal, los segundos deben ser respetados, protegidos y cumplidos por el Estado. Ello implica que la consecuencia de su cumplimiento sea asimismo diferente, ya que sólo la vulneración de un derecho genera la responsabilidad del ente incumplidor. [15] La consagración del derecho a la ciencia impondría, por tanto, obligaciones jurídicas de actuación a los órganos públicos que pueden ser exigidas coercitivamente.
Además, la consagración del derecho a la ciencia es fundamental ya que su contenido normativo se adecúa de mejor manera a los requerimientos del rubro, por lo que sobrepasa con creces los límites de los derechos fundamentales actualmente reconocidos en la Constitución y dentro de los cuales cabría, eventualmente, subsumirlo. Así, y según ha sido definido el mencionado derecho según la ONU, incluiría el derecho a la participación de individuos y comunidades en la adopción de decisiones. [16] Este implica que el Estado debe propiciar todas las condiciones necesarias para que la ciudadanía esté habilitada para entregar, por ejemplo, su valoración ética acerca de los avances científicos, [17] que puede servir a las comunidades investigativas para establecer códigos de conducta en las diversas áreas de estudio y cuya implementación parece urgente actualmente dado el precipitado desarrollo de las tecnologías.
III.- Conclusión.
La ciencia como derecho humano es una exigencia que proviene principalmente de la comunidad científica, desde donde existe relativo consenso acerca de la necesidad de su consagración constitucional. [18] Es lógico que así sea: durante un proceso constituyente como el actual, cada comunidad buscará defender sus intereses particulares de la mejor forma posible. Desde la vereda de lo jurídico, sin embargo, considero que la inclusión de este derecho en una eventual nueva Constitución generaría consecuencias indeseables tanto desde la perspectiva jurídica como la social.
A nivel jurídico, un derecho a la ciencia no asegura un mayor desarrollo en el rubro, dado su contenido abstracto, que es “lo suficientemente amplio o poco concluyente como para que casi cualquier política pueda justificarse, pero también para que casi ninguna pueda considerarse obligatoria”. [19] Se requiere más bien del compromiso férreo del gobierno para la implementación de políticas públicas que tienen la principal virtud de ser dinámicas y poder por ello adecuarse a la realidad cambiante del país, como se señaló.
Además, la consagración de este derecho es peligroso desde el punto de vista de la valoración social y la seriedad de la Constitución. Una Carta Magna que establece como derechos muchas de las necesidades sociales genera expectativas en la ciudadanía de que ellas serán efectivamente cumplidas, por lo que corre el riesgo de deslegitimarse. La vocación de permanencia en el tiempo de la Constitución se ve frustrada, generando desestabilización política y social.
Ahora bien, considero necesario hacerse cargo de las críticas hacia la redacción actual del artículo 19 nr°10 que establece el deber del Estado de “estimular la creación científica y tecnológica”. Estimular es considerado “un verbo rector débil (...) en el sentido de que no genera obligaciones claras al Estado o no permite que los ciudadanos puedan tomar acciones legales concretas para exigir el cumplimiento de dichos deberes”. [20] Lo segundo es efectivo en tanto la Constitución no establece mecanismos de reclamación ciudadana ante el incumplimiento del deber del Estado, mientras que lo primero puede o no serlo, dependiendo de la interpretación de la norma. Por ejemplo, si se analiza esta disposición de manera sistemática y armónica con la libertad de opinión y de informar (artículo 19 nr°12), podría entenderse implícitamente reconocido el derecho a la libertad de investigación científica. [21]
De todas formas, la mencionada disposición podría perfeccionarse en una posible nueva Carta Magna para descartar las posibles discrepancias interpretativas que derivan en diferentes aplicaciones prácticas de la norma. Considero que una vía conveniente para ello sería establecer mandatos constitucionales más explícitos, tanto al legislador como al gobierno, para adoptar las medidas tendientes a conseguir una mejora en el ámbito científico, cada uno dentro de sus competencias. Sólo así es posible concretar las demandas ciudadanas actuales en esta materia y que requieren de urge
Referencias: [1]Observa (2021). Gráfico nr° 1 del anexo. [2] Corporación de Fomento de la Producción. [3] Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Este organismo es parte del Ministerio de Ciencias y cumple las funciones que ejercía la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) hasta el año 2018. Fuente: artículo 3° de la ley 21.105 (27/07/2018), que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. [4] Algunas impresiones al respecto se pueden apreciar en una entrevista realizada a Jorge Babul, bioquímico y profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Diario UChile (2020). [5] Así lo postulan, entre otros, Mancisidor (2017), Carrascosa (2018) y Suazo (2020). [6] Según la ONU, el derecho a la ciencia comprende: “a) el acceso de todos, sin discriminación, a los beneficios de la ciencia; b) oportunidades para todos de contribuir a la actividad científica y la libertad indispensable para la investigación científica; c) la participación de individuos y comunidades en la adopción de decisiones; y d) un entorno favorable a la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología”. Naciones Unidas (2012), p. 9. [7] Así lo postulan, entre otros, García (2014), Soto (2014) y Sunstein (1993). Si bien estos autores no se refieren en específico a la relación entre el desarrollo de la ciencia y las políticas públicas, sí se refieren a ellas como el medio más idóneo para materializar las exigencias ciudadanas, por sobre la consagración de estas necesidades como derechos. [8] Soto (2014), pp. 245-260. [9] Prieto (2004), p. 68. [10] Carrascosa (2018), p. 62. [11] Naciones Unidas, Asamblea General (2012), p. 9. [12] Traducción libre de la autora. Cita original: “If the Constitution tries to specify everything to which a decent society commits itself, it threatens to become a mere piece of paper, worth nothing in the real world”. Sunstein (1993), p. 36. [13] Soto (2014), pp. 261 - 267. [14] Prieto (2004) p. 50. [15] Giménez y Valente (2010), pp. 58 y 59. [16] Naciones Unidas, Asamblea General (2012), p. 9. [17] Carrascosa (2004), p. 64. [18] La consagración de un derecho a la ciencia es considerada una necesidad central, por ejemplo, por el profesor José María Carrascosa, doctor y catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, por Iván Suazo, profesor titular en ciencias biomédicas en la Universidad Autónoma de Chile, por la constituyente electa Cristina Dorador, doctora en Ciencias Naturales y profesora en la Universidad de Antofagasta, o por la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile, una de las organizaciones científicas más influyentes en el país. [19] Prieto (2004) p. 67. [20] Carmona (2021), p. 18. [21] Ahumada (2012), p. 436.
Bibliografía citada
Ahumada, Marcela (2012): “La libertad de investigación científica. Panorama de su situación en el constitucionalismo comparado y en el derecho internacional”, Revista Chilena de Derecho, Nº 2, pp. 411-445.
Carrascosa, José (2018): “Ciencia, ética y el derecho humano a la ciencia”, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, N° 142: pp. 61-70.
Diario UChile (2020): “Jorge Babul: El corazón de la nación son los investigadores y los tienen botados”. Disponible en:
https://radio.uchile.cl/2020/11/25/jorge-babul-el-corazon-de-la-nacion-son-los-investigadores-y-los-tienen-botados/. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2021.
García, José (2014): “Minimalismo e incrementalismo constitucional”, Revista Chilena de Derecho, vol. 41, Nº 1: pp. 267-302.
Giménez, Claudia y Valente, Xavier (2010): “El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas: ideas para un debate en ciernes”, Cuadernos del CENDES, N° 74: pp. 51-79.
Macisidor, Mikel (2017): “El derecho humano a la ciencia: Un viejo derecho con un gran futuro”, Anuario de Derechos Humanos, N° 13: pp. 211-221.
Naciones Unidas, Asamblea General (2012): “Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed: Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones”, A/HRC/20/26 (14 de mayo de 2012).
Observa, el Observatorio del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2021): “Gasto en I+D respecto al PIB”. Disponible en: https://observa.minciencia.gob.cl/indicadores/comparacion-internacional/gasto-en-id-respecto-al-pib. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2021.
Prieto, Luis (2004): “El constitucionalismo de los derechos”, Revista Española de Derecho Constitucional, N°71: pp. 47-72.
Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile (2021): “Con la participación de dos de nuestros socios, la Academia Chilena de Ciencias entregó propuestas de temas y enfoques sobre Ciencia, Generación de Conocimiento y Sociedad a la presidenta de la Convención Constituyente“. Disponible en: https://www.sbbmch.cl/?p=26041. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2021.
Soto, Sebastián (2014): “Derechos sociales y la eficacia de su constitucionalización: un análisis aplicado”, en García, José (coord.), ¿Nueva Constitución o Reforma? Nuestra Propuesta: Evolución Constitucional" (Santiago de Chile, Thomson Reuters): pp. 243-272.
Suazo, Iván (2020): “El derecho humano a la ciencia”. Disponible en: https://opinion.cooperativa.cl/opinion/ciencia-y-tecnologia/el-derecho-humano-a-la-ciencia/2020-08-31/093921.html. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2021.
Sunstein, Cass (1993): “Against Positive Rights Feature”, East European Constitutional Review, N°35: pp. 35-38.
Normativa citada
Constitución Política de la República de Chile.
Ley 21.105 (27/07/2018), que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Anexo

Fuente: Observa, el Observatorio del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2021): “Gasto en I+D respecto al PIB”. Disponible en: https://observa.minciencia.gob.cl/indicadores/comparacion-internacional/gasto-en-id-respecto-al-pib. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2021.
Descargar texto en formato PDF:

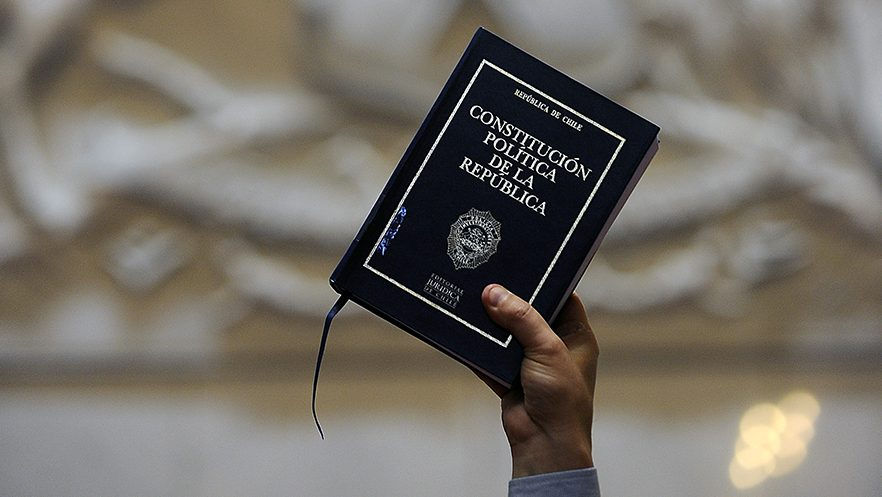


Comentarios