El derecho Administrativo Sancionador y la prohibición de exceso
- contactoreij
- 7 feb 2021
- 32 Min. de lectura
Sebastián González Farfán.
Estudiante UC, cuarto año.
I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS
Todas las actuaciones conllevan consecuencias, siendo en ciertos casos positivas, pero en otros negativas. Es en este último escenario en el cual se debe sancionar; por ejemplo, a un niño que golpeó a otro por mero capricho debe hacérsele saber que ello está mal de forma verbal o, de ser necesario, castigarlo sin comer un caramelo para que así entienda lo incorrecto de su actuar. El Derecho Penal no dista mucho de dicha lógica, en el sentido que, ante conductas gravemente antisociales, sea por un sentido retribucionista, de reinserción social, de prevenir que se cometan otra vez por distintos sujetos o por alguna otra consideración, se procede a sancionar a través de un proceso penal previo. En dicha imposición de sanción, denominada pena, se tienen en consideración distintos principios que van en vista de que la superioridad del Estado frente al infractor resulte en excesos que dejen en una indefensión a este “inferior” que es el imputado. Uno de estos principios es el de proporcionalidad, el cual se traduce en un equilibrio entre el hecho y el procedimiento que culmina con la sanción o, dicho en otras palabras, una prohibición de exceso [1]. Ello influye, por ejemplo, que ante la comisión de un delito de menor entidad -como una lesión menos grave-, necesariamente debe aplicarse una sanción menor que uno de mayor entidad -como un homicidio-, si es que entre estos delitos solo existe una diferencia de resultado.
El Derecho Penal ha aplicado sin mayores problemas este principio -aunque en ocasiones no se encuentra exento de problemáticas-, pero es el Derecho Administrativo Sancionador, disciplina que cada vez va teniendo más cabida en nuestro derecho, el que muchas veces pareciere no recoger ni aun de manera implícita este principio. Esto resulta extremadamente preocupante, ya que el incumplimiento de este tan esencial principio se transforma en una situación ante la cual el posible infractor se abstiene de actuar de toda forma: todas las acciones tienen un cierto riesgo y pueden causar efectos perniciosos para el mundo que rodea al ser humano, por lo que, ante la incertidumbre de cuál será la sanción que en concreto se impondrá, se genera un incentivo a abstenerse de realizar actividades económicas que en ciertos casos pueden ser necesarias, o bien, a elevar el costo de estas actividades, lo que conlleva al mismo tiempo un impacto social.
A través del presente trabajo se buscará certificar acerca de la presencia -o no- del principio de proporcionalidad en la normativa el derecho administrativo sancionador, además de comprobar si se cumple en la práctica con esta institución tan esencial. Conforme a lo que se abordará, el principio es respetado en escasos subsistemas sancionadores, por lo que es necesaria una reformulación del ordenamiento jurídico relativo al tema que logre recoger de mejor manera esta garantía al infractor, el cual es, en última instancia, el ciudadano que debe ser protegido ante la potestad punitiva del Estado. Para su tratamiento, se procederá a analizar distintas normativas, al igual que jurisprudencia y doctrina que han tratado el tema.
Debido a la existencia de numerosos subsistemas sancionadores, para lograr una mejor profundización se hará una selección de algunos de ellos. En primer lugar, se tratará el principio de proporcionalidad en el ámbito del Derecho Social. En un segundo acápite se continuará con el área del Derecho de los Consumidores. En tercer lugar, se analizará el área del Derecho Ambiental, para luego, como cuarto apartado, terminar con el área relativa al Mercado Financiero (entiéndase, mercado de valores y otros). Por último, se convergerá en una comparación entre los distintos subsistemas analizados para dejar de manifiesto la falta de este principio en algunos de estos, mientras que en otros se respeta, para luego realizar una síntesis de todo lo expuesto en el trabajo.
II. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LOS DISTINTOS SUBSISTEMAS SANCIONADORES
El principio de proporcionalidad consiste en una prohibición de exceso, componiéndose de las dimensiones de idoneidad, equilibrio y necesidad [2]. La idoneidad es referida a que la sanción sea la más apta para lograr el objetivo deseado, frente a lo cual la sanción puede ser excesivamente apta, en el sentido que podría lograrse la misma solución por medio de una medida menos gravosa; o excesiva referida a una des adecuación al objetivo, atendiéndose a que se necesita una sanción más contundente. El equilibrio o proporcionalidad en sentido estricto es una limitación referida a que no se vaya más allá con respecto a los intereses existentes. La tercera dimensión, relativa a la necesidad, es referida a que se escoja la medida menos gravosa para los intereses involucrados, los que en opinión de la jurisprudencia conforme se verá más adelante, no son exclusivamente los del infractor sancionado. En palabras de Bermúdez [3], este principio se refleja en la necesidad de que la sanción impuesta se corresponda con la entidad o cuantía de la infracción, frente a lo cual es necesario el establecimiento de criterios que sean reveladores y, al mismo tiempo, delimitadores de este ius puniendi estatal, para así, cuando se proceda al análisis judicial, se pueda verificar el respeto de este principio. Desde otro punto de vista, la existencia de este principio se ve claramente respetado o vulnerado si conforme a la fundamentación dada por el órgano administrativo, tanto el infractor como terceros interesados y el juez puedan comprender que la medida impuesta se corresponde a dicha entidad de la infracción, y que no fue una decisión caprichosa de la Administración.
Para el respeto del principio de proporcionalidad resulta evidente que lo primero que debe existir son una serie de criterios que permitan escoger la sanción en concreto que se impondrá, como también su severidad. Estos criterios pueden ser muchos, pero los más básicos [4] serían el considerar la capacidad económica del infractor, el daño causado, la reincidencia, intencionalidad, entre otros. Sin embargo, este principio no radica exclusivamente en la existencia de dichos criterios, sino también con respecto a, puede defenderse, la prescripción de la acción persecutora de la responsabilidad, como se desarrollará más adelante. De esta forma se va en línea con los fundamentos de este principio de evitar la arbitrariedad y conseguir el fin público, el cual consiste en la protección del bien jurídico y lograr unas buenas políticas públicas [5]. La aplicación de las sanciones siempre debe ir en línea con estos objetivos, ya que es propio de todo Estado de Derecho que se proteja a los ciudadanos, siendo ellos los infractores o los afectados por la infracción.
Como se estableció anteriormente, es menester estudiar estos subsistemas de manera separada, respondiendo al tratamiento que el mismo legislador y órganos han dado al dictar normativas que, en algunos casos, distan enormemente con respecto al tratamiento y respeto de este principio de prohibición de exceso.
1. Derecho Social
El primer subsistema que se procederá a analizar es el Derecho Social, rama del Derecho que comprende las distintas subramas del derecho del trabajo y el derecho de seguridad social. En esta área, la normativa tiende expresamente a la protección de la parte más débil -vale decir, el trabajador-; pero se puede afirmar, como se dejará en cuenta en este acápite, que se olvida de otra relación de asimetría y abuso, compuesta por el empleador -sobre todo cuando éste no es de una gran sofisticación y capacidad económica- y el Estado.
En el Código Laboral se contemplan, ante la inexistencia de una sanción en específico, rangos frente a los cuales el órgano administrativo (es decir, el inspector correspondiente) puede imponer la multa en concreto atendiendo a la gravedad de la infracción: para las pequeñas empresas, el rango es de 1 a 10 UTM; para las medianas, de 2 a 40 UTM; y por último, para las grandes empresas, de 3 a 60 UTM [6]. Es el artículo 505 bis el que define cuál es el tamaño de la empresa, atendiendo a la cantidad de trabajadores que se encuentran contratados por ella. Ya despierta el primer llamado de alerta, en consideración a que el criterio referido a la cantidad de trabajadores resulta de todo artificioso, ante la referencia a un criterio que, según parece, busca reemplazar el atenerse a la capacidad económica del infractor. Ello resulta un enorme error, debido a que con los avances tecnológicos de los últimos años, una empresa con mayor capacidad económica puede tener una menor cantidad de trabajadores mediante la automatización de las faenas de producción; por otro lado, las empresas que tengan menos capacidad económica y, producto de ello, acceden con mayor dificultad a estas tecnologías, tendrán más trabajadores. Si una empresa del primer tipo señalado comete la misma infracción que una del segundo tipo, se impondrá una menor sanción a la primera por su menor cantidad de trabajadores contratados. ¿Es ello acorde al principio de proporcionalidad, derivado de la igualdad ante la ley y el debido proceso? Resulta complicado afirmarlo. Podría esgrimirse como argumento que, ante la existencia de menos trabajadores, siendo este el bien jurídico protegido, habría una menor afectación. Sin embargo, bien puede sostenerse que lo protegido no es exclusivamente los trabajadores de dicha empresa en concreto, sino que lo que se busca es otorgar una certeza a los trabajadores de que podrán volver en el mismo estado en el que se ingresó a la faena, repercutiendo de forma directa a la economía.
La ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por su parte, establece sanciones en específico ante ciertas infracciones en materia de Seguridad Social, como señala su artículo 76 con la infracción al aviso de un accidente o enfermedad que puede afectar la capacidad del trabajador [7]. En esta ley tampoco se impone algún criterio para la determinación exacta de la sanción, consistente en multa pecuniaria, por lo que subsidiariamente se debe aplicar el Código del Trabajo con las graves falencias antes señaladas.
Así, no es posible dilucidar criterio alguno que permita afirmar la existencia del principio de proporcionalidad en este subsistema. Podría decirse que se encuentra el criterio de la capacidad económica, pero como se dejó en claro, lo que en verdad se está atendiendo a la cantidad de trabajadores contratados, que conforme a los avances tecnológicos que se poseen actualmente en la prácticamente claramente pueden no ser equivalentes.
Este problema, como era de esperarse, se ha llevado a sede judicial. Un ejemplo claro de ello es el caso Cargo Trader SpA con Inspección Provincial del Trabajo Osorno, en el cual se alegó expresamente la falta de proporcionalidad en la imposición de las multas impuestas frente a una serie de infracciones que se cometieron por parte de la empresa, con respecto a distintos hechos referidos a un mismo trabajador camionero. De las cinco multas impuestas, solo respecto a una de ellas el inspector se abstuvo de imponer el máximo legal, frente a lo cual la empresa exige que se modifique ello y se rebajen las sanciones conforme a criterios objetivos, que se encontrarían presentes en la Circular Nº88 de 2001, dictada por la Dirección del Trabajo. Tanto el tribunal del trabajo como la Corte de Apelaciones de Valdivia, conociendo del recurso de nulidad interpuesto, rechazaron la pretensión de la infractora, aseverando que la autoridad administrativa actuó de forma correcta debido a que la multa se encuentra dentro del rango legal [8]. Resulta preocupante en este caso que la situación se haya abordado de forma tan somera, transgrediéndose de forma totalmente evidente la prohibición de exceso, debido a que el inspector en ningún momento certificó cuáles fueron las razones que lo llevaron a imponer el máximo de las sanciones; que se encuentren dentro del rango legal no es más que lo más mínimo para encontrarse dentro de la legalidad de la potestad, pero no resulta para nada suficiente. Efectivamente estos criterios que fueron mencionados como mínimos para respetar este principio se encuentran en la Circular aludida por la infractora [9], pero dicha normativa, al no ser aplicada, se convierte en letra muerta.
Lo anterior ha conllevado a que en ciertos casos se proceda inclusive ante el Tribunal Constitucional, debido a la grave infracción de este principio. En un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 506 del cuerpo legal laboral se discutió de forma pormenorizada acerca de la existencia o no de este principio en esta área. Si bien se llegó a un empate de votos, lo que conllevó a rechazar el requerimiento, se dejó en claro por los ministros tendientes a acogerlo que “el criterio de gravedad de la infracción proyecta nada más que algo aparente, en tanto aquel no garantiza realmente que el operador encargado de aplicar la misma, vaya a ajustar o calibrar la sanción según la gravedad de la infracción” [10], por lo que termina quedando a plena discrecionalidad del órgano la sanción concreta, lo que a su vez dificulta o, más bien, hace prácticamente imposible la revisión judicial de la pertinencia o no de la sanción específica.
Afortunadamente, el poder judicial no siempre trata de manera tan somera esta materia. Así, en ciertos casos, se ha sentenciado que imponer el máximo de la sanción pecuniaria, sin la fundamentación correspondiente, va en contra del derecho constitucional del infractor, por lo que se rebaja por el propio tribunal la multa a una cuantía que, a su criterio, atiende a la entidad de la infracción, debido a la conducta posterior del infractor a rectificar su conducta [11]. Ello deja de manifiesto que, en ciertos casos, en la práctica se aplican ciertos criterios que la doctrina apoya; pero al depender de la simple voluntad de los jueces, no existen reglas precisas para evitar la discrecionalidad en la aplicación de las sanciones, sea del órgano administrativo, sea el juez [12]. En el fondo, dependerá de la buena fe del juez y su sentido de rectitud en el actuar, al margen de la ley aplicable pero en respeto de la Constitución, si el principio se verá respetado en el caso concreto. Ello no puede ser más grave, debido a que es una manifiesta transgresión del derecho a la igualdad ante la ley, uno de los derechos que emana esta directriz, producto de que en ciertos casos se respetará y en otros no, por lo que no se trataría de la misma forma a los que se encuentren en la misma situación.
Como último elemento a considerar dentro de la Seguridad Social, cabe mencionar la posición de algunos autores al contemplar un delito de peligro que atienda a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Dicho tipo de peligro se encuentra contemplado en ciertas legislaciones, como en la española [13]; busca consagrar la responsabilidad penal ante las circunstancias frente a las cuales se procede por vía administrativa, es decir, cuando se pone en peligro la vida o salud de los trabajadores, sin que ello se materialice, debido a que cuando esto último sucede se procede por los tipos de homicidio o lesiones correspondientes. A este respecto, fuera de otras discusiones que se puedan dar, para respetar el principio de la prohibición de exceso resulta necesario que, de contemplarse finalmente este tipo en la legislación chilena, deben desplazarse las sanciones administrativas. De otro modo, sucedería una situación similar a la que se produce con respecto a la colusión, atendiéndose diversas sanciones que difícilmente pueden justificarse a la luz de este principio e incluso del non bis in ídem. Ello conllevaría a discutir nuevamente cuál es la diferencia entre el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal pero, como bien puede pensarse, prima facie es un claro exceso de la conducta, lo cual puede traer una serie de desincentivos y consecuencias no queridas en la sociedad; en el caso de la Seguridad Social, las empresas podrían proceder a asumir éstos como costos y pagar menos a los trabajadores, o bien, simplemente contratarán los que sean estrictamente necesarios, lo que socialmente puede llegar a ser enormemente pernicioso.
Concluyendo el capítulo, el Código del Trabajo y la ley de seguro de accidentes y enfermedades profesionales no se hacen cargo de manera apropiada de fijar límites al Estado en la imposición de sanciones en materia infraccional; si bien resulta correcto proteger al trabajador, también se debe propender a proteger al empleador del Estado, pues entre ambos también se da una situación de asimetría. Ninguna de las dos normativas hace alusión a criterio alguno para determinar la cuantía exacta de la multa pecuniaria, sino que exclusivamente se refieren a la cantidad de trabajadores contratados, lo que no es una técnica idónea que represente necesariamente la capacidad económica del infractor. A veces, sin embargo, los tribunales reconocen el exceso en que incurre la autoridad administrativa y rebajan la sanción conforme a criterios que éste entiende deben respetarse conforme a las exigencias constitucionales. Frente a la discusión de la inclusión de un delito de Seguridad y Salud en el Trabajo, un delito de peligro, procedería dilucidar si ello reemplazará la actuación administrativa sancionadora o, como sucede con la colusión, quedará abierta la puerta para sancionar tanto en sede administrativa como penal; esta última posición puede significar un exceso desmesurado de la sanción frente a la conducta infractora.
2. Derecho del Consumidor
Ya terminamos de analizar el apartado relativo al Derecho Social, donde constatamos una serie de falencias atentatorias contra el principio de proporcionalidad. Ahora nos concierne abordar un área diversa, el Derecho del Consumidor. Merece mencionarse, antes que todo, que en esta materia las sanciones se imponen por medio del poder judicial y no por un órgano administrativo, ante la declaración de inconstitucionalidad del tan conocido caso SERNAC, Rol 4012-17, intento de modificación de la ley 19.496 que atribuiría facultades punitivas a dicho órgano. Debido a que ello excede el tema del trabajo, no se abordará.
La ley 19.496, en su artículo 24, establece la sanción pecuniaria por defecto, es decir, ante la inexistencia de una sanción específica. El límite para esta sanción es de 300 UTM; en cambio, en el caso de publicidad falsa o engañosa por medios de comunicación social tendrá el tope de 1500 UTM. Para el establecimiento de la multa en concreto, se tienen en cuenta una serie de atenuantes, como haber tomado medidas de mitigación, y agravantes, como haber causado un daño patrimonial grave a los consumidores [14]. Es la misma ley la que establece la necesidad de justificación de la sanción, lo que ya vislumbra la existencia de este principio con respecto a la obligación legal de cumplir con estos requisitos básicos.
Un asunto controvertido que se ha llevado a nivel judicial es del término por cada consumidor afectado, que la ley de protección al consumidor utiliza en algunos preceptos. Así, el artículo 53 C, en su literal b), establece la posibilidad de interponer una sanción pecuniaria o la que corresponda por cada consumidor afectado, ante lo cual se requirió de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, puesto que ello consistiría un exceso; la sanción va más allá del desabastecimiento de agua potable, conducta reprochable en que incurrió la empresa demandada. Cabe tener presente que no solo se llevó a conocimiento del Tribunal Constitucional dicho precepto, sino que igualmente los artículos 23 y 25, los cuales establecen la infracción y el tope legal de la multa; pero su discusión no es de mayor entidad, debido a que el aumento del tope responde a la naturaleza del servicio prestado. Ante dicho cuestionamiento, los tribunales superiores de justicia han sido enfáticos en que, si bien la terminología puede llevar a confusión, se entiende que se van a multiplicar las multas, pero el total de éstas no puede superar los límites que se encuentran en los articulados 24 y siguientes [15]. En otras palabras, cada consumidor afectado funcionaría como un efecto agravante, pero no puede significar el sobrepasar el límite: seguirá siendo una sola multa, no tantas multas por cada afectado, por lo que conforme a la jurisprudencia que se ha asentado -aunque la frase efectivamente es confusa- los prestadores de servicios pueden conocer ex ante la sanción a la que son posibles de verse expuesto, lo que genera un incentivo suficiente para el buen desarrollo de tan vital actividad como es la provisión de agua potable a la población.
Esta decisión, que conlleva al rechazo del recurso, no fue absoluta; tres ministros fueron de la idea de acoger el requerimiento, debido a que el precepto legal puede entenderse de forma que se puede aplicar la multa por cada consumidor afectado, de forma de llegar a un total exageradamente alto. Además de ello, ya se establece una indemnización para cada consumidor, por lo que atender en la multa -que es de naturaleza plenamente sancionatoria- al número de afectados podría significar una vulneración a la proporcionalidad [16]. Un punto que es esgrimido por la disidencia que resulta destacable es que la ley concluye que el número de multas será cuantos consumidores afectados haya, lo que es preocupante en el sentido de que, a diferencia de los países en que impera el Common Law, los pronunciamientos judiciales difícilmente serán vinculantes para las futuras resoluciones; si bien actualmente se tiene la concepción -que estimo correcta- de que no es viable seguir la interpretación aludida anteriormente, en algún momento puede comenzar a seguirse. Sin embargo, cabe considerar la naturaleza distinta a la que responde la indemnización a cada consumidor, que es prácticamente equivalente a la responsabilidad civil, en contraste con la responsabilidad administrativa, la cual responde al interés público y bienes jurídicos que se vieron mermados. Vale decir, si bien no se debe exceder al imponer una multa por cada afectado, es válido el considerar a la cantidad de afectados para la imposición de la multa si es que ésta se considera solamente como una agravante, ya que ello responde a la entidad de la infracción (el daño provocado). La intrusión de agentes que con sus actividades realizan actividades riesgosas o, como este caso, con su omisión ponen en peligro importantemente a la sociedad. En concreto, este principio debe establecer una “regla de prudencia en la relación entre sanciones ínfimas aplicadas a infracciones graves contra el interés general o bien, en la aplicación de multas enormes respecto de hechos o conductas cuyas consecuencias respecto del interés general son menores, afectando desproporcionadamente el patrimonio o la propiedad de los infractores” [17], dicha regla de prudencia, en un aspecto tan relevante como el suministro de agua potable, de la forma en que se procedió, logró ser lo más idónea posible para la consecución de la finalidad pública.
Con respecto al plazo de prescripción, el artículo 26 de la LPDC establece que es de dos años desde que haya cesado la infracción, sin el establecimiento de una diferenciación conforme a la gravedad de cada infracción [18]. Ello respondería a una falta de diferenciación de calificación de las infracciones que se contemplan a lo largo de la ley. Sería discutible esta exigencia, pero no ha sido alegada la prescripción con respecto a materia infraccional, sino más bien se ha intentado invocar esta institución en materia contractual.
En síntesis, si bien se recogen criterios para la determinación exacta de la sanción, la cual se llevará por medio del tribunal, la dudosa técnica legislativa en ciertas normas puede llevar a confusiones, debiendo interpretarse de forma lo más acorde a los preceptos constitucionales. Se ha respetado por la jurisprudencia, pero ante la ausencia del carácter vinculante propiamente tal de las sentencias a nivel nacional, puede resultar una vía incluso necesaria la modificación legal. Por último, se contempla de forma expresa el plazo de prescripción de la sanción, lo que podría llevar a discutir la proporcionalidad o no de la igualdad de todas las infracciones con respecto a la extinción de la acción persecutora de responsabilidad infraccional.
3. Derecho Ambiental
Abarcadas lo más concreto posible las materias anteriores, es menester dilucidar lo que sucede con respecto al área medioambiental, rama del Derecho que cada vez cobra más relevancia. Resulta innegable que el medioambiente es una preocupación cada vez más importante para la sociedad toda, por lo que las medidas que se toman para el respeto del bien jurídico resultan cada vez más exigibles por la sociedad en sí. Este bien jurídico, en consideración de Bermúdez, consiste en el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, derecho consagrado en nuestra Constitución en su articulado 19 Nº8, lo que conlleva inevitablemente a considerar a la persona y no solo al medioambiente por sí solo [19]; en otras palabras, el bien jurídico protegido por este subsistema no es el medioambiente en sí, sino un derecho subjetivo constitucional. Obviamente, ello no implica impedir todo tipo de contaminación, sino que el objetivo es conciliar dicho derecho con la realización de las actividades económicas. En relación con esto se debe tener presente el principio de proporcionalidad, debido a que las sanciones que se tomen (las cuales, además de las multas pecuniarias pueden ser, por ejemplo, revocación de las autorizaciones) deben tener en cuenta diversos factores, en donde los principales deben ser el daño provocado y las medidas tomadas para mitigarlo.
El Derecho Ambiental contiene un compromiso del Estado a la protección del medioambiente en cuanto las personas se vean protegidas, ya que sin ambiente saludable las personas se pueden ver en peligro tanto en su salud como su vida. Respecto a estos fines resulta primordial el principio de proporcionalidad, no debiendo limitarse de tal forma los otros derechos que se encuentran en juego de tal forma que consista en una privación, como tampoco desprendiéndose de este deber de protección [20]; es decir, como se ha señalado anteriormente, se debe evitar la excesiva aptitud de la medida como también su escasa aptitud.
La ley 20.467 de 2010 contempla diversos aspectos positivos con respecto a la presencia de este principio [21]. En primer lugar, realiza una distinción entre sanciones entre gravísimas, graves y leves en su artículo 36, atendiendo a criterios que, en el fondo, responden a un mayor merecimiento de pena, como es la calidad irreparable del daño, la intencionalidad del infractor en ocultar información, entre otros aspectos. En segundo lugar, conforme a la calificación anterior se imponen distintas sanciones, en donde a las infracciones calificadas como leves no se les puede imponer la sanción de revocación de la resolución de calificación ambiental (RCA) o clausura, al ser muy graves. En último lugar, para determinar la sanción en específico a aplicar, al igual que su cuantía en el caso de imponerse la multa, en el artículo 40 se establecen una serie de circunstancias atenuantes o agravantes. La ley, entonces, fija criterios mínimos para el respeto de esta directriz; sin embargo, como en muchos casos puede suceder, la práctica dista de la teoría.
A diferencia de los sistemas anteriores, en los cuales son los mismos infractores los que alegan un exceso en la aplicación de la sanción -o la probabilidad de ello conforme a una disposición confusa-, en materia medioambiental se puede dar una situación totalmente diversa, consistente en que los recurrentes sean los afectados por la conducta del infractor. Además, en lugar de alegarse el exceso de idoneidad de la medida, lo que se ha dado es que se reclama el estado de indefensión en que se deja a los que habitan y realizan actividades en el lugar que el infractor contaminó de forma dolosa o culposa. Ello fue lo que se discutió en el caso Cruz, Ruhén y otros con Superintendencia del Medioambiente: la Compañía minera Nevada SpA cometió una serie de infracciones, pero frente a esto la Superintendencia decidió utilizar un “concurso infraccional”, estableciéndose como infracción solo una de ellas y las demás fueron consideradas como agravantes. Esta decisión, además de ser ilegal en el sentido que no se encuentra en la legislación dicha posibilidad, responde además a hechos distintos, no siendo posible esta analogía de concurso ideal, puesto que el requisito esencial es que a partir de un mismo hecho se satisfagan dos o más tipos infraccionales. Por otro lado, tampoco condice la sanción de multa y medidas transitorias con la gravedad del actuar y la actitud dolosa del infractor. Como último punto, la Superintendencia no motivó de ninguna forma el acto por el cual se impuso la sanción [22]. La jurisprudencia ha sido conteste en la necesidad de fundamentación o motivación en esta tema [23]; en un acto administrativo común y corriente se exige esta exteriorización de las razones que conllevaron a la decisión del órgano administrativo [24], por lo que la resolución de término de un procedimiento administrativo sancionador, debido a las consecuencias que tiene para el infractor y los demás interesados afectados, hace aún más exigible que contenga dichos fundamentos. De otra forma, no se logra incentivar correctamente la conducta futura del infractor -este no entenderá por qué en concreto se le está sancionado- y los terceros a la conducta, y los afectados no se sentirán protegidos en sus derechos. La decisión de la Administración siempre debe ser motivada, señalando las causas y fundamentos de la decisión, para así evitar la arbitrariedad [25]. Sin ellas ¿Es realmente posible lograr un control judicial? Es la fundamentación la que permite la rendición de cuentas de la Administración, y otorga la posibilidad de la interposición de recursos judiciales debido a que solo con dicha fundamentación se conocerán los motivos, que serán controlados por los tribunales [26].
No se logra entender en concreto qué conllevó a imponer una sanción muy menor a la que correspondía, considerando una sola infracción como tal y las demás como agravantes; ello tampoco se condice con a la costumbre de que los órganos administrativos suelen aplicar el máximo de las sanciones. Es una situación de por sí curiosa, que no logra cumplir con el fin de proteger a los ciudadanos inocentes.
Con respecto a la prescripción, la ley 20.467, en su artículo 37, contempla que la acción para perseguir la responsabilidad se extinguirá en el plazo de 3 años desde cometida la infracción [27]. Sin embargo, si se entiende la proporcionalidad como uno de los fundamentos de esta institución, correspondería hacer una distinción entre las distintas clases de infracciones, similar a lo que se da en materia penal, con respecto a esta institución. Una acción para sancionar una infracción calificada de gravísima merecería un plazo mayor de prescripción que una grave o una leve, debido que el interés público es mayor; por otro lado, una infracción calificada como leve debiese prescribir en un tiempo menor atendida a su menor entidad, con su consecuente menor necesidad de condenar.
En resumen, si bien la ley contempla diversas formas de respeto al principio de prohibición de exceso, salvo lo relativo a la prescripción, en la práctica ello no se sigue, sino que puede darse la situación que, por el afán que sea, se imponga una sanción menor, dejándose a los afectados por la conducta infractora en una situación de indefensión. Con respecto a la prescripción, la ley no hace distinción entre las infracciones, sino que establece un plazo común para todas ellas.
4. Derecho relativo al Mercado Financiero
Ahora nos corresponde abordar una temática que, si bien siempre ha sido considerada como relevante para la sociedad en sí, ha sufrido modificaciones enormes a lo largo de la historia de la legislación chilena. El bien jurídico protegido, conforme se establece en la ley 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero, es el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero [28]. La importancia del mismo responde a sus consecuencias: Si las diversas sociedades o los bancos tienen problemas, toda la economía y, por supuesto, todas las personas se ven perjudicadas relevantemente. Ante ello corresponde que las sanciones sean lo suficientemente idóneas para proteger tal pilar fundamental de la sociedad. Sin embargo, el excederse en las sanciones implicaría un incentivo a que diversos intervinientes en el mercado desistan de sus actividades, produciéndose un daño que podría equipararse a la actuación infractora; es por ello que se requiere un equilibrio.
La ley contempla un título en el cual trata las distintas sanciones en esta materia, diferenciándose de qué clase de interviniente del mercado es el infractor se trata (Sociedad Anónima abierta, S.A especial bancaria, entre otros). Al igual que en los otros subsistemas, se consagra la sanción de multa pecuniaria, la cual se establece un rango máximo, pero ella no es la única; a partir de la serie de circunstancias modificatorias establecidas en el artículo 38 [29] se dilucidará cuál es la sanción en concreto a aplicar y, si se escoge la multa, la cuantía exacta. Cabe indicarse que estas sanciones son sin perjuicio de las sanciones que se recogerán en específico en distintas normativas aplicables, como la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Mercado de Valores, entre otras.
Esta ley busca lograr, con todo su esfuerzo, un respeto a las diversas garantías de los infractores, haciéndose un símil mucho más fiel al sistema procesal penal, aunque no exactamente igual con miras a la rapidez. Pareciera ser lo más indicado con respecto al principio de proporcionalidad, pero ¿será igual de respetuoso en su aplicación? Antes de ello, debemos referirnos su precedente, el Decreto Ley 3.538 el cual, destacando su rol en el tan conocido Caso Cascadas.
La antigua normativa, en su artículo 29, entregaba la facultad a la Superintendencia de Valores y Seguros de escoger, en el caso de que la sanción fuera multa, el monto de la misma, siempre que se encuentre dentro de los límites otorgados en los artículos 27 y 28, o bien, hasta el 30% de la emisión u operación irregular [30]. Conforme a los ministros que acogieron el recurso “no se está diciendo que la indicación de criterios de graduación proporcionará resultados objetivos y automáticos, pero, como se ha recalcado, se trata de una circunstancia que exacerba la indeterminación del régimen sancionatorio objetado” [31]. El margen de discrecionalidad resulta ser extremo. La decisión de acogida, debe tenerse presente, no fue unánime, sino que por parte de tres ministros se estimó que la inconstitucionalidad del precepto no era tal debido a que la geometría del mercado conlleva a una exactitud en la sanción, con su correspondiente proporcionalidad. Asimismo, atendiendo a la gravedad del actuar -fueron afectadas AFP, por lo que las personas se vieron vulneradas con respecto a sus ahorros para su jubilación - conlleva a que la sanción impuesta (100.000 UF) condice con la entidad de lo provocado. Si bien es cierta la posición de la disidencia acerca de la gravedad, ello no significa que se deba determinar de forma totalmente abierta por el órgano administrativo, sino que debe encontrarse regulada la posibilidad para su posterior control -si se da- y, además, con ello se produce una sensación de justicia ya para toda la sociedad que se vio afectada como asimismo una sensación de no abuso en los infractores.
En el fondo, como deja de manifiesto Donoso, “los artículos 36 y 37 de la nueva ley, no presentan novedad alguna respecto del D.L 3.538, toda vez que, las sanciones ya existían en los artículos 27 y 28 del DL primitivo, vale decir, sólo se modificó el valor de la multa en caso de infracción reiterada, subiendo de tres a cinco veces el monto máximo antes expresado. Sin perjuicio de lo señalado, es un importante avance la incorporación de diversos factores que modifiquen la cuantía de la pena, al particular, en cuanto a la determinación del rango y del monto específico de las multas a las que hicimos referencia en los párrafos anteriores, toda vez que, la Comisión deberá considerar al efecto las circunstancias contenidas en el artículo 38 del nuevo cuerpo legal” [32]. Fuera de las discusiones que escapan de la proporcionalidad, como las relativas a la colegiatura del órgano que impone las sanciones en estas materias, es la acogida de estas circunstancias la que conlleva a un mayor respeto a la prohibición de la arbitrariedad del órgano administrativo ante el uso de la potestad punitiva.
La CMF, ¿deja constancia de estos factores al momento de imponer el quantum exacto de la sanción? Efectivamente. Así se ha visto en diversas resoluciones exentas que dicta, en las cuales se atiende a las sanciones anteriores, al daño provocado, entre otros [33]. Se realiza la fundamentación y, con ello, como se ha mencionado, se logra vislumbrar el efectivo respeto -o no, lo que se podrá rectificar por el poder judicial si se interpone el correspondiente recurso- a la proporcionalidad de la sanción.
Con respecto al mercado financiero, un punto que puede llegar a vulnerar el principio de proporcionalidad, dependiendo de la posición que se tome con respecto a la diferencia entre este sistema y el Derecho Penal, es el delito de administración desleal. Como en el caso Cascadas, es posible que una conducta sea de tal entidad que también logre satisfacer el tipo penal aludido ¿No sería excesivo imponer la sanción por vía administrativa a la vez que condenar por el ilícito penal? Al menos alerta que se puede plantear de dicha manera, pero ello podrá ser salvado o no si se entiende que estas dos vertientes del ius puniendi atienden a fundamentos distintos o por otra consideración.
Como último punto, con respecto a la prescripción la ley establece de forma expresa que la acción persecutora de la responsabilidad infraccional prescribe en 4 años (artículo 61)[34]. Si bien no es de seis meses, lo que se podría traducir en que hay una menor necesidad de sancionar, tampoco es de 5 años. Como los artículos en esta ley son prácticamente leyes en blanco, es entendible que no se pueda hacer una distinción de plazos de prescripción, debido a que serán las leyes específicas las que en el fondo tendrán las conductas infractoras. No obstante, esperable sería que se realizara una distinción de infracciones de gravísimas, graves y leves (como lo hace el Código Penal entre crímenes, simples delitos y faltas) y que ello incidiera en plazos distintos de prescripción.
Sintetizando lo planteado respecto a este cuarto subsistema sancionador, debido a la importancia del bien jurídico protegido es que se le ha otorgado gran relevancia desde antaño; sin embargo, el cambio hacia una regulación más respetuosa al principio de proporcionalidad es más bien reciente. Anterior a la ley 21.000 se observaba un espacio muy amplio de discrecionalidad para la imposición de las sanciones, lo que hoy se ha limitado a través de la recogida en la ley de circunstancias que sirven para que el órgano gradúe correctamente la sanción y, además, que los tribunales logren fiscalizar de manera efectiva el cumplimiento de dichos criterios. En la práctica estos criterios se explicitan, cumpliéndose con el requisito de la motivación. Con respecto a la prescripción, la ley no hace una distinción entre clases de infracciones, sino que se atiene a dar un plazo de prescripción general, lo que puede reprocharse en el sentido de dársele un mismo plazo a una infracción que merezca una menor atención que otra.
III. CONVERGENCIA DE LOS PUNTOS DE LOS SUBSISTEMAS ACORDES -Y NO- AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Analizados todos los subsistemas por separado, podemos preguntarnos ahora: En general ¿son acordes al principio de proporcionalidad? En muchos de éstos no se contemplan criterios mínimos para que los órganos administrativos se encuentren constreñidos a su seguimiento en la determinación de la sanción que se impondrá, así como su quantum exacto si ella permite graduaciones. Así las cosas, no cabe más que llegar a la misma conclusión que Cordero: “Si bien se ha sostenido tradicionalmente que las potestades sancionadoras son siempre regladas, la realidad nos demuestra que existe un margen de libre apreciación que queda entregado a la autoridad administrativa y en donde este principio juega un importante rol al momento de interpretar dichas disposiciones e integrar algunos criterios en la determinación de la sanción” [35]. Constitucionalmente ello no resulta admisible, puesto que en dos situaciones totalmente equivalentes, quizás la consideración de la identidad -normalmente de persona jurídica- del infractor conllevará a imponer una sanción menor en un caso y en otro no, volviéndose posible la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley. Sin la existencia de estos criterios, tampoco resulta posible ejercer control alguno por parte de los tribunales que conocen del asunto por medio de los recursos que son posibles de interponer contra estas resoluciones; y, en otros casos, como sucede en el Derecho Social, el asunto es tratado de forma tan liviana en ciertos procedimientos que simplemente se verifica que las sanciones se encuentren dentro del rango, sin explicitar criterio alguno de la razón de la imposición de ella en lo máximo, afectándose así el derecho al debido proceso.
En otros subsistemas, como en el medioambiental, si bien se contemplan clasificaciones distintas de infracciones, lo que lleva a una diferencia de la gravedad de la sanción, además de circunstancias para justificar el quantum exacto que se establecerá, en la práctica puede verse vulnerado. Pero, como se demostró, que se encuentre recogida en la legislación permite a los tribunales poder controlar de manera efectiva las transgresiones. En el subsistema relativo al mercado financiero es donde se logra el mayor acople al principio de proporcionalidad, al establecerse criterios y éstos explicitarse en la resolución que pone término al procedimiento administrativo sancionador. Solo así la proporcionalidad realmente existe, como un mecanismo efectivo para impedir la arbitrariedad sobre la elección de la sanción específica con la que se castigará, así como su intensidad [36]. Sin embargo, anteriormente la Superintendencia de Valores y Seguros tenía una discrecionalidad desmesurada con respecto a las posibilidades de sanción, discrecionalidad que el Tribunal Constitucional, de forma no unánime, reconoció inaplicable por su inconstitucionalidad.
Si bien en algunas normativas no se encuentran los antecedentes exigidos por la doctrina para entender que este principio tan esencial se encuentra presente, los tribunales han procedido a aplicar la Constitución para que el infractor no se vea totalmente indefenso ante la falta del legislador, pero ello genera el peligro de que se respete este principio a exclusiva voluntad de los jueces, cuyas resoluciones per se no son vinculantes para las decisiones futuras.
Una situación excepcional se da en el ámbito medioambiental, que pareciere contrariar la lógica normal de los órganos administrativos, en vez de intentar imponer la mayor sanción posible, se procedió a imponer una sanción menor que la correspondida, dejando en indefensión ya no al infractor, sino más bien a los afectados por la conducta infractora. Como se ha dejado en claro, se debe perseguir una idoneidad que no sea excesiva -como se da en otros casos- ni tampoco que sea tan irrelevante que signifique desligarse del deber de proteger el bien jurídico y permitir que la libertad se convierta en libertinaje, afectando inexcusablemente al resto.
Respecto a estos subsistemas no se ha dado la discusión acerca de la procedencia de una prescripción en específico, puesto que se recogen de manera expresa en las leyes y código el plazo para el conteo. Se podría entender como fundamento de esta institución la proporcionalidad, la necesidad de sancionar una determinada conducta conforme a su gravedad e interés público en ello, como se hace en sede penal. Aunque no se ha esgrimido lo anterior en sede judicial, podría constituir un buen parámetro para una mayor eficiencia en la persecución de la responsabilidad infraccional, pue conllevaría a perseguir más intensamente los atentados más graves y los más leves que no sean investigados dentro de plazo se quedarían sin condena, producto de la pérdida de la necesidad de sancionar.
IV. CONCLUSIONES
El principio de prohibición de exceso consiste en un delimitador del ius puniendi estatal, y obliga a que la sanción a imponer condiga con la menos gravosa para el infractor, pero al mismo tiempo que sea idónea para la consecución del fin público que se persigue por el órgano administrativo, el cual estará directamente vinculado con el bien jurídico protegido. Ante esto, es necesario que se contemplen criterios que permitan exteriorizar las razones de la imposición de la sanción en específico, lo que a su vez exige la necesidad de la motivación de la resolución que pone término al procedimiento administrativo sancionador; de dicha forma los tribunales, con los recursos que procederán en su caso, podrán fiscalizar el cumplimiento de ello. Los plazos de prescripción también, puede estimarse, son un factor que permitirían establecer una igualdad con respecto a los que se encuentran en la misma situación, es decir, la misma calidad de infracción, pero ello no se ha discutido en estas materias.
El respeto al principio de proporcionalidad en diversos subsistemas del Derecho Administrativo Sancionador es bajo. En el Derecho Social es donde más se vulnera este principio, en donde se acude simplemente a la cantidad de trabajadores contratados para imponer un mayor o menor rango de multa, y la alusión a la gravedad que señala el código laboral resulta en una simple apariencia. Los tribunales, inclusive, tratan de manera muy somera esta problemática, y solo algunos jueces, de buena fe y con mayor esfuerzo en respetar la Constitución, deciden aplicar el principio. Un tema que puede traer preocupación es la posibilidad de la integración de un delito de peligro referido a la Seguridad y Salud en el Trabajo, pues ello podría significar un exceso de sanción frente a una conducta dolosa o negligente del empleador infractor.
En el Derecho de los Consumidores la normativa acoge efectivamente estos principios, además del hecho de que son los tribunales los que imponen la sanción y no el órgano administrativo. Sin embargo, ciertos preceptos de la ley de protección al consumidor permiten realizar una interpretación que puede conllevar a aplicar una sanción excesivamente alta; ante esto, se ha aseverado por el Tribunal Constitucional que dicha línea no se sigue, pero ello trae el problema de que las resoluciones judiciales per se no son vinculantes para decisiones posteriores, lo que deja en un estado de incertidumbre inaceptable a los ciudadanos.
En el Derecho Ambiental se otorga una clasificación diferente entre gravísimas, graves y leves de las infracciones, lo que trae por consecuencia las clases de sanciones procedentes como asimismo su cuantía; al mismo tiempo, se contemplan criterios que deben ser respetados por la autoridad administrativa al momento de imponerlas, con su correspondiente fundamentación expresa en la resolución. En la práctica ello a veces no se respeta, lo que ha conllevado a que el tribunal ordene el reinicio del procedimiento para que se cumpla.
Por último, con respecto al mercado financiero, debido a las transgresiones que se producían durante la vigencia del Decreto Ley 3.538, en donde se otorgaba una discrecionalidad desmesurada a la Superintendencia de Valores y Seguros, se procedió al Tribunal Constitucional, donde en más de una ocasión se declaró la inconstitucionalidad del artículo 29 de dicha normativa. Actualmente con la ley 21.000 el panorama es diverso: Se contemplan expresamente los distintos criterios para determinar las sanciones correspondientes, y se suprimió la discrecionalidad excesiva del órgano para la imposición de éstas. En relación con el delito de administración desleal, puede discutirse si ello no conllevaría a un exceso de sanciones con respecto a una conducta, todo dependiendo de qué fundamentos se atribuyen al Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal y, por tanto, qué les diferencia o no.
Ante esta alarmante evidencia debe actuarse por medio de una regulación pertinente, que efectivamente proteja los derechos de todos los interesados, siendo éstos los infractores o los que se ven desamparados ante el escaso actuar del órgano frente a infracciones de envergadura considerable, como asimismo el impregnar a los órganos el respeto del equilibrio e idoneidad de las sanciones, fundamentando correctamente sus resoluciones, para lograr una efectiva eficacia en el ejercicio de la potestad punitiva estatal y una verdadera justicia para los ciudadanos.
Referencias
[1] Cordero (2015) p. 93-94. [2] Cordero (2015) p. 94. [3] Bermúdez (2011) p. 290. [4] Ídem pp. 291-293. [5] Osorio (2017) pp. 114-115. [6] Código del trabajo, Chile. [7] Ley Nº 16.744 de 1698. [8] Cargo Trader SpA con Inspección Provincial del Trabajo Osorno (2018). [9] Circular Nº 88 de 2001, Dirección del Trabajo. [10] Requerimiento de inaplicabilidad (2019). [11] Jorge León Barrera E.I.R.L. con Inspección Provincial del Trabajo de Talagante (2017). [12] Osorio (2017) p. 18. [13] Gallo (2019) pp. 279-280. [14] Ley Nº 19.496 de 1997. [15] Servicio Nacional del Consumidor con Aguas Andinas S.A (2019). [16] Ídem. [17] Navarro (2017) pp. 78-79. [18] Ley Nº 19.496 de 1997. [19] Bermúdez (2014) p. 116. [20] Ídem p. 241. [21] Ley Nº 20.467 de 2010. [22] Cruz, Rubén y otros con Superintendencia del Medioambiente (2014). [23] Bermúdez (2014) p. 507. [24] Bermúdez (2011) p. 120. [25] Cordero (2015) p. 580. [26] Osorio (2017) pp. 347-348. [27] Ley Nº 20.467 de 2010. [28] Ley Nº 21.000 de 2017. [29] Ídem. [30] Le Blanc, Alberto con Superintendencia de Valores y Seguros (2018). [31] Ídem. [32] Donoso (2017) p. 18. [33] Resolución exenta CMF Nº 2126 (2018). [34] Ley Nº 21.000 de 2017. [35] Cordero (2014) p. 423. [36] Osorio (2017) p. 111.
Bibliografía citada
Bermúdez Soto, Jorge (2011): Derecho Administrativo General (Santiago, Legal Publishing Chile, segunda edición actualizada).
Bermúdez Soto, Jorge (2014): Fundamentos de Derecho Ambiental (Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, segunda edición).
Cordero Quinzacara, Eduardo (2014): “Los principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración en el derecho chileno”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XLII: pp. 399-439.
Cordero Vega, Luis (2015): Lecciones de Derecho Administrativo (Santiago, Legal Publishing Chile, segunda edición corregida).
Donoso, Ricardo (2017): “Análisis al futuro de la SVS ¿Es la actual ley 21.000 una real mejora a la estructura supervisora del mercado financiero?”, Revista Nuevo Derecho: Creare Scientia In Ius, abril de 2017: pp. 1-34.
Gallo, Patricia (2019): “La prevención penal de riesgos laborales en Chile: la necesidad de un delito de peligro”, Revista Política Criminal, vol. 14, Nº 27: pp. 277-295.
Navarro Beltrán, Enrique (2017): “El principio de proporcionalidad en la reciente jurisprudencia constitucional” en Soto Velasco, Sebastián, Bocksang Hola, Gabriel y otros, Sentencias destacadas 2016 (Libertad y Desarrollo) pp. 73-89.
Osorio Vargas, Cristóbal (2017): Manual de Procedimiento Administrativo Sancionador Parte General (Santiago, Editorial Thomson Reuters, segunda edición revisada, aumentada y actualizada).
Normativa citada
Chile, Circular Nº 88 (05/07/2001), Establece Manual de Procedimientos de Fiscalización y deja sin efecto normativa que se indica (orden de servicio nº4 de 12.06.2001).
Chile, Código del Trabajo.
Chile, Ley Nº 16.744 (01/02/2020), Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Chile, Ley Nº 19.496 (07/03/1997), Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Chile, Ley Nº 20.417 (26/01/2010), Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Chile, Ley Nº 21.000 (23/02/2017), Crea la Comisión para el Mercado Financiero.
Jurisprudencia citada
Cargo Trader SpA con Inspección Provincial del Trabajo Osorno (2018): Corte de Apelaciones, 23 de octubre, Rol Nº 195-2018 (recurso de nulidad) en Vlex. Fecha de consulta 20 de septiembre de 2020.
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó respecto del artículo 506 del Código del Trabajo, en la causa RIT I-16-2018, seguida por reclamo de multa administrativa en la causa caratulada Albasani Hermanos Limitada con Inspección Provincial del Trabajo de Copiapó (2019): Tribunal Constitucional chileno, Rol Nº 4990, 06 de agosto de 2019.
Jorge León Barrera E.I.R.L con Inspección Provincial del Trabajo de Talagante (2017): 1º Juzgado del Trabajo de Letras de Talagante, 20 de enero, Rol Nº 13-2016 (reclamo judicial de multa administrativa) en Vlex. Fecha de consulta 20 de septiembre de 2020.
Servicio Nacional del Consumidor con Aguas Andinas S.A (2019): Tribunal Constitucional, 02 de agosto, Rol Nº 4795-2018 (requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad) en Vlex. Fecha de consulta 21 de septiembre de 2020.
Cruz, rubén y otros con Superintendencia del Medio Ambiente (2014): Segundo Tribunal Ambiental, 03 de marzo, Rol Nº 6-2013 (reclamación de resolución) en MicroJuris, cita MJJ39128. Fecha de consulta 22 de septiembre de 2020.
Le Blanc, Alberto con Superintendencia de Valores y Seguros (2018): Tribunal Constitucional, 07 de mayo, Rol Nº 3542-17 (requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad) en Vlex. Fecha de consulta 23 de septiembre de 2020.
Resolución Exenta CMF Nº 2126 (2018): 31 de mayo de 2018. Disponible en cmfchile.cl. Fecha de consulta 13 de septiembre de 2020.
Descargar texto en formato PDF:

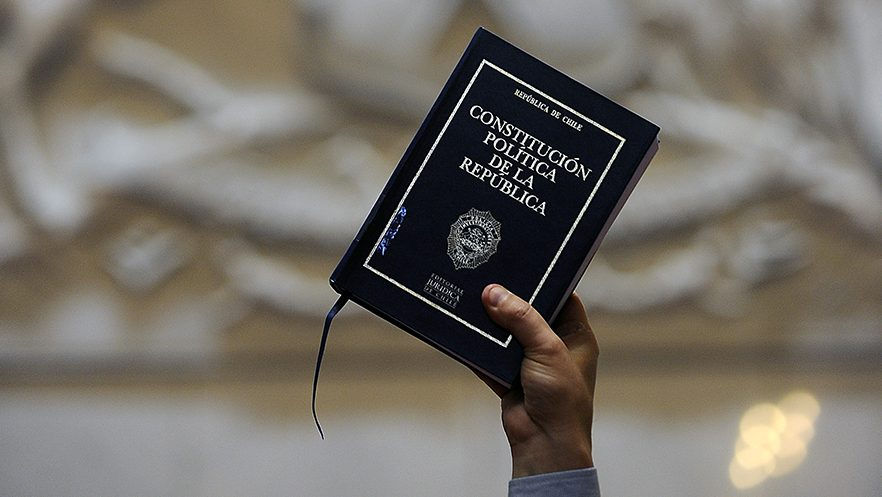


Comentarios