El conviviente civil y la no cobertura por la ley 16.744
- contactoreij
- 9 ago 2021
- 11 Min. de lectura
Camilo Moreno Moya.
Licenciado en Derecho UC.
INTRODUCCIÓN
La ley 20.830, que consagra el “Acuerdo de Unión Civil” (en adelante AUC), significó un cambio de paradigma en cuanto a la forma de entender la unión afectiva entre dos personas que generan un vínculo no necesariamente matrimonial, el nacimiento de un nuevo estado civil como es el de “conviviente civil” y la protección del conviviente en ámbitos como la sucesión por causa de muerte, quienes resultaban discriminados al no ser contemplados.
Por otro lado, la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en lo que respecta a la cobertura ante la ocurrencia de un infortunio laboral, permite que el trabajador que se encuentra en una situación de incapacidad pueda recibir ciertas prestaciones dependiendo del nivel de discapacidad, sea invalidez parcial, invalidez total, gran invalidez (cuando corresponda) o la muerte.
En virtud de la cobertura que merece lo relativo a la muerte del trabajador, la ley indica que tienen derecho a recibir una pensión de sobrevivencia ciertos parientes de aquel. Sin embargo, la ley 16.744 no ha sabido responder respecto de los convivientes civiles de la víctima, lo que a nuestro juicio es contrario a los principios de la seguridad social, especialmente la integridad y suficiencia, la universalidad tanto objetiva como subjetiva y la unidad, tema que trataremos en este trabajo.
I. UNA BREVE HISTORIA DE LA LEY DE ACUERDO DE UNIÓN CIVIL.
La Ley N°20.830 sobre el AUC, tiene dentro de sus principales objetivos “la necesidad de regular y proteger estas uniones de hecho de manera de dar mayor certeza jurídica a los derechos y obligaciones que de ellas emanan” [1] en consideración a que “el Estado no está cumpliendo adecuadamente con su finalidad ni sus deberes primordiales si no ofrece un marco jurídico que, al menos, reconozca, respete y otorgue certeza jurídica a los derechos de esos aproximadamente dos millones de compatriotas, que viven en pareja sin estar casados, regulando los efectos patrimoniales, sociales y sucesorios de su convivencia” [2]. Ello, por cierto, se aplica tanto a parejas de distinto como del mismo sexo, toda vez que en ambas es posible desarrollar el amor, afecto, respeto y solidaridad que inspiran un proyecto de vida en común y con vocación de permanencia. Por tanto, este proyecto de ley que introduce esta nueva institución, pone fin al déficit de protección legal de uniones hetero y homosexuales, y satisface ampliamente el legítimo requerimiento que ellas tienen de ser reconocidas y respetadas [3]. Todo este breve contexto ayuda a entender los fines últimos de la creación del AUC, la protección de la persona propiamente y aquellos que se encuentran viviendo en pareja con otro u otra.
El AUC en materias de seguridad social -en lo que refiere al régimen de pensiones del Decreto Ley N°3500- también logra proteger al conviviente civil sobreviviente, pues “en materia previsional, el conviviente civil sobreviviente puede ser beneficiario de pensión de sobrevivencia si a la fecha de la muerte del causante el AUC se encontraba vigente y tenía a lo menos un año de antigüedad; o tres años, si el AUC se celebró siendo el causante pensionado por vejez o invalidez. La antigüedad del acuerdo no será exigible si a la fecha de la muerte del causante la conviviente civil sobreviviente estuviere embarazada, o hubiere hijos comunes. El conviviente civil también tiene derecho a los excedentes de libre disposición del causante y a otros beneficios previsionales”. [4]
Ahora bien, la historia de la ley 20.830 dejó en claro en su momento que se estaba estudiando una modificación a la ley Nº 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de manera de equiparar a la y el cónyuge como beneficiarios de la pensión de sobrevivencia en caso de muerte del afiliado por accidente o enfermedad y así poder incorporar, también, al contratante sobreviviente de un AUC [5]. De hecho, algunos senadores hicieron indicaciones a la ley tanto para agregar al “conviviente de hecho” y suprimir “los términos ‘legítimos, naturales, ilegítimos o adoptivos’, y la voz ‘naturales’ que sucede a la palabra ‘hijos’” [6], con tal que la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo pudiera actualizarse y estar acorde a los nuevos tiempos.
II. UNA BREVE RESEÑA SOBRE LA LEY N° 16.744 SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Respecto a la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sabemos que es un régimen protector por contingencias sociales de la salud, asociadas a la prestación de servicios ya sea dependiente o independiente, usualmente conocidos como riesgos del trabajo. Este se estructura como un seguro social de reparto con un mecanismo financiero de reservas, en el caso de las mutualidades de empleadores, de carácter obligatorio. Su financiamiento proviene de las cotizaciones de cargo de los empleadores y, en caso de los trabajadores independientes, de los mismos asegurados, y protege a los trabajadores ante ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales conforme al criterio de la responsabilidad objetiva [7]. En cuanto a las prestaciones a las cuales tiene derecho el trabajador, podemos decir que el seguro social contra los infortunios del trabajo contempla prestaciones médicas y en servicios para el trabajador accidentado o enfermo, así como pecuniarias para él (indemnizaciones y pensiones parciales, totales, por gran invalidez), como para sus causahabientes, en el caso que fallezca a consecuencia de alguno de estos siniestros (pensiones de sobrevivencia)[8].
III. LAS PRESTACIONES POR MUERTE DEL TRABAJADOR QUE OTORGA LA LEY 16.744 Y SU TRATAMIENTO. ¿QUÉ OCURRE CON EL CONVIVIENTE CIVIL?
Los artículos 43, 44, 45 y 46 de la ley N°16.744, que se refieren a las prestaciones por supervivencia, mencionan como beneficiarios al “cónyuge, sus hijos legítimos, naturales, ilegítimos o adoptivos, la madre de sus hijos naturales, así como también los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar” [9], no considerando al conviviente civil, ante lo cual se encuentran en una completa desprotección, pues no tienen derecho a recibir dichas prestaciones en caso de fallecer el trabajador accidentado o enfermo activo o pensionado. El motivo esencial por el cual se descartó su inclusión en la discusión parlamentaria fue porque corresponden a “materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad a lo que dispone el artículo 65 número 6° de la Constitución Política de la República, por ser normas de seguridad social tanto del sector público como del sector privado”. [10]
Esto queda confirmado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en el dictamen N° 74528-2015, el cual señaló que “[e]n lo que respecta al Seguro Social de la Ley N° 16.744, cabe destacar que la Ley N° 20.830 sólo dispuso la supresión de la expresión "naturales" en los incisos primero y cuarto del artículo 45 de la Ley N° 16.744, que reconoce el derecho al beneficio de pensión de supervivencia a la madre de los hijos del causante, soltera o viuda, que hubiere estado viviendo a expensas de éste hasta el momento de su muerte. Por lo tanto, de acuerdo con el tenor literal de este último artículo, no corresponde otorgar pensión de sobrevivencia a las madres de los hijos de filiación no matrimonial del causante, que posean un estado civil diverso al de soltera o viuda, como es el caso de los convivientes civiles”. El mismo dictamen a su vez asume que los convivientes civiles que se encuentren afectados ante la ocurrencia de un infortunio laboral se encuentran desprotegidos por la legislación vigente, pues indica que “en todo caso, se hace presente que esta Superintendencia en propuestas de indicaciones al proyecto de modificación a la Ley N° 16.744, ha incorporado ajustes a dicho cuerpo legal para equiparar como beneficiarios de la pensión de sobrevivencia al o la conviviente civil del causante con el o la cónyuge sobreviviente”. [11]
III. LA EXCLUSIÓN DEL CONVIVIENTE CIVIL DE LA LEY 16.744 Y LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En el análisis que implica la exclusión de los convivientes civiles de las prestaciones del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no solo impide el acceso a las mismas y que se vean perjudicados, sino que atenta, a nuestro juicio, derechamente con tres principios de la seguridad social: el principio de integridad o suficiencia, el principio de universalidad tanto objetiva como subjetiva y el principio de unidad.
Siguiendo a Hugo Cifuentes, el principio de integridad y suficiencia atiende a una “completa cobertura de la prestación, en términos que sea integral (relación entre todos los tipos de beneficios y cobertura de todos los estados de necesidad) y suficiente (que las prestaciones garanticen la continuidad y el mantenimiento de los medios de vida de una persona que se ve afectada por un riesgo social)” [12]. Bajo este respecto, podemos ver que primeramente no se cumple con la integridad, ya que el conviviente civil sólo sería beneficiario en los ámbitos de pensiones del Decreto Ley 3500, en que el artículo 30 de la ley 20.830 realiza modificaciones al mencionado Decreto Ley a los artículos 5° y 7°, permitiendo que el conviviente civil sobreviviente sea beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, quien debe cumplir una serie de requisitos [13].
Siguiendo con el principio de suficiencia, podemos decir que es claro su incumplimiento en este caso, ya que como se puede ver, no se garantiza la continuidad de los medios de vida de la persona que es sobreviviente ante un riesgo social [14], como es la muerte. Siguiendo a Arellano, el concepto de riesgo social, que es propio de los seguros sociales, se acoge por la Seguridad Social como contingencia social, y el estado de necesidad por otro lado, se entiende como la incapacidad de enfrentar la ocurrencia de una contingencia [15]. El mismo autor indica que ante dicho estado de necesidad, el derecho de la seguridad social tiene como objetivo principal proporcionar ayuda, sea financiera o de otro tipo. Es por ello que, ante una determinada necesidad, la Seguridad Social otorga determinadas prestaciones, cosa que en caso de los convivientes civiles no se logra por no estar contemplados en la ley, lo que a la larga la hace ineficiente.
Respecto al principio de universalidad, siguiendo a Cifuentes, Arellano y Walker, la universalidad de una manera general es un principio que tiende a la cobertura total, sin embargo, esta puede entenderse de forma objetiva, según la cual todas las contingencias sociales están cubiertas, y de una forma subjetiva, en virtud del cual todos los habitantes o residentes deben ser protegidos. Sobre la universalidad objetiva, siguiendo a los mencionados autores, “sólo pueden gozar de este derecho quienes se encuentren en ciertos eventos previstos y reglamentados por el ordenamiento jurídico y considerados como hechos causantes de un estado que merece jurídicamente una protección” [16]. Así, queda nuevamente de manifiesto la desprotección del conviviente civil, ahora ante el evento de encontrarse frente a la contingencia que representa la muerte de su conviviente, pues sigue fuera de un sistema que supone se encuentra cubierto. Esto a su vez lo ligamos de inmediato a la universalidad subjetiva, pues no todos los habitantes de la república se encuentran protegidos ya que no se encuentran contemplados en la ley, generando un atentado a lo más profundo de este principio, que es la cobertura total, pues la legislación abiertamente discrimina a los convivientes civiles en ámbitos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Finalmente, en lo relativo al principio de unidad, Hugo Cifuentes, siguiendo a Patricio Novoa, indica que es un principio de la Seguridad Social que importa la unificación de múltiples políticas, como son la económica, de la dotación de equipos sanitarios y de asistencia médica [17]. Por lo tanto, podemos decir que implica la articulación de diversas políticas, programas, acciones y organismos en atención a lo que representa la Seguridad Social. Como podemos apreciar, las políticas públicas han sido insuficientes –o a nuestro juicio no suscita un real interés en el legislador- para lograr sanear este problema y conseguir que las personas que suscriben un AUC puedan formar parte de la seguridad social en los ámbitos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que potencialmente afecten a uno de ellos. Al quedar fuera, pierden el derecho a ser acreedores en los ámbitos de lo que correspondería a la pensión de sobrevivencia o supervivencia, lo que es una paradoja, considerando que el conviviente civil sí puede, como causahabiente, ejercer la acción en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad contractual del empleador por los daños producidos como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que contempla el artículo 420 letra f [18]. Bajo esa perspectiva, con mayor razón el conviviente civil puede ejercer la acción que contempla la letra b) del artículo 69 de la ley 16.744, pues indica que “[l]a víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral” [19], es decir, la ley al indicar expresamente que pueden ejercer la acción las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, incluye a los convivientes civiles.
CONCLUSIONES
Respecto de nuestra exposición anterior, podemos decir que nos llama profundamente la atención que el conviviente civil haya quedado desplazado de las prestaciones de sobrevivencia que contempla la ley 16744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pues a nuestro juicio hace que no sean participes de la seguridad social como sí lo es la cónyuge sobreviviente de la víctima por un infortunio laboral. Además de lo anterior, consideramos que este hecho constituye un atentado a los principios de la seguridad social de universalidad, unidad e integridad o suficiencia y como es sabido, los principios de la seguridad social son estructurales, actúan de forma dinámica y estimulan la labor legislativa de un país [20], además de ser directrices ordenadoras que guían la acción de la protección que la seguridad social entrega [21]. En este sentido, creemos que los principios son bastante claros en cuanto al mensaje que dejan a nuestro legislador en materias de seguridad social, cuyo desarrollo no ha sido el mejor, no solo en estas materias, sino que en generar una actualización y revisión completa a esta ley, que si bien aún continúa vigente por su gran aplicación y eficacia, es preciso que se adecúe a los nuevos tiempos de los que somos partícipes.
REFERENCIAS
[1] Historia de la ley N°20.830 (2015) p. 11 [2] Historia de la ley N°20.830 (2015) p. 11 [3] Historia de la ley N°20.830 (2015) p. 12 [4] Rodríguez (2018), p 168 [5] Historia de la ley N°20.830 (2015) p.13 [6] Historia de la ley N° 20.830 (2015) p. 329 [7] Cifuentes (2018) p. 54 [8] Cifuentes (2018) p. 55 [9] Ley 16.744, de 1968. Artículo 43 [10] Historia de la ley N° 20.830 (2015) p. 540 [11] Superintendencia de Seguridad Social, Dictamen N° 74528 (2015). [12] Cifuentes (2018) p. 94 [13] Según el artículo 7° del Decreto Ley 3500, los requisitos que debe cumplir son: ser soltero, viudo o divorciado y haber suscrito un acuerdo de unión civil que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del causante, a lo menos con un año de anterioridad a la fecha de dicho fallecimiento, o tres años si el acuerdo de unión civil se celebró siendo el o la causante pensionada de vejez o invalidez. [14] Según los profesores Cifuentes, Arellano y Walker, debemos entender riesgo social como todo evento susceptible de impedir total o parcialmente el ejercicio de la actividad profesional o de disminuir la capacidad de ganancia de una persona. [15] Arellano (2017), p. 110 [16] Cifuentes, et al (2013) p.59 [17] Cifuentes (2018) p. 94 [18] Código del Trabajo de 2003, Artículo 420 letra f [19] Ley 16.744, de 1968. Artículo 69 letra b) [20] Cifuentes, et al. (2013) p. 53 [21] Arellano (2017) p. 59
BIBLIOGRAFÍA CITADA
Arellano, Pablo (2017): “Lecciones de seguridad social” (Santiago, Editorial Librotecnia, segunda edición)
Chile, Biblioteca del Congreso Nacional (2015): “Historia de Ley N° 20.830. Crea el acuerdo de unión civil”. Disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/3990/HLD_3990_37a6259cc0c1dae299a7866489dff0bd.pdf. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2021.
Cifuentes, Hugo; Arellano, Pablo y Walker, Francisco (2013): Seguridad social: parte general y pensiones. (Santiago, Editorial Librotecnia, primera edición)
Cifuentes, Hugo (2018): El sistema de seguridad social chileno. Descripción y aspectos generales (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, primera edición)
Rodríguez, María Sara (2018): “El acuerdo de unión civil en Chile. Aciertos y desaciertos”. Revista Ius Et Praxis, N°2: pp. 139 – 182
NORMAS CITADAS
Decreto con Fuerza De Ley N° 1 (16/01/2003), Código del Trabajo
Ley N°16.744 (01/02/1968), Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA CITADA
Dictamen N° 74528, de 24 de noviembre de 2015. Disponible en www.suseso.cl
Descargar texto en formato PDF:

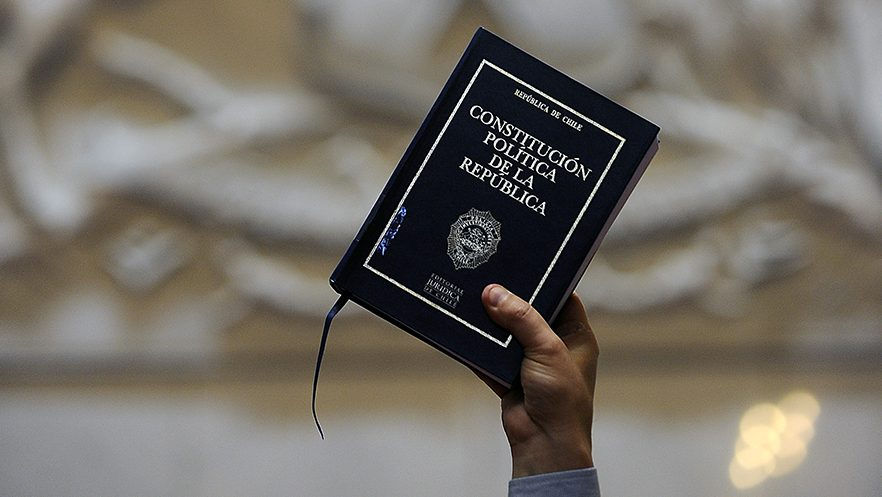


Comentarios