El art. 119 ter del código sanitario y la consagración de la objeción de conciencia
- contactoreij
- 12 nov 2020
- 5 Min. de lectura
Gabriela García Troncoso.
Estudiante Derecho UC, tercer año.
Uno de los temas constitucionales más debatidos en los últimos años ha sido el aborto, y no solo en el medio nacional, sino en gran parte de los países occidentales. No es de extrañar, por tanto, el manifiesto médico de octubre 2020 publicado en el diario El Mercurio a nombre de “Médicos por la vida”. Este documento, firmado por 250 profesionales de la salud, más que un llamado o una propuesta a la futura Convención Constituyente, exige la derogación total y expresa de la Ley 21.030, conocida como Ley de Aborto en Tres Causales.
Mucho se ha comentado sobre el conflicto entre el derecho a la vida del feto y la despenalización de la conducta de la mujer que busca la interrupción de un embarazo contemplado en estas tres causales. En esta columna no busco posicionarme en un lado en particular de esa discusión ni repetir los argumentos expuestos por los distintos actores frente al Tribunal Constitucional, sino que busco revivir un concepto clave que los firmantes del manifiesto parecen haber olvidado: la objeción de conciencia.
La Ley 21.030 modificó ciertos artículos del Código Sanitario, entre ellos, el 119 ter. Fue precisamente este articulo el que motivó la discusión de este tema en el capítulo segundo de la sentencia (ROL 3729-17, Sentencia parte tres, considerando centésimo vigésimo segundo). La objeción de conciencia fue definida como “el derecho a no ser obligado a cumplir, por razones de conciencia, las imposiciones de la ley” y “el rechazo a una práctica o deber que pugna con las más íntimas convicciones de la persona”.
Este concepto, si bien ha sido desarrollado por la doctrina, no ha sido definido dentro de nuestra legislación. El articulo 119 ter del Código Sanitario, según el considerando centésimo vigésimo tercero de la sentencia y el articulo “Noción y argumentos sobre la objeción de conciencia al aborto en Chile” de la Revista Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, es el primer intento en nuestra legislación en regular en forma práctica este derecho. Esto consagra un importante avance en la materialización del articulo 19 número 6 de la actual Constitución Política, que consagra el derecho a la libertad de conciencia.
La relevancia del articulo 119 ter como vía de materialización del 19 número 6 de la Constitución radica en que no son muchas las Constituciones, y así las legislaciones, que reconocen explícitamente un efecto liberatorio al ejercicio de la objeción de conciencia, siendo algunas de las excepciones la Constitución española de 1978 al referirse a las obligaciones militares, y la Constitución paraguaya, en términos generales.
El artículo del Código Sanitario señala: “podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante a la paciente”.
No resulta sino curioso que los profesionales de la salud firmantes minusvaloren tal avance legislativo a favor de su derecho a abstenerse de ejecutar un mandato general, siendo que hay autores que sostienen que la objeción de conciencia no es un derecho fundamental, sino una concesión pragmática del ordenamiento jurídico, un privilegio para el objetor y una vulneración a la igualdad ante la ley.
Cabe recordar que la redacción original del 119 ter sí padecía de vicios de constitucionalidad, por lo que fue modificado por el Tribunal Constitucional en su momento, liberando al actual artículo de su antecesor de las discriminaciones arbitrarias que padecía; abriendo la puerta a la objeción de conciencia institucional fundándose en la autonomía de los cuerpos intermedios; y eliminando las barreras procedimentales que entorpecían la implementación de la objeción de conciencia.
Me parece curioso que profesionales de la salud busquen derogar una ley que, si bien abre el debate sobre la legitimidad de la interrupción del embarazo, innova y zanja, gracias a las modificaciones establecidas por el mismo Tribunal Constitucional que critica, en un derecho tan fundamental como la vida; la libertad de vivir la vida acorde a nuestros más íntimos valores y concepciones, pues qué sentido tiene vivirla si no existe una garantía que nos permita preferir nuestras creencias por sobre una imposición estatal sin que acarree una consecuencia coactiva.
Evidencia de lo anterior es que para el 19/07/2019, para un total de 1.148 gineco-obstetras contratados en los servicios de salud públicos, un 20,7% objeta a la causal uno; 28,6% a la causal dos y 50,5% a la causal tres, observándose en el transcurso de un año, un 3,3% de aumento de objetores para esta última causal.
Creo fundamental que esta materialización práctica de la libertad de conciencia no sea derogada. Constituye un avance en el reconocimiento de la diversidad de pensamiento existente en nuestro país, posibilita la libertad de acción y es una garantía de la persona humana frente al Estado. Si bien creo que el debate sobre la legitimidad del aborto no esta zanjado ni jurídica ni socialmente, sostengo que una derogación total y expresa de la ley 21.030 - que no solo contiene las causales de interrupción del embarazo, sino también esta importante innovación en el respeto al fuero interno- no sería más que un retroceso en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona.
Aunque me considero una partidaria de la objeción de conciencia como derecho fundamental, tanto personal como institucional, es importante recalcar que este derecho no es absoluto. Es más, debe ser interpretado restrictivamente. Bernard Dickens postula que aun cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, cuando se otorga la correspondiente vigencia legal en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se aclara que estas libertades se encuentran restringidas por las limitaciones prescritas en la ley, necesarias para la protección de la seguridad, la salud, el orden o moral públicos, y por los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Personalmente creo que el límite de la objeción de conciencia sanitaria, en este caso, consiste en no vulnerar un derecho consagrado legalmente, que no solo obtuvo la mayoría necesaria para aprobarse en el Congreso, sino que pasó por el “filtro” del Tribunal Constitucional. No corresponde abusar de este derecho a fin de limitar el acceso oportuno y eficaz de las mujeres a las prestaciones garantizadas en la Ley 21.030, concretamente el derecho de la mujer para acceder a la interrupción del embarazo si su situación se enmarca en las tres causales, de manera legal, eficiente, oportuna, segura y sin discriminación.
Bibliografía:
Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Senadores, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio, respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al boletín N° 9895-11. Sentencia Tribunal Constitucional Chileno, Rol 3729-17, de 02 de agosto del 2017.
MONTERO, Adela, RAMÍREZ- PEREIRA, Mirliana (2019): ““Noción y argumentos sobre la objeción de conciencia al aborto en Chile”. Revista Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, vol. XLIX: pp. 59 – 75.
DICKENS Bernard (2014): “Objeción de conciencia y compromiso de conciencia”. Bioética, reproducción y familia (Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales).
Descargar texto en formato PDF:

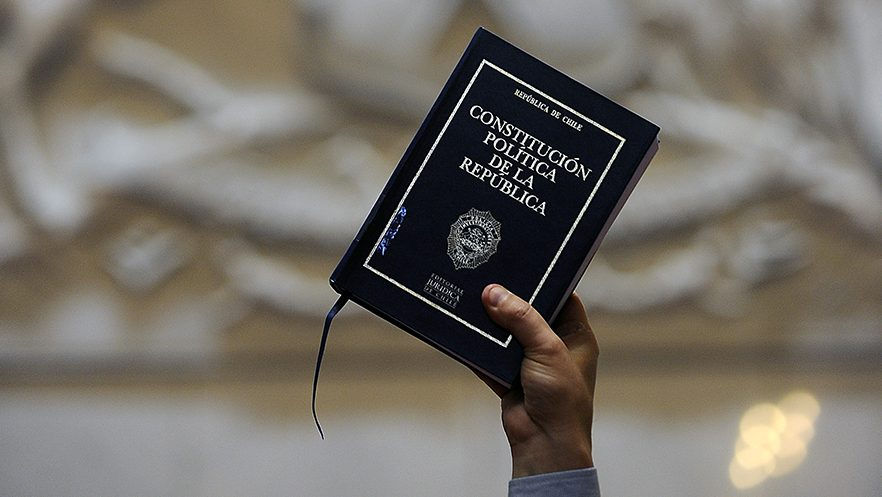


Comentarios