Derecho al olvido digital: la necesidad de su consagración explícita en el ordenamiento jurídico
- contactoreij
- 19 nov 2020
- 17 Min. de lectura
Victoria Subiabre Chiong
Estudiante Derecho UC, tercer año
“Dios perdona y olvida, pero la web, nunca”. De esta forma, la política Viviane Reding expresa uno de los múltiples dilemas que ha suscitado el explosivo desarrollo de las tecnologías de la información: la presencia de nuestros datos personales de forma permanente en la web. A diferencia de los recuerdos mantenidos en la memoria humana, el contenido digital no caduca por sí mismo, sino que es susceptible de estar a libre disposición de terceros, incluso de manera infinita. Nuestro ordenamiento jurídico, si bien contempla el olvido como la base de importantes instituciones como la prescripción, la caducidad o la amnistía [1], lo regula escasa y precariamente en relación con el mundo virtual.
En tal contexto, la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como internacional se han referido al denominado derecho al olvido, que pretende solucionar, al menos en parte, este problema. Desde el análisis constitucional, ello se traduce en la vulneración constante del derecho fundamental a la vida privada, consagrado en el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Magna. Actualmente este reclama por nuevas formas de protección, al ser uno de los derechos más transgredidos por la irrupción violenta del internet en la cotidianeidad. Ello, porque si bien esta herramienta ha favorecido la libertad de información que es ciertamente “la piedra angular de una sociedad democrática” [2] mediante la difusión gratuita y eficiente de datos personales, es asimismo capaz de dañar a su titular no solo en el mundo digital, sino que principalmente en la realidad en que se desenvuelve. Cabe por ello realizar una adecuada ponderación entre dichos derechos fundamentales, entendiendo los límites a los que ambos están afectos.
El derecho al olvido se propone como una solución novedosa ante la colisión de los derechos antes mencionados, al menos desde el análisis doctrinario. Por su parte, la Corte Suprema lo reconoció por primera vez de forma expresa en la sentencia del año 2016 referente al caso Spiniak [3], lo cual denota su trascendencia más allá de lo teórico. No obstante, es innegable que el contenido del derecho al olvido es aún impreciso, e inclusive “su nombre a muchos les genera incomodidad”[4], como se planteó en el análisis de la Ley 19.628 realizado por la Cámara de Diputados.
En el marco de la sociedad hiperconectada en la que vivimos, consideramos una necesidad urgente de las nuevas generaciones hacerse cargo de este dilema y debatir sobre la necesidad real de consagrar este derecho de manera explícita en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien actualmente la ley 19.628 establece cierto nivel de protección a la vida privada de las personas en el ámbito digital, su efectividad es cuestionable ante la amplitud de internet y las tecnologías de la información, que a la fecha de la promulgación de la norma no contaban con tan amplio desarrollo [5]. En virtud de este escenario, ingresó al Congreso en el año 2016 una moción parlamentaria para actualizar la ley al reconocer expresamente el derecho al olvido, mas su contenido ha sido ampliamente criticado por la doctrina [6]. A la fecha, este proyecto se encuentra aún en su primer trámite constitucional.
Luego, ¿es necesaria la consagración expresa del derecho al olvido en nuestro ordenamiento jurídico? El presente ensayo propone dilucidar si la normativa vigente requiere ser modificada a cabalidad o si, por el contrario, el derecho al olvido se manifiesta como “una respuesta típica ante colisiones de derechos fundamentales” [7]. Sostenemos que sí, en virtud de las carencias de la actual Ley 19.628. Para demostrar esta tesis, se precisará inicialmente el concepto de “derecho al olvido digital”, para luego proceder a realizar un análisis de ambas posturas presentes en el debate a la luz de la doctrina y la jurisprudencia.
Alcances del derecho al olvido digital
Múltiples definiciones ha dado la doctrina y la jurisprudencia sobre el concepto de derecho al olvido [8]. Nos parece la más acertada la entregada por la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, que lo ha definido como “la facultad irrenunciable del titular de datos de solicitar el bloqueo, supresión o eliminación de toda información relativa a su persona, cuya publicación es extemporánea, no veraz o la perjudica” [9]. A partir de esta definición, una primera consideración importante sobre el derecho al olvido es que solo procede en cuanto la información publicada contenga datos personales que pudiesen perjudicar a su titular [10], y no en contra de cualquier contenido público. La finalidad de ello es tutelar la libertad de información de terceros, para que su derecho no se vea limitado arbitrariamente.
Asimismo, se ha planteado con bastante aceptación por parte de la doctrina que el transcurso del tiempo desde la difusión de los hechos forma parte de la esencia del derecho al olvido. Su ejercicio debe realizarse con respecto a una información que contenga datos personales y cuya publicidad era lícita al momento de la publicación, pero que, “dado el transcurso del tiempo, vuelve al área de la privacidad o reserva” [11]. Ello, porque el interés público que justificaba la publicación de esa información “no es eterno e incombustible, sino que decae o se extingue con el paso del tiempo” [12]. Esto genera que el fundamento de difusión de una noticia, antes lícito, se vuelve ilícito, dado que su publicidad actual es capaz de generar más perjuicios para su titular que beneficios para la sociedad [13].
En tal orden de ideas, el derecho al olvido no requiere ser predicado exclusivamente del mundo digital. Bien es cierto que suele asociarse comúnmente con lo virtual, mas tal como lo señala el profesor Hernán Corral, dicho derecho posee diferentes modalidades de aplicación.
Primeramente, el derecho al olvido se puede invocar en contra de medios de prensa para prohibir la publicación reiterada de una noticia en formato de papel. En segundo lugar, el llamado “derecho al olvido informático” se configura como aquel que faculta a su titular para eliminar cierta información relativa a su persona de una base de datos. Por último, aquella modalidad que ha tenido mayor desarrollo doctrinario y jurisprudencial es el “derecho al olvido digital”, que otorga al titular el derecho de solicitar la supresión de una información presente en internet. La plataforma en donde el contenido es susceptible de ser retirado es un tema controvertido actualmente, pero tal como postula el profesor Corral, el legitimado pasivo de este derecho -en contra de quién se puede dirigir la acción- puede ser el titular o administrador de la fuente directa de datos que los sostiene, como por ejemplo, un blog, una página web o una red social, o un motor de búsqueda, como Google, Ecosia o Safari [14]. Es precisamente esta última forma de ejecución del derecho al olvido sobre la que versa el presente ensayo.
Al vincularse el derecho al olvido digital directa y exclusivamente con el mundo del internet, requiere de un cuerpo normativo especial que regule su alcance y modo de aplicación, que por su misma naturaleza distará ampliamente del derecho al olvido que opera fuera de la World Wide Web [15]. Así, por ejemplo, el interés público presente en las noticias publicadas en formato digital decae muchísimo más rápido que aquellas sostenidas por otras plataformas debido a la inmediatez propia de las comunicaciones vía internet.
¿Es necesaria la consagración explícita del derecho al olvido en nuestro ordenamiento jurídico?
El olvido como fundamento en el mundo virtual aparece como necesario y pertinente de forma unánime en la doctrina, dado que él permite la protección de varios de los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida privada, el libre desarrollo de la personalidad o inclusive el derecho a la autodeterminación informativa. Sin embargo, actualmente existe debate sobre la necesidad real de su consagración explícita en la ley. Se distinguen en relación a ello dos posturas contradictorias, que serán analizadas a continuación.
De acuerdo a una de las posturas, el derecho al olvido “(…) no es un derecho ni una categoría jurídica, sino el nombre mediático que los periodistas y los usuarios en internet han dado al derecho de cancelación de datos personales (…)” [16], que ya está contemplado sustancialmente en la Ley 19.628. Sus artículos 6 y 12 funcionan como herramienta suficiente para la resolución de conflictos concretos por parte de los jueces, por lo que no se requiere de consagración expresa del derecho al olvido [17].
El fundamento último de ello radica en que ambos artículos recogen los denominados “derechos ARCO”, que en materia de protección de datos personales se refiere a los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición [18]. El derecho al olvido digital se forma esencialmente a partir del derecho de cancelación o eliminación, según el alcance conceptual que se ha descrito anteriormente en este ensayo. Este se configura, así, como una mera construcción doctrinaria, manifestación de derechos tradicionales ya recogidos por el ordenamiento jurídico [19].
Los artículos 6 inciso primero y el 12 inciso tercero de la mencionada norma recogerían expresamente el derecho de cancelación, mediante los verbos rectores “eliminar” y “cancelar”. Este derecho es definido por Carlos Reusser como aquel que “otorga la facultad de pedir la eliminación o supresión de los datos de carácter personal que pudieran resultar innecesarios o excesivos, o cuya tenencia carezca del fundamento legal que justifique su utilización (…)” [20]. Ello se realiza con el fin de impedir un menoscabo a la vida privada del afectado, mediante la publicidad excesiva de un dato de carácter personal, por lo que la supresión no procede en contra de “instituciones que taxativamente se señalan para la única causal descrita” [21], como por ejemplo, órganos de la Administración o tribunales de justicia, cuando requieran de una determinada información para cumplir con sus labores propias.
Ambos artículos recogen, asimismo, la idea fundamental de la decadencia del interés público para justificar el derecho a la cancelación de datos personales con la expresión “cuando estuvieren caducos”. Se podría suprimir una determinada información cuando el paso del tiempo justifique la inutilidad de su publicidad. Por ende, la esencia del derecho al olvido digital ya estaría recogida expresamente en esta norma, lo que justifica la redundancia de cualquier explicitación posterior.
Un segundo argumento de esta misma postura se fundamenta desde un análisis constitucional. En este aspecto, el derecho al olvido carecería de argumentos para ser recogido expresamente por nuestro ordenamiento jurídico toda vez se presenta como “una respuesta típica ante colisiones de derechos fundamentales” [22]. En todos los casos en que se invoca el derecho al olvido, el juez puede valerse de la técnica de la ponderación o balancing test, según la denominación de Serna y Toller [23], para solucionar el conflicto existente entre el derecho a la vida privada y la libertad de información, consagrados en los numerales 4 y 12 del artículo 19 de la Constitución, respectivamente.
Este mecanismo de solución de conflictos entre derechos fundamentales consiste en “sopesar los derechos o bienes jurídicos en conflicto con las especiales circunstancias concretas que definen el caso que se intenta resolver, a fin de determinar cuál derecho “pesa” más en ese caso concreto, y cual debe quedar desplazado” [24]. Ambos derechos, si bien en abstracto poseen el mismo rango, en lo concreto debe uno ceder a favor del otro. Es una condición fundamental del balance que el derecho sacrificado solo puede ser limitado, mas no restringido hasta desaparecer [25].
En este orden de ideas, es ilustrativa la sentencia rol 65341-2016 de la Corte Suprema. El recurrente, un funcionario de la Policía de Investigaciones, interpone un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó su recurso de protección. Este había sido interpuesto a propósito de una nota periodística proporcionada por la empresa COPESA y publicada en la página web de La Tercera sobre un procedimiento judicial en donde se le imputa como autor de delito informático, cargo del que después fue absuelto. Sin embargo, la página web no actualizó dicha información. Ante el rechazo de su recurso, el recurrente invoca el derecho al olvido digital ante la Corte Suprema, que sentenció en el considerando quinto de la mencionada sentencia que este “no está consagrado en nuestra legislación, por lo que, para resolver la controversia de autos debe dirimirse el conflicto que se presenta entre los derechos a la honra y a la vida privada y la libertad de expresión” [26].
La Corte Suprema se vale, en consecuencia, de la técnica de la ponderación. Finalmente resuelve revocar la sentencia dictada en primera instancia, y privilegia así el derecho a la vida privada. Ello, porque habían transcurrido ya 10 años desde la publicación de la noticia, lo que hace que el interés público haya decaído notoriamente. No obstante, no vulnera la libertad de información, toda vez que ordena a la página web publicar el texto íntegro de la sentencia absolutoria.
Es interesante la forma en que el tribunal resuelve, dado que si bien un conflicto entre ambos derechos fundamentales pareciera irreconciliable en abstracto, no lo es en concreto dadas las circunstancias que rodean los hechos, como el tiempo transcurrido desde la difusión de la noticia o la calidad de funcionario público del recurrente. Bajo esta perspectiva, el derecho al olvido no requiere de mayor regulación, ya que basta que los magistrados resuelvan en base a la normativa vigente y la ponderación de los derechos en colisión.
Por el contrario, una segunda postura sostiene que el derecho al olvido debe ser consagrado explícitamente en nuestro ordenamiento jurídico, al ser los mencionados artículos de la Ley 19.628 insuficientes para suplir las necesidades de los usuarios cuyos derechos fundamentales se ven vulnerados. En lo principal, ello se sustenta en la estrechez conceptual del legitimado pasivo contra el que procede el derecho a la cancelación, contemplado en el último inciso del artículo 6 e inciso primero del artículo 12: el responsable del registro o banco de datos. Ello es definido en el literal n) del artículo 2 de la misma ley como “la persona natural o jurídica privada, o el respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal.”
En estricto rigor, esta definición no incluiría a los motores de búsqueda tipo Google, dado que “no son responsables del contenido de las noticias, sino meros intermediarios” [27]. La misma interpretación es sostenida por la Corte de Apelaciones de Santiago en el considerando séptimo de la sentencia rol 88729-2016, toda vez que “para descartar igualmente el actuar antijurídico que se le imputa a Google, basta considerar que la actividad de ésta no se enmarca en el ámbito de protección de la Ley N°19.628” [28].
En general, los motores de búsqueda se encargan de indexar una fuente de información, para que luego aparezca como resultado de búsqueda accesible rápida y fácilmente. Ello determina, en gran medida, el grado de divulgación que tenga un contenido, dado que los sitios pueden ser consultados por cualquier internauta [29].
De no proceder el derecho al olvido digital en contra de los motores de búsqueda, el derecho a la vida privada es protegido solo aparentemente. Ello, porque si bien puede eliminarse el contenido dañino de una fuente directa de información, nada obsta a que el mismo sea reproducido simultáneamente por otras plataformas en línea, cuyo acceso es facilitado por los motores de búsqueda [30]. Por el contrario, si la información solo es sostenida por una única fuente y no posee respaldo en papel, de invocar el derecho al olvido contra ella la noticia desaparecerá definitivamente [31], por lo que se vulnera, además, la libertad de información.
La normativa vigente debe ser modificada para incluir como legitimados pasivos del derecho al olvido digital ambos agentes, es decir, tanto a la fuente directa de información, como a los motores de búsqueda. No basta con la mera consagración del derecho a la cancelación, dada la amplitud de este en contraste con la especificidad del derecho al olvido digital.
Otro argumento a favor de esta postura se encuentra en los derechos fundamentales que busca proteger el derecho al olvido. No pretende proteger exclusivamente el derecho a la vida privada, como postulan quienes son contrarios a su consagración expresa, sino que también otros derechos no reconocidos de forma explícita por nuestra Carta Magna.
De ser el derecho al olvido digital la mera manifestación en el mundo virtual del derecho a la vida privada no requeriría de mayor tutela a nivel legal, dado que este derecho está amparado por el número 4° del artículo 19 de nuestra Constitución y de forma extensa por la Ley 19.628. El problema se suscita cuando se considera este una expresión de derechos construidos doctrinaria y jurisprudencialmente, como lo son el derecho al libre desarrollo de la personalidad y su manifestación en el mundo digital, el denominado derecho a la autodeterminación informativa [32]. Debido a esto, se necesita de una explicitación en la ley del derecho al olvido para acotar el alcance y límites de dichos derechos y por ende, para asegurar su efectividad.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, según lo postula Simón Castellano, entrega la facultad a toda persona de “determinar libremente su vida —presente y futura— de manera consciente y responsable, y a obtener el correspondiente respeto por parte de los demás (…)” [33] que implica la posibilidad del individuo de “decidir libremente su proyecto vital, así como la posibilidad de alterarlo, modificarlo e innovarlo tantas veces como quiera (…) [34].” Una protección eficaz de este derecho se encuentra en la figura del olvido, por cuanto garantiza que la persona pueda desenvolverse sin impedimentos impuestos por la sociedad, que tiende a hacer juicios de valor en base a los antecedentes públicos de una persona.
La consagración expresa del derecho al olvido es justificada, luego, en el ámbito del derecho sancionador, por el objetivo resocializador de la pena, ya que una vez la condena ha sido debidamente cumplida, la publicidad de los hechos delictuales actúa de forma perjudicial para el “desarrollo futuro de quienes se han equivocado” [35], resultando en una forma clara de criminalización secundaria, en donde la sanción ya no es impuesta por el Estado, sino por la sociedad toda.
En su forma digital, el derecho al libre desarrollo de la personalidad toma la forma del derecho a la autodeterminación informativa, que implica “controlar los datos que circulan en internet sobre cada uno de nosotros” [36], para así “poder decir cuáles pueden ser tratados y consultados por ojos extraños” [37]. Sobre todo en la sociedad hiperconectada en la que vivimos, ambos derechos se vinculan estrechamente, dado que el contenido presente en internet es capaz de traspasar las barreras de lo digital, por lo que el libre desarrollo de la personalidad requiere necesariamente de la carencia de obstáculos en la esfera de lo virtual.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autodeterminación informativa son, según lo sostenido por el Tribunal Constitucional en la sentencia rol N°1894-2011, una expresión de la dignidad humana consagrada en el artículo 1 de nuestra Carta Magna [38]. Una interpretación tal acarrea problemas, porque como lo señala el profesor Ignacio Covarrubias “(…) la jurisprudencia ha tratado la dignidad de modo tan diverso que en ocasiones cumple funciones contrapuestas entre sí” [39], por lo que sostener ambos derechos únicamente en este valor puede generar un gran grado de dispersión interpretativa [40]. La consagración expresa del derecho al olvido aparece como una solución ante este conflicto, que permitiría proteger más eficaz e íntegramente los derechos antes mencionados, sin dejar un gran margen de discrecionalidad al juez.
Conclusión
El presente ensayo analizó la necesidad de la consagración explícita del derecho al olvido digital en el ordenamiento jurídico chileno. Para ello, se acotó el contenido y alcance de este derecho, para luego desarrollar ambas posturas presentes en el debate. Por un lado, parte de la doctrina postula que el derecho al olvido no es más que una manifestación actualizada del derecho a la cancelación a que se refieren los artículos 6 y 12 de la Ley 19.628. Asimismo, el derecho al olvido se propone como una solución tradicional ante la colisión entre el derecho a la vida privada y la libertad de información, conflicto que puede ser solucionado casuísticamente por los magistrados en virtud del balancing test. Por otro lado, quienes postulan la necesidad de la consagración explícita del derecho al olvido argumentan la insuficiencia de la mencionada ley para tutelar efectivamente los derechos de las personas. Ello, porque el legitimado pasivo que contempla no incluye a los motores de búsqueda, lo cual acarrea la vulneración eventual del derecho a la vida privada y la libertad de información. Además, se sostiene que el derecho al olvido es una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación informativa, que por no poseer consagración expresa y ser derivados de la dignidad humana durante la labor interpretativa, son habitualmente vulnerados. Ambas tesis han encontrado sustento jurisprudencial.
Concordamos con la segunda postura. El derecho al olvido digital debe entenderse hoy como una necesidad imperante ante las nuevas formas de actuación en el mundo virtual, que al ser de corta data y de escasa regulación, se presenta como el nicho perfecto para la creación de nuevas formas, antes desconocidas, de vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales. Consagrar explícitamente el derecho en cuestión logra no sólo actualizar nuestra legislación conforme a la realidad actual, sino que principalmente tutelar los derechos fundamentales de las personas con mayor eficacia y firmeza, ya que ello permite “(…) reducir y ordenar el debate, establecer criterios claros y objetivos, realzar ciertos objetos de protección” [41]. Se evita por ello la excesiva discrecionalidad de los jueces, quienes “han rechazado la mayoría de los casos de derecho al olvido, fundándose -muchas veces- en razonamientos manifiestamente erróneos e injustos” [42].
Creemos que el debate, más allá de centrarse en determinar de qué derecho emana el derecho al olvido, debe enfocarse principalmente en comprender que él implica una mixtura de derechos, consagrados explícitamente o no, y que deben urgentemente poseer mayor tutela jurídica ante el inmenso desarrollo de las tecnologías de la información. De lo contrario, quien vea vulnerado sus derechos fundamentales por tales medios carecerá de la certeza jurídica necesaria y se encontrará inevitablemente desprotegido.
Referencias [1] Reusser (2018) p. 82. [2] Olmedo Bustos y otros vs. Chile (2001), considerando 68°. [3] Grazaiani Le-Fort Adlo contra Empresa El Mercurio S.A.P (2016). [4] Cámara de Diputados de Chile (2016b) p. 55. [5] Cámara de Diputados de Chile (2016a) p.1. [6] Por ejemplo, por el profesor Hernán Corral en su documento “El derecho al olvido en internet: antecedentes y bases para su configuración jurídica”. [7] Leturia (2016) p. 92. [8] Por ejemplo, aquellas dadas por los siguientes autores: Román y Delgado en su documento “Justiciabilidad del derecho al olvido en Chile: una propuesta a partir de la Corte Suprema en casos sobre informaciones relacionadas con procesos penales”, Reusser en su libro “Derecho al olvido. La protección de datos personales como límite a las libertades informativas” y Corral en su libro “El derecho al olvido en internet: antecedentes y bases para su configuración jurídica”. [9] Cámara de Diputados de Chile (2016b) p. 56. [10] Cámara de Diputados de Chile (2016b) p. 58. [11] Leturia (2016) p. 97. [12] Reusser (2018) p. 165. [13] Leturia (2016) p. 96. [14] Corral (2017) p. 14. [15] Ibidem p. 6. [16] Reusser (2018) p. 166. [17] Leturia (2016) p. 92. [18] Zárate (2013) p. 4. [19] Cámara de Diputados de Chile (2016b) p. 60. [20] Reusser (2018) p. 95. [21] Anguita (2007) p. 55. [22] Leturia (2016) p. 92. [23] Serna y Toller (2000) p. 13. [24] Castillo (2005) p. 7. [25] Ibidem p. 8. [26] Covarrubias Llanten Mario con Copesa S.A. (2017). [27] Corral (2017) p. 16. [28] Millalonco Diaz Juan con Google Inc. y Comercial The Clinic S.A (2016). [29] Román y Delgado (2018) p. 524-525. [30] Corral (2017) p. 6-7. [31] Ibidem p. 16. [32] Castellano (2012) p. 119. [33] Ibidem p. 117. [34] Ibidem p. 118. [35] Leturia (2016) p. 100. [36] Control de constitucionalidad del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico (2011), Rol N°1894-2011. [37] Castellano (2012) p. 120. [38] Control de constitucionalidad del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico (2011), Rol N°1894-2011. [39] Covarrubias (2014) p. 147. [40] Corral (2017) p. 13. [41] Leturia (2016) p. 92. [42] Román y Delgado (2018) p. 496.
Bibliografía citada
Anguita, Pedro (2007): La protección de datos personales y el derecho a la vida privada (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, primera edición).
Cámara de Diputados de Chile (2016a): “Proyecto de ley que modifica la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, para efectos de garantizar, al titular de los datos personales, el derecho al olvido. Boletín N°10608-07”. Disponible en: https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=10827&prmTIPO=INICIATIVA. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2019.
Cámara de Diputados de Chile (2016b): “Evaluación de la Ley N°19.628, protección de la vida privada”. Disponible en: http://www.evaluaciondelaley.cl/foro_ciudadano/site/artic/20151228/asocfile/20151228124429/informe_final_ley_19628_con_portada.pdf. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2019.
Castellano, Simón (2012): El régimen constitucional del derecho al olvido digital (Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, primera edición).
Castillo, Luis (2005): “¿Existen los llamados conflictos entre derechos fundamentales?”, Revista mexicana de Derecho Constitucional, N°12: pp. 1-25.
Corral, Hernán (2017): “El derecho al olvido en internet: antecedentes y bases para su configuración jurídica”, Revista Jurídica Digital UANDES, N°1: pp. 43-66.
Covarrubias, Ignacio (2014): “¿Puede la dignidad humana ser un principio comúnmente compartido en materia de adjudicación constitucional?”, Revista Actualidad Jurídica, N°29: pp. 147-165.
Leturia, Francisco (2016): “Fundamentos jurídicos del derecho al olvido. ¿Un nuevo derecho de origen europeo o una respuesta típica ante colisiones entre ciertos derechos fundamentales?”, Revista Chilena de Derecho, vol. 43, N°1: pp. 91 – 113.
Reusser, Carlos (2018): Derecho al olvido. La protección de datos personales como límite a las libertades informativas (Santiago, Ediciones Der Limitada, primera edición).
Román, Paulo y Delgado, Gustavo (2018): “Justiciabilidad del derecho al olvido en Chile: una propuesta a partir de la Corte Suprema en casos sobre informaciones relacionadas con procesos penales” en Justicia Penal Pública y medios de comunicación (Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch) pp. 495-531.
Serna, Pedro y Toller, Fernando (2000): La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos (Buenos Aires, Ediciones La Ley, segunda edición)
Zárate, Sebastián (2013): “La problemática entre el derecho al olvido y la libertad de prensa”, Revista Derecom, N°13: pp. 1-10.
Normas citadas
Ley N°19.628 (12/02/2012), sobre protección de la vida privada.
Jurisprudencia citada
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico (2011): Tribunal Constitucional Chileno, Rol N°1894-2011, 12 de julio de 2012.
Covarrubias Llanten Mario con Copesa S.A. (2017): Corte Suprema, 24 de julio de 2017 (recurso de apelación interpuesto en causa de protección de la Corte de Apelaciones de Santiago), en www.pjud.cl, Sentencia Rol N°65341 – 2016, 21 de septiembre de 2019.
Grazaiani Le-Fort Adlo contra Empresa El Mercurio S.A.P, “caso Spiniak” (2016): Corte Suprema, 21 de enero de 2016 (recurso de apelación interpuesto en causa de protección de la Corte de Apelaciones de Santiago), en www.pjud.cl, Sentencia Rol N°22243-2015, 16 de septiembre de 2019.
Millalonco Diaz Juan con Google Inc. y Comercial The Clinic S.A (2016): Corte de Apelaciones de Santiago, 18 de octubre de 2016 (recurso de protección), en www.pjud.cl, Sentencia Rol N°88729-2016, 20 de septiembre de 2019.
Olmedo Bustos y otros con Chile, “La Última Tentación de Cristo” (2001): Corte Interamericana de Derechos Humanos (5 de febrero de 2001), en MicroJuris, Código de búsqueda RDJ6519, Fecha de consulta 13 de septiembre de 2019.
Descargar texto en formato PDF:

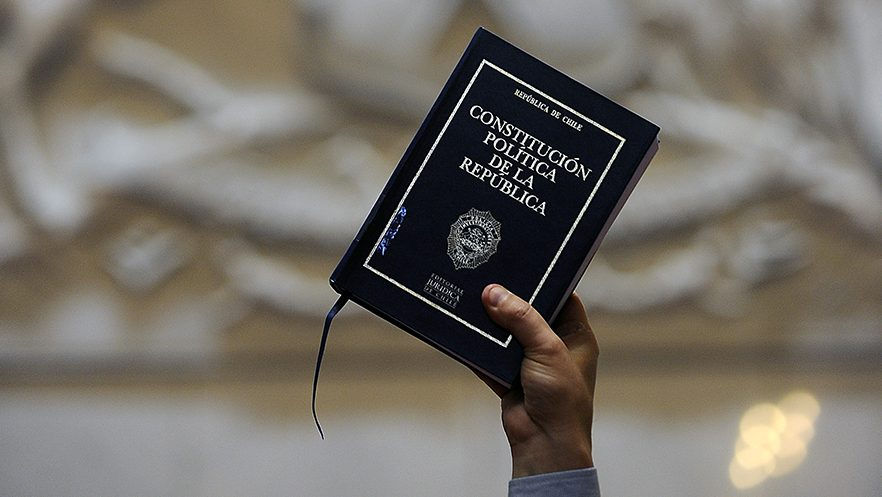


Comentarios