Dejar el discurso
- contactoreij
- 1 sept 2020
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 20 sept 2020
Matías Ulloa
Estudiante de Derecho UC, cuarto año
La democracia es a la política, lo que el mercado es a la economía: ambos representan una evolución desde relaciones de poder basadas en la coacción a aquellas basadas en la persuasión y la propaganda. Pero la persuasión es distinta al análisis racional y a la verdad, y en esto tanto el mercado como la democracia tienen límites.
La verdad, decía, Nietzsche, es como un anillo: su centro está vacío y solo conocemos lo que la rodea. Años antes, Flaubert se burlaba de los burgueses que intentaban ensamblar una cosmovisión coherente a partir de las distintas disciplinas especializadas que surgieron en el s. XIX. La verdad es caótica, casuística, atomizada, inasible y misteriosa. En gran parte de las disciplinas solo accedemos a ella mediante la simplificación y clasificación. Pero toda simplificación implica omitir variables. Tiene sentido hacernos la pregunta del Principito, ¿por qué el geógrafo se interesa más en las montañas que en una bella rosa? Porque para su disciplina es más relevante. Las disciplinas humanistas que dialogan con la política (economía, sociología, antropología, filosofía, etc.) también operan con la base de simplificar el comportamiento humano para analizar cada una de sus facetas. Sin embargo, es en ese diálogo con el poder político que dichas disciplinas se corrompen, y lo que era una simplificación de ciertas situaciones humanas observadas empíricamente pasa a ser un dogma indiscutible. Esto pasa por una de las fallas de la mente humana recientemente descubiertas por la psicología: la mente busca el sentido, no la verdad.
La humanidad ha tendido a observar con imprecisión el mundo y construir abstracciones en base a eso. Dichas abstracciones primero tomaron una forma teológica, los Dioses explicaban las fuerzas de la naturaleza, pero con la llegada del método científico y aportes como los de Galileo y Darwin, la naturaleza fue perdiendo progresivamente su magia para la cultura occidental. La decadencia de una visión teológica y simbólica que unificara al mundo dio paso a abstracciones e ideologías dispares con base humanista.
Al siglo XVIII le debemos dos grandes mitos en esta línea: el mito de la voluntad popular y el mito de la competencia perfecta. La idea de una voluntad popular que refleje exactamente los intereses de todos los ciudadanos, la decisión que tomarían si estuviesen completamente informados es imposible: en democracia gobiernan las mayorías circunstanciales con la tolerancia - rara vez el apoyo - de las minorías circunstanciales. En el mercado pasa lo mismo: es imposible que se den los supuestos de infinitos vendedores y compradores de bienes homogéneos, así que necesariamente algunos agentes tendrán poder de mercado. Sin embargo, necesitamos la simplificación para proteger a nuestra mente de la anarquía. Nuestros sistemas de ideas son como el caparazón de una langosta: al principio nos protegen de la incertidumbre y del caos, pero también nos impide crecer. Cuando su caparazón es demasiado pequeño y lo tienen que cambiar, se alejan de los peligros y buscan un refugio hasta que se genera uno nuevo. De la misma forma nuestras ideologías nos hacen ser más propensos a aceptar como verdadero aquello que es afín a ellas y a rechazar como falso o irrelevante aquello que las contradice, con total independencia de cuál postura es más fiel a la realidad (el llamado self-confirmation bias). El crecimiento espiritual e intelectual de reemplazar una cosmovisión por otra más elevada o realista solo puede realizarse luego de incorporar como verdadero parte de aquello que antes se rechazaba y darle una nueva armonía, un nuevo orden. Pero este proceso solo es posible si se realiza con tranquilidad e introspección: de ahí que en las antiguas religiones sea común el viaje al desierto del profeta, como pasó con Cristo o Mahoma. El problema es que, con la profunda interconexión del mundo moderno, no nos podemos alejar del ruido, el continuo bombardeo de información contradictoria activa ese mecanismo de defensa intelectual que son las ideologías y en la mayoría de las personas las empuja a la radicalización. E incluso si no se llega a un nivel radical hay un peligro en protegerse mediante la continuidad de un discurso político: olvidar que los problemas de las personas son profundamente concretos y que lo casuístico de esa concreción nunca va a ser resuelto completamente con una ideología política predeterminada.
Hay muchos ejemplos de esto. La ideología comunista surgió frente a la precarización de la vida de las personas luego de la Revolución Industrial, pero la abstracción de la plusvalía y la lucha de clases implicó que muchas personas preocupadas por acabar con la pobreza no se dedicasen a analizar cómo esta funcionaba, sino que se dedicasen por completo a proclamar y luchar por una ideología abstracta. Abhijit Banerjee, premio Nobel de Economía de este año, criticaba justamente eso: que las escuelas económicas se dedicasen solamente a hacer modelos generales, mientras que olvidaban el análisis casuístico que se debía hacer sobre las situaciones que permiten que se perpetúe la pobreza. Otro ejemplo, las dos variables que se traducen en mayor violencia en los hombres son el consumo de alcohol y drogas y la ausencia de una figura paterna.
Sin embargo, ciertos sectores políticos prefieren dar prioridad a otras variables más abstractas, lo que en realidad solo retrasa la llegada de soluciones concretas. Cuando se dejan de lado las ideologías es fácil diferenciar una buena de una mala. El problema es que es de la esencia de la democracia el reflejar la ideologización de las personas. Los grandes saltos al desarrollo de países como Corea del Sur, Singapur o Taiwán se debieron a que, por tener lideres dictatoriales, estos no tenían que actuar conforme a un discurso político predeterminado y por lo tanto podían analizar políticas públicas sin respeto por los sesgos de los grupos de interés que tienden a acosar a la clase política en países democráticos. El gobierno autoritario de Lee Kuan Yew llevó a la prosperidad a Singapur precisamente por identificar bienes en los que el Estado tenía que intervenir: transporte, salud, educación y vivienda. Nunca tuvieron una discusión sobre más o menos Estado basada en ideologías predeterminadas, sino que analizaron caso a caso para identificar en qué situaciones la intervención del Estado traía mayor bienestar y en cuáles perjudicaba. En Chile tuvimos mucho tiempo el dogma de los mercados perfectamente competitivos, lo que nos llevó a fallar en bienes clave en que dicho dogma no correspondía aplicarse.
Sin embargo, quienes luchan contra el "neoliberalismo" no quieren reemplazar el dogma de la competencia perfecta por un pragmatismo republicano, sino que, por otros dogmas, como el de que la intervención del Estado necesariamente se traduce en mayor desigualdad, o que más impuestos a los ricos producen mejores servicios públicos. Hay un deseo de reformarlo todo, de partir de cero y de hacer oídos sordos a los logros de los últimos años, pero si no se analiza cada reforma en su propio mérito se puede perder lo bueno del mercado sin cambiar lo malo del Estado. La mayoría de los países de la OCDE garantizan ciertos servicios públicos básicos, pero también tienen pocas regulaciones y una protección a la propiedad privada mucho más sólida que en Chile. De hecho, en los últimos 20 años Chile fue el único país de la OCDE que subió los impuestos a las empresas, todos los demás los disminuyeron o mantuvieron. Chile ha tenido una discusión tan ideologizada, que como los quórums no permitían estatizar ciertos servicios públicos, se ha intervenido lo privado: regulaciones engorrosas, incertidumbre jurídica e impuestos altos para el emprendedor. Las reformas tributarias y laboral son ejemplo de esto. Pero analizar los distintos mercados es irrelevante para quien solo quiere acabar con el neoliberalismo, da lo mismo que la reforma tributaria haya estancado los salarios y que la mitad de su recaudación se haya ido a gasto administrativo, por lo menos ahora Chile es un poquito menos "neoliberal" (concepto que ni siquiera es técnico, así que puede utilizarse arbitrariamente). Hay que analizar tanto al estado como al mercado en su propio mérito: ninguno va a fallar en todo y ninguno va a solucionar todo. Tenemos que lograr un consenso sobre cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo partiendo de premisas realistas y con objetivos claros y para ello debemos identificar en qué es preferible el Estado y en qué el mercado, pero no sin antes reformar el Estado para que el aumento de gasto público vaya en beneficio de los ciudadanos.
Creer que acabar con el "neoliberalismo" automáticamente va a solucionar todos los problemas de Chile, refleja la misma preferencia por el discurso que es coherente a costa de ser honesto en lugar del análisis realista y casuístico, preferencia que ha caracterizado a la humanidad cuando camina al borde del precipicio.
Descargar texto en formato PDF:

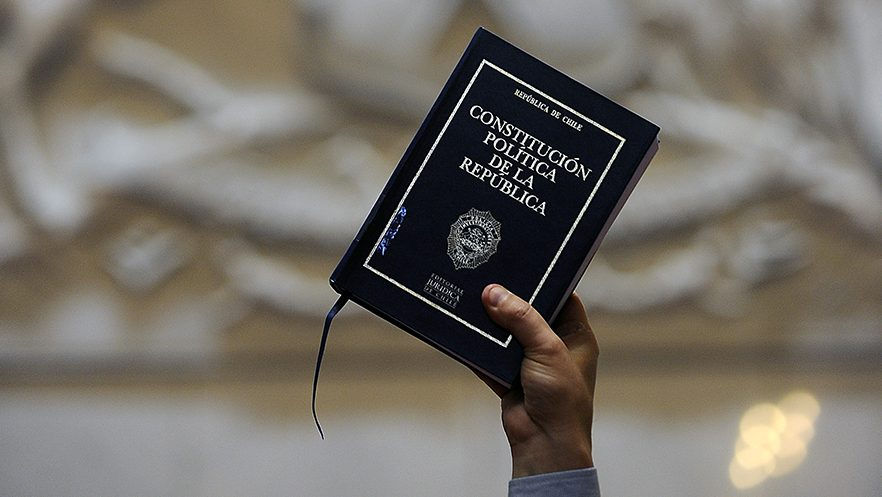


Comentarios