Conservación y protección del patrimonio en Chile: un análisis desde el punto de vista jurídico
- contactoreij
- 27 oct 2020
- 11 Min. de lectura
Sebastián Parada Benavente.
Estudiante Derecho UC, cuarto año.
Muchas son las personas que a través del tiempo y a lo largo de todo el mundo han dedicado grandes esfuerzos a la protección y conservación de lo que conocemos como patrimonio. Dependiendo de cada cultura, de cada país, cada pueblo, lo que se reconoce como patrimonio puede variar sustancialmente, abarcando desde magníficas piezas artísticas, hasta bailes, creaciones gastronómicas o importantes obras arquitectónicas, entre muchas otras posibilidades. Sin embargo, dada la amplitud de este concepto, la complejidad de sus elementos, las distintas formas en que se manifiesta, y las diversas maneras en que impacta en ciertos sectores de la población, es que este trabajo de conservación y protección no es para nada sencillo. A decir verdad, el patrimonio no es un concepto uniforme, no es universal, no es algo que recoja e incorpore a toda la población por partes iguales pues, por el contrario, en muchas ocasiones es un elemento de conflicto. A partir de esta base, no es ninguna sorpresa imaginar que Chile no es la excepción, pues en nuestro país nos encontramos con múltiples realidades que hacen que el área del patrimonio sea un mundo lleno de complejidades.
Como adelantábamos, en Chile nos encontramos con muchísimas situaciones que dan cuenta de que la protección y conservación del patrimonio es una ardua tarea que implica grandes dificultades. Muchos son los problemas que se interponen en el camino de la valorización patrimonial. Por un lado, tenemos el hecho de que nuestro país es una república relativamente nueva en términos históricos, cuya identidad para muchos aún no ha terminado de definirse, con una multiplicidad de pueblos y regiones que difieren mucho entre sí, con un montón de creencias, ritos y tradiciones desconocidos que, por la misma razón, no son reconocidos por todos. Por otro lado, nos encontramos con el problema de que en el grueso de la población de nuestro país no existe una cultura de cuidado, conservación, protección, reconocimiento o valorización real del patrimonio. Muchas son las personas que desconocen los elementos que forman parte de nuestra realidad nacional, y aún más, muchas son las personas que simplemente no tienen ningún interés en ello. Ahora bien, si nos situamos en el ámbito de la generalidad, y específicamente ponemos los ojos sobre las grandes ciudades de Chile, como por ejemplo Santiago, podemos reconocer un montón de otros problemas que atentan contra esta labor de conservación y dificultan aún más esta tarea.
En este trabajo abordaremos la problemática planteada desde el ámbito urbano, en lo que respecta al área arquitectónica y específicamente a los inmuebles que forman parte de la realidad patrimonial de nuestro país. Pero para comprender bien la situación planteada y que seguiremos desarrollando, consideramos esencial dar una idea previa respecto a qué es lo que se entiende por patrimonio y por su conservación. De acuerdo a la UNESCO, “El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio” (UNESCO, 2014). Por su parte, con la conservación del patrimonio nos referimos al esfuerzo de conservar los elementos patrimoniales de la mejor manera, sin que estos se deterioren. Al respecto, existen muchas situaciones que, desde los inicios de nuestra república, hasta el día de hoy, continúan atentando contra la protección y conservación del patrimonio.
Son muchos los aspectos que se han dejado de lado y se han descuidado, como el desenfrenado crecimiento y desarrollo urbanístico de la gran ciudad, que con el pasar de los años se ha ido expandiendo sin cuidar ni proteger valiosísimas áreas, importantes sectores emblemáticos o construcciones que datan de hace muchos años, lo que da cuenta de la falta de planificación. A esto se suman otros tantos problemas que solo agravan la situación, como los mismos comportamientos del pueblo, lo que muchas veces termina por aportar más al deterioro del valor patrimonial de la ciudad, más que a su protección y conservación, como ha ocurrido con los eventos de vandalización que han terminado por destruir importantes monumentos, incontables estatuas o edificios de gran valor, como ha sucedido en el caso de la Iglesia de la Vera Cruz, el frontis de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica o el Monumento al General Baquedano.
Como señalábamos anteriormente, en este trabajo nos abocaremos a la problemática de la protección y conservación del patrimonio en Chile dentro del área de los distintos elementos arquitectónicos y los inmuebles que forman parte del sector urbano. Si bien son muchos los puntos de vista desde los cuales se puede abordar esta situación, en este análisis nos centraremos en el área del derecho, nos enfocaremos especialmente en el ámbito jurídico de la protección patrimonial en nuestro país y plantearemos cuál es, para nosotros, uno de los principales problemas que se presenta a este respecto. Si bien es cierto que en Chile existe regulación sobre el patrimonio por parte del ordenamiento jurídico, creemos que esta es insuficiente, y que incluso en ciertos casos puede llegar a generar efectos negativos producto de los desincentivos que se producen. De esta manera, planteamos la idea de que se requiere en nuestro país una mejor regulación, que otorgue mayores garantías de protección y conservación patrimonial, así como mejores incentivos para que la población se preocupe también de este tema. En suma, son varios los desafíos que tenemos pendientes como país.
Iniciamos nuestro análisis desde las bases de nuestra institucionalidad, desde la norma fundamental que informa nuestro ordenamiento jurídico, político, económico, social, entre otros. La Constitución Política de la República es la norma suprema de nuestro Estado-Nación. En ella se establecen los principios generales que rigen la forma en que se estructura nuestra sociedad. Ahora bien, yendo directamente al tema que nos convoca en este trabajo, podemos señalar que, desde el punto de vista del patrimonio, no es mucho lo que tiene que decir al respecto nuestra Carta Fundamental. Al efecto, en el artículo 19 n°10, inciso 5, que consagra el Derecho a la Educación, se señala lo siguiente:
“Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación” (Constitución Política de la República de Chile, 1980)
Si bien esta norma establece el rol y deber del Estado en relación a la protección e incremento del patrimonio, no es una reglamentación en absoluto acabada respecto a esta materia. Pero debemos ser justos. Que se sienten estas bases en la Cara Fundamental es lo necesario y suficiente para dar paso a una reglamentación mucho más detallada, normada, completa e inteligente, por medio de otras normas de rango infra constitucional. De esta manera, la Constitución da pie para que se establezcan normas, ya sean leyes, decretos, ordenanzas, entre otras, que conforme a ella se enfoquen de forma exhaustiva en la conservación y protección del patrimonio. ¿Cuál es el problema entonces? Estas normas no han sido del todo bien elaboradas, no han demostrado una verdadera intención e inteligencia subyacente que esté a la altura de lo que se necesita para lograr este cometido. De esta manera, la regulación respecto al patrimonio en Chile se perfila como insuficiente y produce serios efectos negativos.
Para poder entender la situación actual en que nos encontramos y analizar mejor cuáles son los efectos que genera la regulación vigente, creemos importante dar cuenta de cuáles son las principales normas que rigen hoy en día en lo que respecta a la conservación y protección patrimonial. En primer lugar, comenzamos por destacar que en nuestro país solo contamos con un cuerpo normativo que nos entrega una definición de lo que se entiende por Conservación del Patrimonio Ambiental. Al respecto, encontramos la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), que en su artículo 2° señala:
“Para todos los efectos legales, se entenderá por:
b) Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración”. (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, 1994).
Ahora bien, esto es solo lo que podría considerarse como la piedra angular en lo que respecta a una regulación jurídica sumamente amplia, pero en ningún caso implica un esfuerzo acabado por reglamentar esta materia. Es por ello que contamos con normativas que se dedican a complementar y terminar de regular estos aspectos, sin embargo, es en este nivel en donde comenzamos a encontrarnos con los primeros problemas. La mencionada LBGMA incorpora el patrimonio cultural dentro de los aspectos protegidos por sus disposiciones, contemplando un mecanismo preventivo de protección del patrimonio cultural a través de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ojeda y Veloso, 2006). Esto ya comienza a darnos algunas luces de cómo se concreta en Chile la protección patrimonial, pero hasta ahora siempre ligada a la protección del medioambiente.
Entonces, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo se protege el patrimonio propiamente tal, aquél que se identifica a sí mismo de manera independiente, distinto del medio ambiente? Al respecto, encontramos la Ley de Monumentos Nacionales y su Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas (Ojeda y Veloso, 2006). A través de ella es que se establece la acción de tutela del Estado para proteger la identidad del patrimonio en este ámbito, desde un punto de vista mucho más independiente y centrado en el patrimonio en sí mismo. Además, esta ley encarga la tutela de los monumentos nacionales al Consejo de Monumentos Nacionales, fortaleciendo así la esfera de resguardo de estos elementos patrimoniales. En tercer lugar, en lo que respecta a las normas más importantes en cuanto a regulación, podemos mencionar la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que establece:
“El Plan Regulador Comunal señalará los inmuebles o zonas de conservación histórica, en cuyo caso edificios existentes no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente” (Ley General de Urbanismo y Construcciones, 1975)
Es importante señalar que, además de las mencionadas leyes que buscan proteger y conservar el patrimonio, existen otras normas que se ordenan a complementar y reforzar esta labor desde distintas áreas del ámbito jurídico, además de la del derecho civil. Así, por ejemplo, en el ámbito administrativo, la Administración del Estado tiene facultades para ejercer potestades fiscalizadoras y sancionadoras de las actividades que potencialmente puedan constituir un riesgo para el patrimonio. También encontramos regulación en el ámbito penal, pues dicho Código sanciona a quienes causen daños en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos. Además, existen sanciones para quienes atenten contra los monumentos nacionales, sin embargo, aun esta regulación sigue siendo rudimentaria e insuficiente para constituir un sistema de resguardo eficaz (Ojeda y Veloso, 2006).
Ahora bien, ¿por qué decimos que la regulación existente es insuficiente y genera efectos negativos en cuanto a la protección y conservación del patrimonio? Para responder a esta pregunta es necesario explicar cómo actúan o cómo se concretan los efectos que producen estas normativas. Lo que se ha hecho mediante estas disposiciones es crear categorías de protección del patrimonio cultural que operan a través de la afectación de los inmuebles al declararlos como patrimonio, incorporándolos en alguna de estas categorías (Ojeda y Veloso, 2006). ¿Qué implica esa afectación? Esto consiste en una manifestación de la voluntad del Estado, mediante la cual este busca que esos bienes se conserven en el tiempo, de modo que para ello lo que hace es excluirlos del comercio humano. De esta manera, los particulares ya no podrán disponer sobre esos bienes, no podrán hacer uso de sus facultades, no podrán modificarlos, venderlos ni alterarlos. ¿Cuál es el problema de esta forma de regulación? ¿Cuál es el efecto negativo que se genera a partir de esto? El problema está en que muchas veces ocurre que esos inmuebles que son declarados como patrimonio cultural por el Estado, pertenecen a personas particulares, recayendo sobre ellas la responsabilidad de conservación de esos bienes.
Como las personas particulares siguen siendo los propietarios de esos bienes, a pesar de la afectación que hace el Estado, siguen siendo esas personas las que deben hacerse responsables de esas cargas. Lógicamente esto constituye un alto costo para los privados, pues tendrán que invertir sus propios recursos en conservar un bien que no pueden alterar, no pueden modificar en forma alguna, y lo que es peor, no pueden vender sin autorización. ¿Qué efectos negativos ha traído esto en la práctica? Muchas veces se ha visto que los particulares, con el fin de que el Estado desafecte sus bienes, es decir, los deje de considerar como patrimonio cultural, comienzan a dejar que estos se deterioren para que así pierdan su valor histórico, permiten que se desvaloricen, incluso llegando a destruirlos para que ya no sean de interés del Estado y así conseguir autorización para su demolición o enajenación. En pocas palabras, esta regulación hace que para los privados sea una verdadera tragedia que sus bienes sean afectados por el Estado al declararlos como patrimonio cultural. Esto genera enormes pérdidas patrimoniales tanto a los propietarios como a los mismos inmuebles, los cuales entran rápidamente en un proceso de deterioro constante. Esto es lo que podría entenderse como una especie de expropiación, pero sin indemnización para los particulares (Ojeda y Veloso, 2006).
Por otro lado, y haciendo un análisis jurídico respecto a las garantías constitucionales de las personas, podemos identificar aquí también un problema en cuanto a los derechos de los particulares. Mediante la declaratoria de afectación de los inmuebles, los privados verán menoscabados sus derechos, partiendo por el derecho de propiedad, pues serán despojados de las facultades propias de tal derecho que tienen las personas sobre sus propios bienes, de modo que no podrán usar, gozar ni disponer de ellos. Perderán su valor económico, además de muchos recursos que hayan invertido anteriormente en dichos inmuebles. Además, como son estos mismos particulares los que deberán hacerse cargo de su conservación, se aprecia aquí también una vulneración a la garantía constitucional de la igual repartición de las cargas públicas, pues de esta manera se estará imponiendo a una persona una carga superior a las demás, por el solo hecho de ser propietario de un inmueble declarado como patrimonio cultural.
Pero no debemos creer que esto afecta solo a unas pocas personas, basta pensar realidades tan cotidianas y simples como lo es, por ejemplo, el caso del Colegio Universitario Inglés, ubicado en la comuna de Providencia. Esta construcción, de acuerdo con el Plan Regulador Comunal, está clasificada como inmueble de Conservación Nacional, razón por la cual no se puede alterar o modificar, ni mucho menos vender sin previa autorización. Claramente esto generaba serios inconvenientes para los propietarios y la dirección del establecimiento, quienes no podían realizar trabajos de mantención o restauración con la libertad y agilidad que se requiere en el caso de un colegio, afectando a cientos de alumnos y alumnas. Finalmente, ese establecimiento tuvo que cerrar sus puertas en el año 2019 por problemas de insostenibilidad económica, sin embargo, era de conocimiento público que la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, propietaria del inmueble, venía intentando desde hacía tiempo vender el edificio, pues su conservación ya se hacía insostenible desde hace varios años. Actualmente el destino de este colegio es incierto.
En síntesis, y habiendo señalado cuáles son los principales cuerpos normativos que rigen en esta materia, retomamos la idea de que la regulación jurídica respecto a la conservación y protección del patrimonio en Chile es ineficiente y produce efectos negativos tanto en los particulares como en los inmuebles mismos. Esto quiere decir que la normativa vigente genera externalidades negativas, toda vez que como consecuencia de las afectaciones que realiza el Estado, se producen incentivos para que los mismos propietarios dejen de invertir recursos en ellos, dejen de preocuparse por su mantención o derechamente acaben por destruirlos con la finalidad de que sean desafectados para así poder volver a disponer de ellos, para recuperar algo de lo que perdieron y dejar de ser responsables por la dura e injustificada carga que significa ser dueño de un inmueble declarado patrimonio cultural. De esta manera, al hacer un análisis de la situación actual, queda de manifiesto que son varias las falencias de la regulación vigente, de modo que la temática de la protección y conservación del patrimonio en Chile, al menos en el ámbito jurídico, es un campo que presenta una inmensidad de desafíos, los cuales deberán ser asumidos por las autoridades correspondientes para hacer frente a esta problemática y frenar la terrible pérdida que ha sufrido durante años y sigue sufriendo día a día el patrimonio urbano en las diversas ciudades del país.
Bibliografía citada
Ojeda Alarcón, G y Veloso Telias, C. (2006). Derecho ambiental: Problemas para la conservación del Patrimonio Cultural en Chile. (Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile). Recuperada de http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2006/fjo.39d/doc/fjo.39d.pdf
UNESCO. (2014). En Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo (Patrimonio). Recuperado de https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf
Normas citadas
Constitución Política de la República de Chile, 1980, art. 19 n°10.
Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, 1994, art. 2, letra b).
Ley General de Urbanismo y Construcciones, 1975, art.60.
Descargar texto en formato PDF:

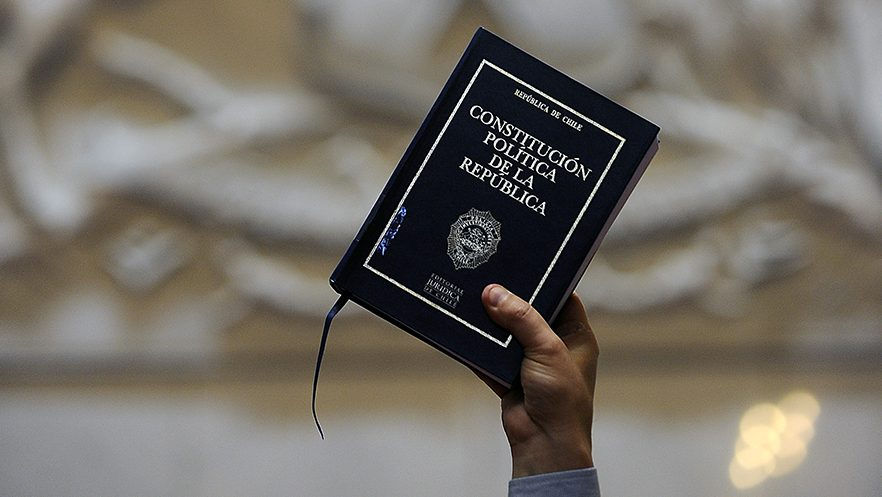


Comentarios